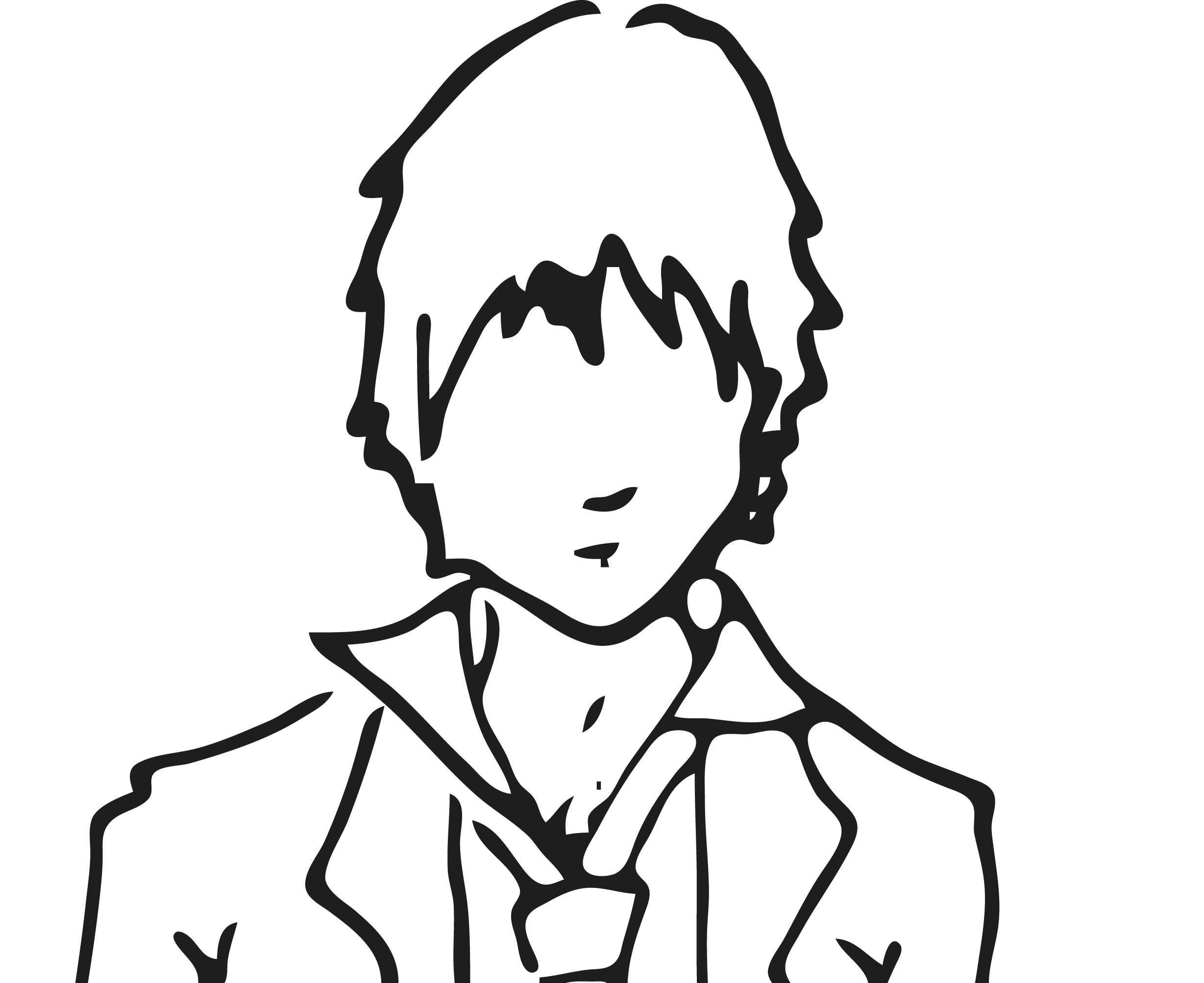Aquellas visitas a tu portal
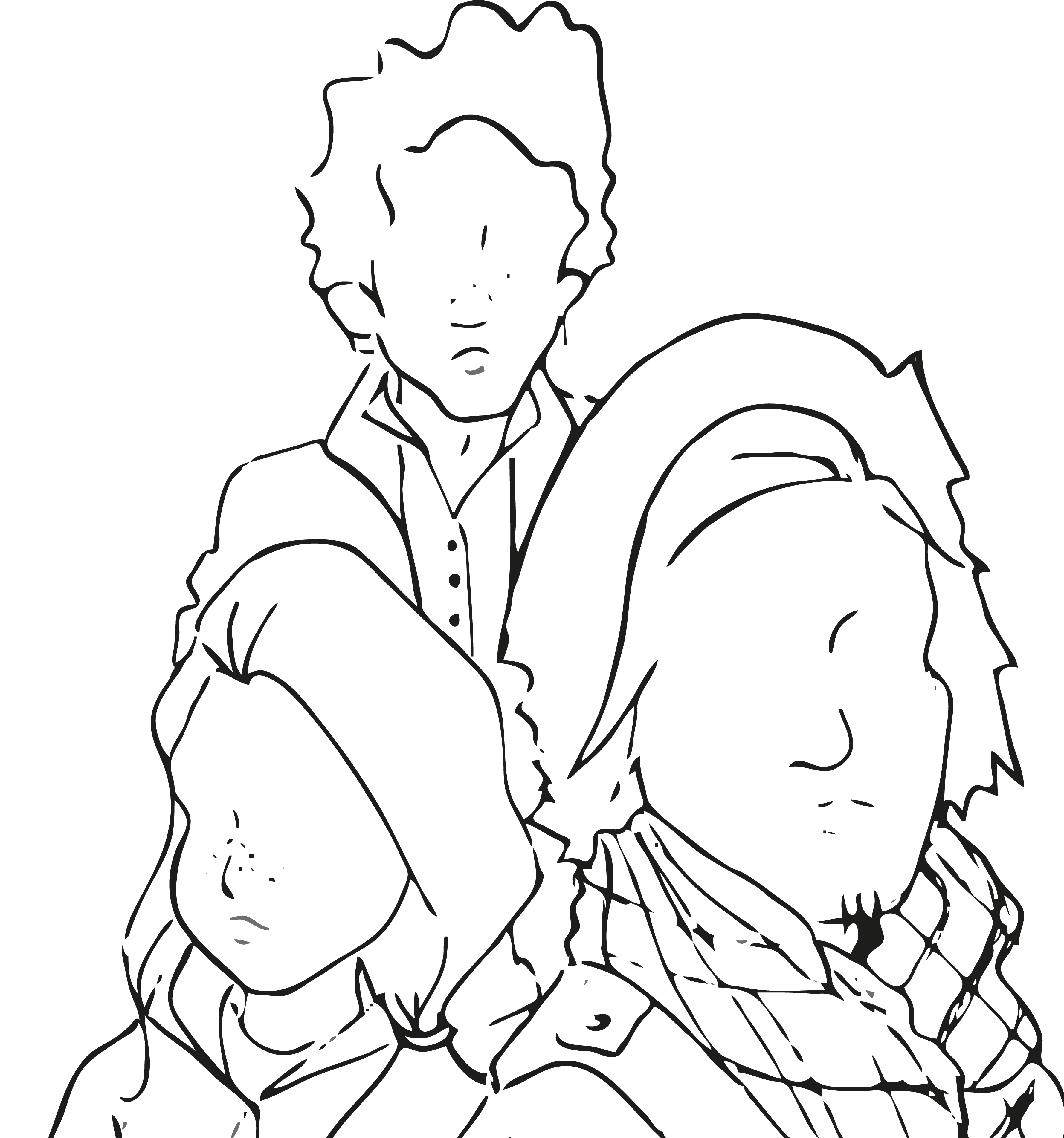
Hubo una época de mi vida en el que las pasiones me guiaban. Nada tenía sentido si no me hacía arder por dentro. Tenía demasiados pájaros en la cabeza y aún creía en las historias imposibles; en la felicidad como una meta alcanzable, y que las cosas siempre salían bien. La vida adulta apenas se había presentado ante mí como una ilusión que jamás pensé que se haría realidad. Y sin darme cuenta, poco a poco, iba adentrándome en ella, sin más instrucciones que las experiencias de vida de quienes me rodeaban, sus mediocres consejos y previsibles aspiraciones.
Fue en aquella época cuando, inesperadamente, me enamoré como un idiota. Fue imposible impedirlo, ella había estado cerca demasiado tiempo. Su nombre era Catalina y era la hermana pequeña de mi amigo Martín Pais. Sin darme cuenta, fui víctima de un caprichoso juego del destino en el que nuestras vidas incompletas se entrelazaban una y otra vez. Pasado el tiempo y, tras disfrutar de nuestra pequeña fantasía, con más pena que gloria, tuve que despedirme de una vez por todas de lo que no era para mí. Nunca estuvimos preparados para hacer realidad lo nuestro. Pues era un secreto que ni Catalina ni yo quisimos regalarle al mundo que nos rodeaba.
Nunca olvidaré todas las vivencias que compartí con ella. Ni tampoco el miedo, el sufrimiento y el dolor que desencadenaba nuestro juego de dos.
Nuestra relación me sirvió para aprender que las historias imposibles suelen ser así, y la verdad siempre llega cuando menos te lo esperas.
Al final, una vez que ha pasado todo, me quedo con las visitas que hacía a su portal. Para mí, el mejor regalo que le podía hacer. Era mi peculiar manera de expresar mis sentimientos y hacer eternos todos aquellos «lo siento» que cada vez me pesaba más mantener en silencio cuando, tras intentar ser personas civilizadas, nuestros mundos chocaban.
Primera visita
Catalina y yo teníamos esa clase de relación en la que es difícil definir en que momento comenzó todo. Si tuviera que elegir uno, diría que fue el dieciocho cumpleaños de su hermano. Sí, definitivamente, fue ese el día en el que el rumbo de nuestras vidas cambió.
Hasta entonces, Catalina había intentado formar durante años parte del binomio compuesto por Martín y yo. Procuraba estar siempre a nuestro alrededor; nos espiaba detrás de la puerta e incluso pedía a sus padres que nos obligasen a aceptarla en nuestros planes. Nosotros solíamos meternos con ella y provocarla para que saltase. Era muy corta de genio y enseguida se enfadaba por cualquier cosa que le hacíamos o decíamos. Solíamos dirigirnos a ella llamándola «Cati». No podía soportarlo. Y cuanto más le molestaba, más nos gustaba referirnos a ella así. «¡No me llaméis Cati!», repetía una y otra vez, impotente.
Martín nunca había sido demasiado amigo de las fiestas, de hecho, fui yo el impulsor de la mayoría de nuestras aventuras nocturnas y el primer contacto con el mundo de la noche. «Eres un líos», solía decir antes de aceptar mis propuestas. Sin embargo, alcanzar la mayoría de edad le resultó un motivo de peso a sus padres para organizarle una fiesta sorpresa en casa, acorde a las circunstancias. Su madre me usó de gancho para invitar a un numeroso grupo de compañeros del colegio.
Yo no tenía demasiado claro que regalarle. Mi presupuesto era escaso pero, al ser una fecha tan especial, quería tener un detalle que quedase para el recuerdo. Tenía claro que quería regalarle algo relacionado con la astronomía, su gran pasión, y también una experiencia, algo que pudiésemos hacer juntos. Por este motivo, decidí regalarle un cuaderno de piel, con las hojas en blanco, en cuya primera página elaboré una lista de cosas que deberíamos hacer juntos en el futuro. Llamé al libreto Antes de tocar las estrellas: Planes pendientes para dos mejores amigos, y se lo regalé junto a un planisferio celeste. Quizás no fuera muy original, pero muchas de las propuestas iban a resultar todo un reto para Martín y sabía que lo mejor que podría ofrecerle era acompañarle en esas aventuras.
Para mi sorpresa, le encantó la idea y estuvo muy emocionado con alguna de las cosas que ese listado indicaba que tendríamos que hacer juntos.
El día de la fiesta, el amplio salón del piso de Martín estaba decorado con pequeñas luces y un enorme cartel que le deseaba un feliz cumpleaños. Su madre se había preocupado de todos los detalles. Había cocinado un magnífico catering en el que no faltaban ninguno de los platos favoritos de su hijo.
Al evento asistieron muchos de nuestros compañeros de colegio. A pesar de que por aquella época nuestra agenda estaba a rebosar de exámenes, nadie quería perderse las fiestas de dieciocho del resto de los colegas del curso. Y, como no podía ser de otra manera, también estaba ella: Jimena Gil de Mera. Era la chica de la que, en un momento u otro de nuestra corta vida, habíamos estado pillados la mayoría de mis compañeros de clase. Jimena llamaba la atención por aquel aire de artista indie que tenía. Me resultaba tremendamente atractiva y desprendía sensualidad en cada uno de sus gestos y miradas. Era una diosa capaz de brillar con luz propia.
Después de un par de copas e incontables cervezas, se me nubló la mente. Quería hablar con Jimena, no podía dejarla atrás junto con nuestros años de colegio. Intentando no tambalearme, me acerqué al sofá, ubicado junto a la mesa del bufé, donde se había sentado a fumar.
—Hola, Jimena —dije concentrándome en ocultar mi borrachera.
—¡Loren! ¿Cómo estas? —preguntó con un sugerente tono de voz.
—Bien —empecé a decir mirando a mi alrededor. Pude ver cómo Catalina, emperifollada, esperaba apoyada en el quicio de la puerta intentando, sin demasiado éxito, coquetear con mis compañeros de clase. Se veía a la legua que era la más pequeña de la fiesta. Le delataba su aspecto adolescente—. Oye, el colegio se acaba… —Estaba nervioso, divagaba, no sabía como abordar la situación.
—¡Sí! Qué ganas tengo… En tres meses me iré a París a ver a mi hermano y luego, Dios dirá. Creo que estaré un año sabático viajando por Europa. Ya luego empezaré la universidad. Hay tiempo para todo, ¿no crees?
—Yo me iría contigo encantado… —dije, acercándome cada vez más a ella. Ella consciente de mi amago, sigilosamente se movió en dirección contraria a mí.
—¡Cómo eres! No, Loren…este viaje lo quiero hacer sola, pero cuando vuelva prometo que nos tomamos un cafecito y te lo cuento todo, ¿vale? —Apenas había terminado su frase cuando oí una risa a unos metros de distancia. Era Catalina. Se había acercado a la mesa del bufé y se servía un refresco de limón en su vaso mientras fingía contener la risa.
—¿Tú de qué te ríes?
—¿Yo? De nada… —Dio un sorbo a su vaso haciéndose la interesante
—Déjala. Es una cría y lleva oliendo a cerveza toda la noche, debe ir borracha —susurró Jimena.
—Aquí la única que se está riendo es tu amiga de ti — apuntó Catalina.
Jimena ni se inmutó ante sus palabras y continuó fumando. Yo sentí cómo la rabia se apoderaba de mi. Me levanté del mullido sofá y me dirigí al extremo más cercano de la mesa, cogí lo primero que pillé a mano y se lo lancé con todas mis fuerzas.
A los pocos segundos, había restos de la jugosa empanada que había cocinado la madre de mi amigo esparcidos por todo el suelo. Pero Catalina se llevó la peor parte. Su vestido estaba irreconocible y ella tenía restos de tomate, atún y pimiento de la cabeza a los pies.
Catalina se puso a llorar de la impotencia y salió corriendo hacia su habitación. El tiempo se paró, todos los invitados me miraron haciéndome sentir culpable por la impulsiva reacción que había tenido. Antes de marcharme, avergonzado por mis actos, me despedí de Martín y sus padres. Como era de esperar, no estaban demasiado contentos conmigo.
Al día siguiente, a pesar del persistente dolor de cabeza que se apoderaba de mí, sabía que mi comportamiento no había sido el más adecuado y tenía que enmendar mi error. Así, tras horas pensando cómo pedirle disculpas a Catalina, se me ocurrió algo. Tendría un detalle especial con ella.
Sabía que sería un buen primer paso para alzar la bandera blanca. Tras darle más vueltas a mi disculpa se me ocurrió que le regalaría uno de los libros de mi colección. Era un libro de poesía, Cuando toquemos las estrellas de Turmen, un joven cantautor muy de moda por aquel entonces. En la primera página, escribí una nota donde se podía leer: «Catalina, espero que puedas perdonarme por la cagada del otro día. Loren». Envolví el volumen en un viejo y arrugado papel de periódico.
Cuando tuve preparado el paquete y parecía que mi organismo había contrarrestado los efectos de la resaca, salí de mi casa rumbo al hogar de los Pais.
Al llegar a su portal, no supe muy bien como proceder. No me sentía con fuerzas para subir a su casa y enfrentarme a las miradas culpables de los miembros de la familia. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Dejaría el paquete dentro en los matorrales que custodiaban la puerta de barrotes de la finca. Tras encontrar un lugar estratégico donde no estuviera muy visible ni tampoco demasiado oculto, llamé al telefonillo. Respondió su madre. Sin entrar en detalles, le avisé de que había dejado un paquete en el matorral del portal para Catalina y me marché sin dar más explicaciones.
Me perdonó. La siguiente vez que nos vimos, fue como si nada hubiera pasado. Lo que no sabía yo en aquel momento era que una parte de mi se había ido con mi original disculpa para quedarse para siempre con ella.
Segunda visita
Con veintiún años, la vida escolar tan solo era un lejano recuerdo. Martín y yo continuábamos siendo amigos aunque nuestra relación, como suele pasar con el tiempo, se reducía a vernos algún día del fin de semana.
La primera elección que nos separó fue la de nuestras carreras universitarias. Martín estudiaba Física; yo, Historia. Ambos en centros universitarios públicos de la ciudad. Cuando pasamos Selectividad, me enteré de que Catalina se iría a estudiar a Irlanda los últimos cursos del colegio. Desde entonces, no sabía mucho de ella, tan solo lo poco que comentaba su hermano. Parecía que todo iba bien.
Pero el tiempo pasaba cada vez más rápido y, sin darnos cuenta, después de tres años estudiando en el extranjero, la pequeña de los Pais volvía a casa para comenzar la universidad.
Una tarde de primavera, mientras pasaba el rato con mis compañeros de clase tomando el sol en el campus de la universidad, recibí una llamada de Martín. Descolgué pensando que quizás había pasado algo grave. No era normal que me llamase a esas horas un día entre semana.
—Tú, ¿estás en la uni? —preguntó.
—Sí, ¿por?
—La pesada de mi hermana, tío, que no tiene donde ir a estudiar. Dice que la biblioteca de su universidad es muy ruidosa y no se concentra. En la mía, ya sabes que no dejan entrar sin carnet…Por eso he pensado que igual podría ir a tu campus… ¿Le dejarían entrar a estudiar allí?
—Esto… —Hice un gesto con la mano para rechazar la cerveza que me ofrecía uno de mis acompañantes—. Sí, claro, sin problema.
—Le he dado tu móvil, ya está yendo para allá. Venga, te dejo que entro al laboratorio. ¡Gracias, bro! —Colgó sin esperar mi respuesta.
Catalina no tardó ni quince minutos en llegar. Me llamó cuando estaba cerca de la entrada del parking del recinto. Le di las indicaciones precisas sobre cómo entrar y dónde dejar el coche. Además, le indiqué un punto de encuentro. Me despedí de mis compañeros de clase, recogí mis bártulos y fui en su búsqueda.
Cuando llegué al lugar acordado, observé a unos metros de distancia cómo salía del antiguo todoterreno color gris oscuro de los Pais que, hasta que se compró la moto, había usado su hermano para moverse por la ciudad. Casi ni la reconocí. Su pelo estaba más rubio, mucho más corto de lo que recordaba y su figura se había moldeada proporcionándole una atractiva y femenina silueta.
—¡Loren! —saludó, entusiasmada.
—Catalina, ¡cuánto tiempo! —respondí antes de abrazarnos.
—Tío, perdona que me haya presentado así, pero estaba desesperada por encontrar un sitio donde estudiar… La verdad que no sabía si me reconocerías… —añadió mientras se tocaba el pelo.
No pude evitar sonreír. No quería demostrar demasiado interés en aquel detalle, en aquel recuerdo de la niñez que me indicaba de donde venía. Pensé algún chascarrillo para huir del rumbo sentimental que no quería que tomase la conversación.
—Es difícil no reconocerte, Cati —bromeé.
—No empecemos, ¿eh?
—Perdona, Cati.
—¡No me llames Cati! —Me empujó. Nos reímos. Y fuimos caminando, entre bromas, hasta llegar al edificio de la biblioteca. Sin saber muy bien por qué, decidí entrar a estudiar con ella.
Cuando estaba apunto de atardecer, me informó de que se iba a ir ya a casa y se ofreció a acercarme en coche. Acepté.
Al montarnos en el vehículo, le pregunté si podía poner algo de música.
—Este coche es un poco viejo, tiene solo para casete. Mira a ver qué hay en la guantera.
Rebusqué entre todos los trastos acumulados en primera línea de aquel desorden y escogí una de las cintas que encontré. Le pregunté si le parecía bien. Tras obtener su aprobación, introduje el casete en el reproductor.
De camino a casa, tan solo nos dio tiempo a escuchar seis de las doce canciones que componían aquella cinta. Eran canciones antiguas, pero tan buenas que no habían pasado de moda para nosotros.
En un mundo donde el éxito es breve y los gustos cambian demasiado rápido, aquellas canciones habían logrado superar las barreras del tiempo. Tal y como habíamos hecho nosotros aquel día al reencontrarnos.
Y durante días, aquella fue nuestra rutina. Compartíamos largas jornadas de estudio en las que no faltaban momentos para ponernos al día, recomendarnos películas y canciones o tumbarnos al sol a dejar volar nuestras mentes. Solíamos volver a casa juntos. Ella siempre llevaba coche a la universidad y yo nunca había sido demasiado amigo de manejar una máquina que dependiese de mis actos. Ella controlaba aquel tanque; yo me encargaba de poner la música para amenizar el viaje. La simbiosis era perfecta.
Me enamoré de ella sin apenas darme cuenta. Por aquel entonces, ella tenía pareja: un joven aspirante a rapero que había conocido en Dublín llamado Jonás. Aquello no fue un impedimento para que mis sentimientos aflorasen. Además, sabía que ella sentía lo mismo por mí o, por lo menos, algo parecido.
Con la llegada del verano y el fin de los exámenes, las maratonianas jornadas en la biblioteca llegaron a su fin. Pero no fue un problema. Buscábamos cualquier estúpida escusa para escribir al otro o vernos un rato: cafés, cines y alguna que otra salida nocturna en grupo.
Recuerdo perfectamente la primera vez que cruzamos la frontera. Fue una noche de julio en un conocido local de la ciudad, donde ni la elegancia ni el buen gusto tenían cabida. Su mayor atractivo: ofrecer la posibilidad de salir a tomar una copa cualquier día de la semana; fuese el día que fuese.
Yo me había escapado de una boda. Ella volvía a la ciudad tras pasar unos días con Jonás en Dublín.
Todo comenzó como un juego de niños. Tras un par de copas y algún que otro patético baile, compartimos recuerdos de la niñez, nos reímos del pasado y ¿por qué no? Nos besamos. Aquella noche tardamos en recorrer las dos calles que separaban la discoteca del lugar donde Catalina había dejado el coche más de una hora. Éramos incapaces de controlarnos. Cada esquina, cada callejón, cualquier lugar oscuro que se cruzase en nuestro camino era perfecto para nosotros. Era como si quisiéramos esconder recuerdos de aquella aventura en los máximos rincones posibles. Teníamos miedo de olvidar. Y, más aún, de que la magia se esfumase.
Al día siguiente, cada uno poníamos rumbo a diferentes destinos junto a nuestras familias. Todo había parecido un sueño; un bonito sueño del que nos dimos cuenta que no queríamos despertar.
Pasaban los días y eran continuos los mensajes desde el amanecer hasta el anochecer. Inventamos nuestros propios códigos. No queríamos que nadie nos descubriese, era mejor así. Las naves espaciales nos servían para enviar todas aquellas cosas que no éramos capaces de compartir por la distancia que nos separaba en el espacio. El mundo que nos rodeaba era de papel y tan solo nosotros nos sentíamos reales en aquel universo que habíamos creado. Estábamos como locos el uno con el otro y, día tras día, íbamos escribiendo nuestro diario juntos. Fue un caluroso mes lleno de secretos, promesas y encuentros fugaces. Despedimos el verano con una lluvia de estrellas y afrontamos septiembre con más ilusión que nunca.
Pero no todo fue bueno. Con la llegada del otoño, nos tocó volver a la realidad. Aquella aventura no podía sostenerse si Catalina continuaba con su novio. «Al volver a casa, tengo que hablar con Jonás», había prometido en verano. Pero tardó más de lo previsto. Con la excusa de encontrar el momento más adecuado para romper su relación a distancia, fueron pasando las semanas. Mientras tanto, disfrutábamos como podíamos de nuestros momentos a solas y continuábamos manteniendo nuestra sigilosa relación de pareja. Pero yo no quería eso. No con ella.
Al acabar su relación con Jonás, me pidió que pasásemos a una segunda fase: debíamos ser discretos. No quería que nadie la juzgase por cambiar de pareja con tanta brevedad y, menos aún, hacer daño a su ex pareja. Yo no entendía por qué teníamos que seguir haciéndonos eso. Nos preocupábamos por todo el mundo menos por nosotros mismos.
Empezamos a discutir a menudo por este motivo, pero éramos incapaces de permanecer enfadados mucho tiempo. Nos necesitábamos el uno al otro, aunque en mi mente no dejaba de pensar que estábamos destinados al fracaso.
Llegó el invierno y mis peores deseos se hicieron realidad.
Mi regalo de Reyes de aquel año fue demasiado caro: una ruptura indeseada cargada de cobardía por no ser capaz de afrontar aquel presente de tres donde ella, la mentira y yo luchábamos por sobrevivir. Todo acabó cuando yo, sin dar más explicaciones, le aseguré que no podíamos seguir juntos. «Así no, Catalina. No puedo seguir con esto». Quería que ella apostase por mí y no lo había conseguido. Asumía mi derrota frente a su mundo.
Ella me rogó, una y otra vez, que lo intentásemos, que estaríamos bien juntos. No quise darle más explicaciones, era incapaz de soportar la culpa que, cada día, se apoderaba más de mí, y me reservé los verdaderos motivos por los que me había rendido.
Le rompí el corazón. No fui consciente hasta que acabó esta aventura de lo mucho que me quería. Durante semanas, fue como un fantasma. Toda su impulsividad, la alegría y las ganas de comerse el mundo que la caracterizaban desaparecieron. Mi caso no fue mucho mejor, pero era el culpable de aquella situación y asumía el precio a pagar por haber roto nuestra relación.
Tuve la suerte de contar con Martín, pero Catalina no dejaba de ser su hermana. Cuando coincidíamos la veía triste y era consciente de que no lo estaba pasando bien. Fue entonces cuando decidí volver a hacerlo. Iría de nuevo a su portal y le pediría disculpas. Si aquella fórmula funcionó una vez, ¿por qué no volvería a hacerlo? Esta vez, escogí una de mis novelas favoritos: Alrededor de la luna, de Julio Verne. Necesitaba entregarle una parte de mí para que la tuviese siempre consigo.
La segunda página del volumen fue la escogida para escribir una breve dedicatoria: «Siento todo el daño causado. Espero que algún día seas capaz de perdonarme. Loren». De nuevo, protegí el libro con papel de periódico.
Esta vez, la visita a su portal fue de madrugada, momento en el que los cobardes se ponen sus capas, los amantes rozan sus cuerpos y los sentimientos afloran. Cuando estaba frente al edificio, eché la cabeza hacia atrás e intenté localizar el balcón de los Pais. Se ubicaba en la novena planta y apenas podía verlo. Sin embargo, con aquel ridículo gesto sentía que la entrega se hacía efectiva.
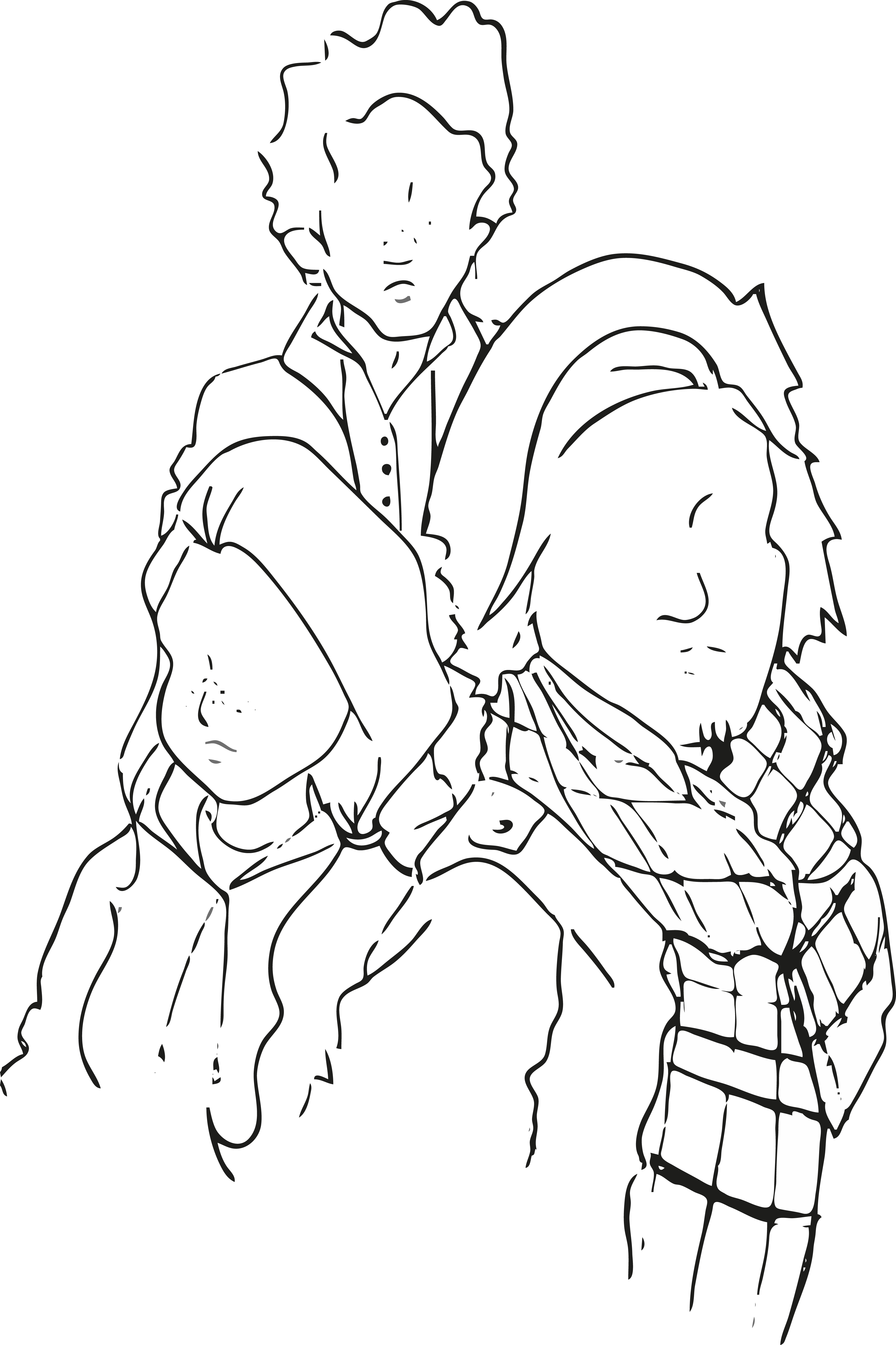
No hubo respuesta. Los meses fueron pasando y, según dicen, «el tiempo todo lo cura». Estaba convencido de que nuestra relación nos había marcado tanto a los dos que su cicatriz jamás desaparecería pues, como ocurre con las heridas mal curadas, nuestro organismo parecía negarse a regenerar los daños causados.
Tercera visita
Habían pasado casi nueve meses desde la última vez que había visto en persona a Catalina. Fue una tarde de domingo, un par de semanas más tarde de dejar el libro en su portal, cuando coincidimos por casualidad en un bar cerca de su casa. El encuentro fue tal y como me esperaba. Tras un impersonal saludo, al intentar entablar una conversación con ella, me rogó que me alejase de su vida. «Olvídame, por favor». No supe muy bien cómo reaccionar ante esas palabras. Le pedí disculpas y prometí que la dejaría ser feliz.
En el mes de septiembre, por unos amigos en común, me enteré de que Catalina había rehecho su vida con otra persona. Un chico que había sido capaz de recomponer todos los pedazos en los que yo la había roto. Me alegraba de que hubiese sido capaz de pasar página, aunque hasta entonces, pensaba que lo haríamos juntos.
Su marcha a Bélgica para realizar durante unos meses su deseado programa de intercambio no fue si no una oportuna barrera espacial que nos permitió a ambos aprender a sobrevivir sin el otro, aceptar nuestras nuevas realidades y recibir de la mejor manera posible un nuevo futuro separados. Pero ciertos remedios no duran eternamente. Fue durante una breve visita a su familia, con motivo de las bodas de plata de sus padres, el momento en el que todos los recuerdos volvieron a mí.
Era el último viernes de noviembre, sus padres habían decidido celebrar su veinticinco aniversario de bodas con una sencilla ceremonia en una iglesia cercana a su casa. Martín insistió en que fuese al evento. «Venga, Loren, a mis padres les hace ilusión que vengas. Además, así me haces compañía». No fui capaz de rechazar la invitación.
Sabía que allí me encontraría con Catalina, conociéndola no dejaría de asistir a un evento tan relevante para su familia. Y, efectivamente, allí estaba en primera fila apoyando a sus padres. Había llegado el mismo día de la celebración por la mañana y su avión salía el domingo a última hora. Estaba en plenos exámenes y no se podía permitir permanecer mucho más tiempo lejos de su nueva vida, cerca de nuestros recuerdos.
La noté cambiada. Vestía un elegante vestido negro que dejaba entrever una figura mucho más sugerente de lo que recordaba. Su melena rubia estaba aún más corta y junto con el maquillaje oscuro le afilaba la cara haciéndole aparentar más edad de la que tenía. Un gélido par de besos nos sirvieron de saludo. Durante la ceremonia, no paré de observarla. La veía diferente; menos niña, más mujer. Aún así, no podía evitar que se me removiesen las tripas al recordar nuestros últimos momentos juntos.
Al finalizar el acto, sus padres invitaron a la familia y amigos más cercanos a un piscolabis en un pequeño local cercano a la iglesia. Martín estuvo casi todo el rato charlando con sus tíos y primos. No tenía del todo claro por qué me había invitado si no iba a hacerme ningún caso. Llegué a pensar que su intención era que me reencontrase con su hermana. Cansado del ambiente recalentado del interior del local, decidí salir a tomar un poco el aire. La entrada principal conectaba con un callejón poco iluminado y con abundante vegetación.
En el exterior, me encontré a Catalina que estaba entre las sombras fumándose un cigarro. Con paso lento, me acerqué a ella.
—Hola, Catalina—saludé.
—Hola —contestó ella tras expulsar la calada de su cigarro.
—¿Ahora fumas? —pregunté intentando romper el hielo.
—Hay muchas cosas que han cambiado en mi vida en los últimos meses.
Permanecimos unos segundos en silencio. Uno frente al otro. Se había consumido más de la mitad de su cigarro. Si quería hablar con ella a solas, no tenía mucho tiempo antes de que volviese al interior del local. Decidí ir directo al grano.
—Catalina, yo…siento mucho como acabaron las cosas. La verdad es que te echo de menos por aquí.
Tardó unos segundos en contestar. Era capaz de percibir cómo apretaba la mandíbula y sus músculos se tensaban. Durante unos segundos, intentó reprimir sus impulsos, pero finalmente estalló.
—Alucino contigo, de verdad. ¿Puedes dejar de joderme la vida?
—¿Perdón?
—Sí, hazte el tonto… —Nerviosa, dio otra calada a su cigarro—. Yo flipo, de verdad, flipo. ¿Sabes lo que me ha costado olvidarte? —Expulsó el humo—. No tienes ni idea, ni puta idea, de lo que me has hecho sufrir. Y ahora me vienes con que me echas de menos…
—A ver, Catalina, tampoco es para ponerse así, ¿eh? Yo venía de buenas. —Mi tono de voz cambió. Me estaba poniendo nervioso.
—No, si ahora soy yo la que está loca y se inventa las cosas. Anda, Lorenzo, por favor, que te conozco.
—No era yo quien estaba con dos tíos a la vez… —Apenas había acabado la frase cuando me cruzó la cara de un tortazo.
—A mí no me hablas así.
Su teléfono comenzó a sonar. Miro la pantalla y, sin decir nada, se alejó de mí unos pasos para hablar con su interlocutor. No escuché que decía, tampoco me importaba. Me limité a observarla durante los segundos que duró la conversación. Tras colgar, tiró la colilla al suelo y, sin hacerme el más mínimo caso, saludó a alguien que se encontraba a pocos metros de nosotros, al comienzo del callejón que conducía hasta el local. Supuse que era su nuevo novio.
Tras presentarnos, les dejé a solas. No pensaba ser el tercero en discordia de aquella cita. La nueva pareja de Catalina parecía saber perfectamente quien era yo, y tampoco creí que le hiciese mucha gracia que les acompañase durante su reencuentro.
Cuando entré en el local, pude ver cómo mi amigo Martín, copa en mano, bailaba animadamente con sus primos. Decidí no avisar de que me marchaba, ni a él ni a sus padres. Ya me disculparía. No quería ser el aguafiestas que abriese la veda de las despedidas. Para evitar encontrarme con Catalina y su nuevo novio, salí por la puerta de emergencia que daba a una calle paralela al callejón que conducía al local. A pesar del frío, decidí ir caminando a casa mientras ponía en orden mis ideas. Me había quedado con ganas de volver a tenerla cerca, con ganas de saber qué pasaba por su mente, con ganas de volver a orbitar juntos, con ganas de Catalina.
Al llegar a casa, me puse cómodo y volví a organizar, por tercera vez, la misión que siempre me llevaba hasta ella en los momentos más agridulces: una nueva visita a su portal. Esta vez, no habría secretos. Le iba a contar el verdadero motivo por el que decidí romper nuestra relación.
Tuve que poner mis ideas y sentimientos en orden para afrontar el reto. Tenía que contarle toda la verdad. Así, repetí la misma fórmula con la que había logrado su perdón cuando era una niña. En esta ocasión, el volumen escogido de mi biblioteca fue Cartas a una desconocida de Stefan Zweig. En una nota, comencé a redactar el motivo por el que había decidido dejarla. Después de muchos borradores, conseguí plasmar en papel la historia que desencadenó el desastre, el motivo que me alejó de ella.
Le confesé que fue por esas fechas cuando, una noche de desenfreno, le engañé con otra mujer. Además, quise explicarle brevemente cómo me fue imposible asumir mi error e intentar buscar una solución juntos pues, después de lo ocurrido, era incapaz de volverla a mirarla a la cara como si no hubiese pasado nada.
Cuando tenía todo listo, doblé mi confesión tantas veces como fue necesario. La introduje entre las páginas del libro y, siguiendo con la costumbre, lo envolví con papel de periódico. Entonces me dispuse a salir rumbo a su portal. Estaba amaneciendo.
Cuarta visita
La última noticia que tuve sobre Catalina fue un breve mensaje que, supongo que a modo de respuesta a mi declaración, quiso darme. «Lorenzo, perdona por la reacción que tuve el otro día». No supe muy bien como interpretar aquellas palabras. Ella nunca había sido tan escueta con sus mensajes, pero quise pensar que, aquella vez, me podía dar con un canto en los dientes con que me hubiera respondido.
Dos meses más tarde, Catalina volvió a la ciudad poniendo fin así a su aventura universitaria en el extranjero. Sin embargo, tras su última visita, nuestra relación se había limitado a lo que podíamos saber el uno del otro por amigos en común. Ninguno de nosotros fue capaz de romper la gran barrera que hacía ya tanto tiempo se había erigido entre ambos. Un muro que ni siquiera la última visita a su portal pudo derribar.
Quedaban tan solo un par de días para que abandonase la ciudad antes de disfrutar junto a la familia de mis vacaciones de Semana Santa. Aquel día, había quedado con Martín a tomar una cerveza en un bareto, cerca de su centro de estudios. Durante todo el encuentro, no dejó de hablar de sus proyectos, de las ganas que tenía de terminar el año que viene su máster en Estados Unidos y de una nueva chica que había conocido en una fiesta el fin de semana anterior. Me alegraba por él, se le veía feliz. Pero era imposible no sentirme lejos de las metas de mi amigo. La vida nos había enseñado que, poco a poco, a pesar de que estuviésemos unidos por nuestra amistad, nos íbamos a ir distanciado. Todo ello con el único fin de cumplir con los objetivos que cada uno de nosotros nos habíamos marcado.
—Bueno, y tú, ¿qué planes tienes cuando acabes el curso ese en Antropología? —preguntó.
—Pues…estaba mirando para irme al extranjero. Repasar idiomas y esas cosas…ya sabes.
—Haces bien, Loren. El futuro está fuera. Aunque claro, con una carrera como la tuya…creo que es jodido en cualquier lado —afirmó—. Oye, he pensado que este verano podríamos hacernos la Ruta de las Estrellas. Está en Planes pendientes para dos mejores amigos, y si no nos ponemos serios a este paso no la acabamos en la vida…—apuntó intentando ser gracioso.
Me limité a asentir mientras daba un trago a mi cerveza.
Un par de horas más tarde, decidimos cambiar de bar. Cuando crucé el umbral de la puerta, recibí un mensaje en mi teléfono móvil. Era Catalina. «Loren, ¿estás en casa? ¿Puedo acercarme a verte? Necesito hablar contigo».
Me quedé muy sorprendido con el texto que aparecía en la pantalla de mi teléfono móvil. Parecía un sueño. Hacía tanto tiempo que no me escribía que tuve que releer el mensaje dos veces para asegurarme de que no era una alucinación mía. Le contesté que podríamos vernos en quince minutos en la puerta de mi casa.
Despedí a Martín y le negué la penúltima ronda alegando que me encontraba un poco revuelto. No quería decirle la verdad. Era capaz de imaginarme su respuesta: «Venga, tío, dejad ya Catalina y tú de enredar…ya sois mayorcitos», o algo por el estilo. Él, siempre con los pies en la tierra. llaga. acaciones con su nuevo novio. Estaba seguro que eso no era todo. Aunque no quise meter el dedo en la llaga. Pero no podía decirle que no a Catalina. Estaba convencido de que algo pasaba.
Llegó con su enorme todoterreno gris oscuro. Tenía la ventanilla bajada y se escuchaba a todo volumen uno de los clásicos temas que tanto me gustaban. Aparcó en doble fila en la acera de enfrente a la que yo le esperaba y, sin importarle demasiado si molestaba al resto del trafico de la vía, bajó del coche y se acercó hasta mí.
—Hola… —saludó entre sollozos.
Respondí a su saludo dándole un abrazo. Sabía que era lo que más necesitaba. Sus brazos rodearon con fuerza mi tronco y comenzó a llorar desconsoladamente mientras se refugiaba en mi pecho.
—No sabía a quién acudir…No sabes lo horrible que ha sido. ¡Yo no me merezco eso, Loren, no me lo merezco! ¡Es injusto!
—Pero, ¿qué ha pasado?
Brevemente, me explicó que había discutido con sus padres por ponerle pegas a la hora de pasar unos días en vacaciones con sus amigas en la playa. Estaba seguro que eso no era todo. Aunque no quise meter el dedo en la llaga.
—Tranquilízate, anda. Ya ha pasado todo… —susurré mientras continuaba llorando sobre mi pecho y yo acariciaba suavemente su corta melena teñida de rubio.
Nos refugiamos en un pub que había a pocos metros de mi portal. Era el lugar perfecto: íntimo y discreto, como nuestro encuentro. Pedí un par de cervezas en la barra mientras ella me esperaba en uno de los cómodos sofás de cuero de la estancia. Poco a poco, según bajaba el contenido de su botellín, el disgusto se iba disipando. La solución a sus problemas fue rememorar anécdotas el pasado. Yo no estaba seguro de que aquello fuera lo mejor que podíamos hacer juntos: estar solos de noche en un bar haciendo un repaso de nuestra historia. Jugábamos con fuego. Ambos lo sabíamos.
Nos miramos fijamente a los ojos. No tengo claro si fue debido a la ternura que me inspiraban sus lágrimas, el efecto del alcohol o las ganas de estar con ella reprimidas durante meses pero, sin decir nada, me acerqué hasta fundirnos en uno solo. Ambos lo necesitábamos.
Después de tanto, fue como si el tiempo retrocediese. Permanecimos así durante unos segundos. Tras el beso, como si nada hubiese ocurrido, se apartó de mi lentamente y fijó su mirada en dirección a la barra.
—¿Otra ronda? —preguntó mientras secaba con sus manos las lagrimas que le cubrían las mejillas. No tenía claro a qué se refería, pero acepté.
Con las siguientes cervezas perdimos la vergüenza. Estuvimos durante horas reencontrándonos entre las sombras de aquel local. Cuando no lo hacíamos, recordábamos con cariño el pasado, eso sí, sin soltarnos de la mano. Necesitábamos estar conectados el uno al otro. Hacía mucho tiempo que nos debíamos eso.
A la hora de irse, cuando se subió al viejo todoterreno gris, yo esperaba en la acera observando como se acomodaba dentro del vehículo. Bajó la ventanilla y sacó la cabeza acercándose a mí. Me pidió que la besase. Obediente, cumplí con su demanda. Le pregunté si nos veríamos al día siguiente. Me contestó con un escueto «mañana hablamos», que pronunció antes de sonreírme.
Arrancó el coche. Esperé a que voluminoso vehículo desapareciese al final de la calle y después entré en mi edificio. Volví a casa con una estúpida sonrisa que era incapaz de borrar de mi cara.
Aquella noche dormí a pierna suelta. Al despertarme, lo primero que hice fue revisar mi teléfono por si Catalina me había escrito. No tenía noticias suyas, tan solo algunos mensajes en un par de grupos bromeando sobre alguna estúpida fotografía que se había hecho viral.
Fui a la universidad e, incapaz de concentrarme por la incertidumbre que, hora tras hora, se apoderaba más de mí, me refugié en la cafetería mientras adelantaba un par de trabajos pendientes y bebía café compulsivamente. Estaba inquieto, notaba que algo no iba bien. No era común en ella ignorar el teléfono y, tras lo que había pasado la noche anterior, no entendía que no contestase.
De repente, llegó el esperado mensaje:
«Lorenzo, perdona que haya tardado tanto en contestar. He hablado hoy con mis padres y se ha solucionado todo. Me he sentido fatal y no he podido evitar contarle a Dani lo que pasó entre nosotros anoche. Me ha perdonado. Le quiero y no puedo hacerle esto. No se lo merece. Lo siento».
Impulsivamente, tiré el móvil al suelo con todas mis fuerzas. La calidad del dispositivo era tan mala, que ni siquiera llegó a hacerse pedazos, tan solo unas pequeñas fisuras en la pantalla, lo cual me puso aún más furioso. No podía ser posible. La noche anterior había sido increíble. Parecía el comienzo de algo nuevo, mucho mejor que lo anterior. Pero todo había sido un sueño, una ilusión nocturna provocada gracias a la indefensión que nos producían un par de cervezas en un momento de debilidad que compartimos a solas.
Estaba cabreado. No era capaz de entender que no me hubiese elegido a mí, después de todo lo que habíamos pasado. Los momentos compartidos en nuestra adolescencia, la relación que tuvimos, todos los baches que habíamos superado, aquellas visitas a su portal… No quería que volviese a mi vida, no quería volver a sentirme así nunca más. No quería sufrir por no tenerla a mi lado.
Pasaron las vacaciones de Semana Santa, e hice todo lo posible por no saber nada de ella ni de ningún otro miembro de la familia Pais. Necesitaba olvidar.
Cada vez que Martín me llamaba ofreciéndome algún plan, le ponía alguna excusa sobre lo ocupado que estaba con el trabajo final del máster o fingía tener algún otro compromiso. Poco a poco, se fue cansando de insistir y, cada vez, se entregaba más a fondo a su pareja y su nueva vida profesional.
Cuando el otoño amenazaba con llegar a la ciudad, sentí la necesidad de hacer un último intento. En los últimos meses había asumido que no quería estar conmigo, pero me resultaba imposible echarla de mi cabeza. Necesitaba que recordase y para ello preparé una nueva visita a su portal donde el libro que llevase sería tan solo una excusa para volver a sentirme cerca de ella. Tenía que jugar mi última carta. Y pelear por Catalina Pais como si fuera lo último que fuese hacer en mi vida.
Eran alrededor de las siete de la tarde. El sol estaba cayendo. Los enormes edificios que me rodeaban se teñían de tonos anaranjados y rojizos. Estaba temblando, con ninguna de mis visitas anteriores me había sentido así. De nuevo, lo llevaba envuelto en papel de periódico. Cuando llegué a su portal, me di cuenta de que habían podado el seto que escoltaba la puerta de entrada al edificio. «Mierda», pensé. Tendría que cambiar el escondite donde guardar el volumen que quería entregar a Catalina. Mientras pensaba donde podría dejar el paquete, me sorprendí al notar cómo alguien tocaba mi hombro por detrás. Me giré bruscamente. Era el portero de la finca. Del susto, el libro se me cayó de la mano con tan mala suerte que se coló por la alcantarilla que había en la acera a pocos centímetros del macetero.
—Chico, ¿qué estás haciendo?
—Disculpe, estaba dejando un paquete para Catalina Pais.
—Lo siento, pero Catalina y su familia ya no viven aquí. Se mudaron hace unas semanas.
No me molesté en llevarle la contraria. Si alguien sabía si la familia había cambiado de residencia era él. ¿Cómo podía no haberme enterado de que los Pais se habían mudado? Estaba claro que el verdadero culpable del distanciamiento era yo. Si hubiera hecho las cosas de otra manera, quizás nunca hubiéramos llegado a ese punto.
Agradecí al portero la información que me había facilitado y, con todo mi pesar, dejé el libro perdido en el fondo de aquella sucia alcantarilla y me dirigí, sin prisa, a un lugar cualquiera lejos de allí.
Ya no habría más caminatas nocturnas, ni libros, ni ganas de volver. Todo había cambiado. Era el momento de asumir las consecuencias de mis actos.
La última visita
Dos días más tarde de mi visita al antiguo portal de los Pais, me encontraba tranquilamente en mi habitación organizando la maleta para un viaje de fin de semana al pueblo de mi familia. Estaba solo en casa, mis padres habían salido a tomar algo con unos amigos. De repente, mi teléfono comenzó a vibrar en el escritorio. Corrí a cogerlo antes de perder la llamada. Cuando vi quien estaba llamando no podía creerlo.
—¿Sí? —pregunté, incrédulo.
—¡Hola, Loren!
—Hola —respondí.
—Pensaba que igual habrías cambiado de teléfono. ¡Con lo poco que te duran los móviles! —añadió con sarcasmo.
—Qué va, sigo con el mismo… —recordé mi frustrado intento de hacerlo añicos.
—Estoy en la puerta de tu casa. ¿Puedes bajar?
—Ahora mismo estaba… —comencé a explicar intentando asimilar la situación. Hacía meses que no sabíamos nada el uno del otro, no sabía a qué venía aquella visita—. Si me das cinco minutos bajo.
Tras cambiar el pantalón de chándal que vestía por un vaquero y calzarme, salí por la puerta de casa. El ascensor estaba ocupado así que decidí bajar por las escaleras. Cuando salí por la puerta del garaje allí estaba el enorme todoterreno gris de los Pais, en la cima, esperándome justo al final de la empinada cuesta que conectaba el aparcamiento con la calle.
—Hola, Loren.
—¿Qué tal, Martín?—No podía aguantarme la curiosidad—. ¿Qué haces aquí?
—Bueno, como creo que ya sabes, nos hemos mudado a otra casa. Pero aún sufrimos las consecuencias del cambio. La gente no tiene aún demasiado claro dónde encontrarnos. Cada semana, seguimos yendo a nuestro antiguo edificio a recoger las cartas que le han llegado al portero a nuestro nombre. Ayer mismo, mi padre fue a por ellas. Y Adolfo, nuestro portero, también le entregó esto. Sacó del bolsillo de su chaqueta un paquete envuelto en un sucio papel de periódico.
—El libro que dejé en tu portal…Pe-pensaba que se había perdido.
—Adolfo le dijo a mi padre que era un paquete que un chico había dejado para Catalina pero que se había caído por la alcantarilla. No tenía ninguna duda de que habías sido tú —añadió.
—Esto…yo…no sé qué me pasó por la mente, quería tener un último detalle con Catalina, supongo…
—Loren, no he venido aquí a pedirte explicaciones. Solo quería devolverte esto.
—Ese paquete es de Catalina.
—No, Loren, este libro es tuyo. Y creo que debe seguir siéndolo. Durante años, no habéis hecho más que machacaros el uno al otro y, ¿para qué? Al final lo único que ha desencadenado vuestro juego ha sido dolor…—argumentó.
—Martín, creo que te estás confundiendo —interrumpí.
—No, tío. He intentado poner remedio a esta situación muchas veces. Parecía que nunca iba a poder pararlo…
—¿De qué estas hablando? —pregunté, sorprendido.
—¿Crees que no sé lo del resto de visitas al portal? ¿Tus intentos por volver a conquistar a mi hermana cada vez que la habías partido en dos?
—No lo hice con mala intención. No sabía hacerlo de otra manera —respondí cabizbajo.
—Loren, no te estoy echando ninguna bronca. He venido aquí porque creo que debes saber la verdad. —Cada vez entendía menos que intentaba decirme mi amigo.
—¿Qué verdad?
—Loren, Catalina no recibió ninguno de tus libros.
—¿Cómo?
—Los recogía yo antes de que ella pudiese verlos…Bien porque me los encontraba yo o porque mi madre o el portero los habían recogido. El caso es que Catalina nunca llegó a ver ninguno. ¿Acaso no te extrañó que nunca te hablase de ellos?—No daba crédito a las palabras de mi amigo—. Te conozco Loren, y no te haces una idea de lo mucho que te quiero. Créeme, era lo mejor para los dos…
—Martín, ¿quién cojones te crees para hacer eso? —Me empecé a poner furioso—. ¿Quién, eh? El puto Martín Pais siempre tiene que controlar todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? ¡Es que me cago en la puta! —Fruto de mi ira, comencé a dar patadas a la farola que tenía a mi lado.
—Loren…tranquilo, tío —dijo Martín intentando calmarme. Impotente, comencé a llorar mientras golpeaba a la farola. El me agarró por detrás intentando frenarme. A los pocos segundos desistí y acepté su abrazo.
—Catalina y tu nunca estuvisteis hechos para estar juntos… —dijo en voz baja mientras continuaba agarrándome por la espalda—. Por separado, sois increíbles; tú brillas con luz propia y ella siempre ha sido el vivo reflejo de todo lo bueno que hay en su mundo, pero cuando habéis intentado estar juntos…todo ha sido oscuridad. —No le faltaba razón a Martín. Poco a poco me iba relajando. Él, consciente de ello, me liberó.
—No quiero que dejes de ser la persona tan brillante que eres Loren, no te lo mereces.
—¿Y qué pasa con Catalina? —pregunté.
—Catalina es feliz con sus amigas, su novio y todo el universo que le rodea. Y a partir de ahora, debería ser la hermana de tu mejor amigo. Nada más. —Con una de sus manos, levantó mi barbilla para que le mirase a los ojos—. Espero que esto solo haya sido un bache en nuestra vida. Porque no estoy dispuesto a que Catalina se interponga entre nosotros. Además, nos queda una larga lista de cosas por hacer juntos, ¿recuerdas? —añadió.
Martín me conocía demasiado bien. Sabía que me conmovería su visita y conocer su versión de la historia me haría entrar en razón. Y así fue.
Tras nuestro encuentro, decidí comenzar una nueva etapa en mi vida. Mi prioridad era retomar mi amistad con Martín, recuperar la luz que había perdido en los últimos meses y recordar con cariño mi pasado junto a Catalina. Al fin y al cabo, como bien me explicó mi amigo meses más tarde mientras realizábamos la Ruta de las Estrellas: «es imposible que el Sol y la Luna estén juntos sin destruir el universo que les rodea».