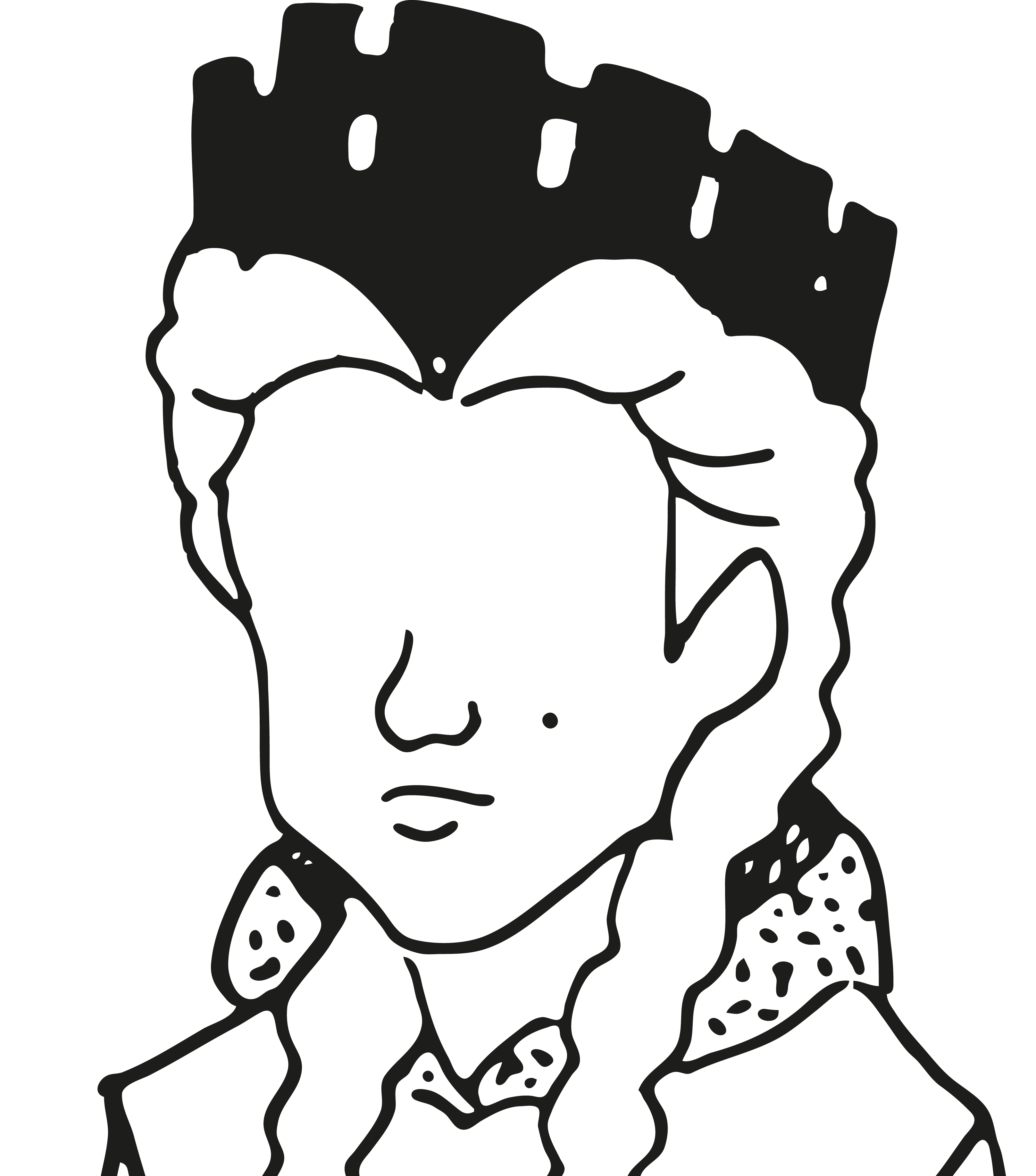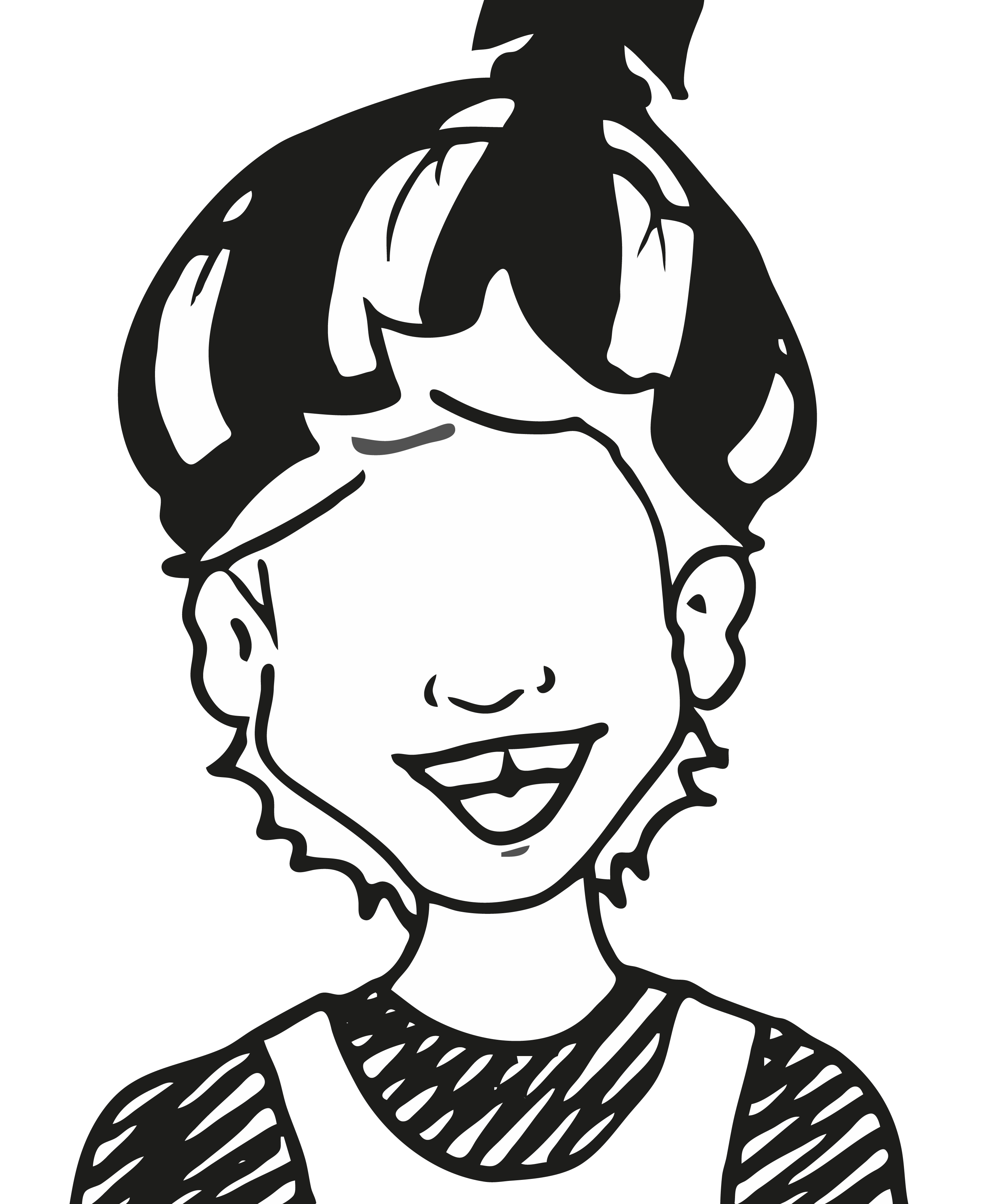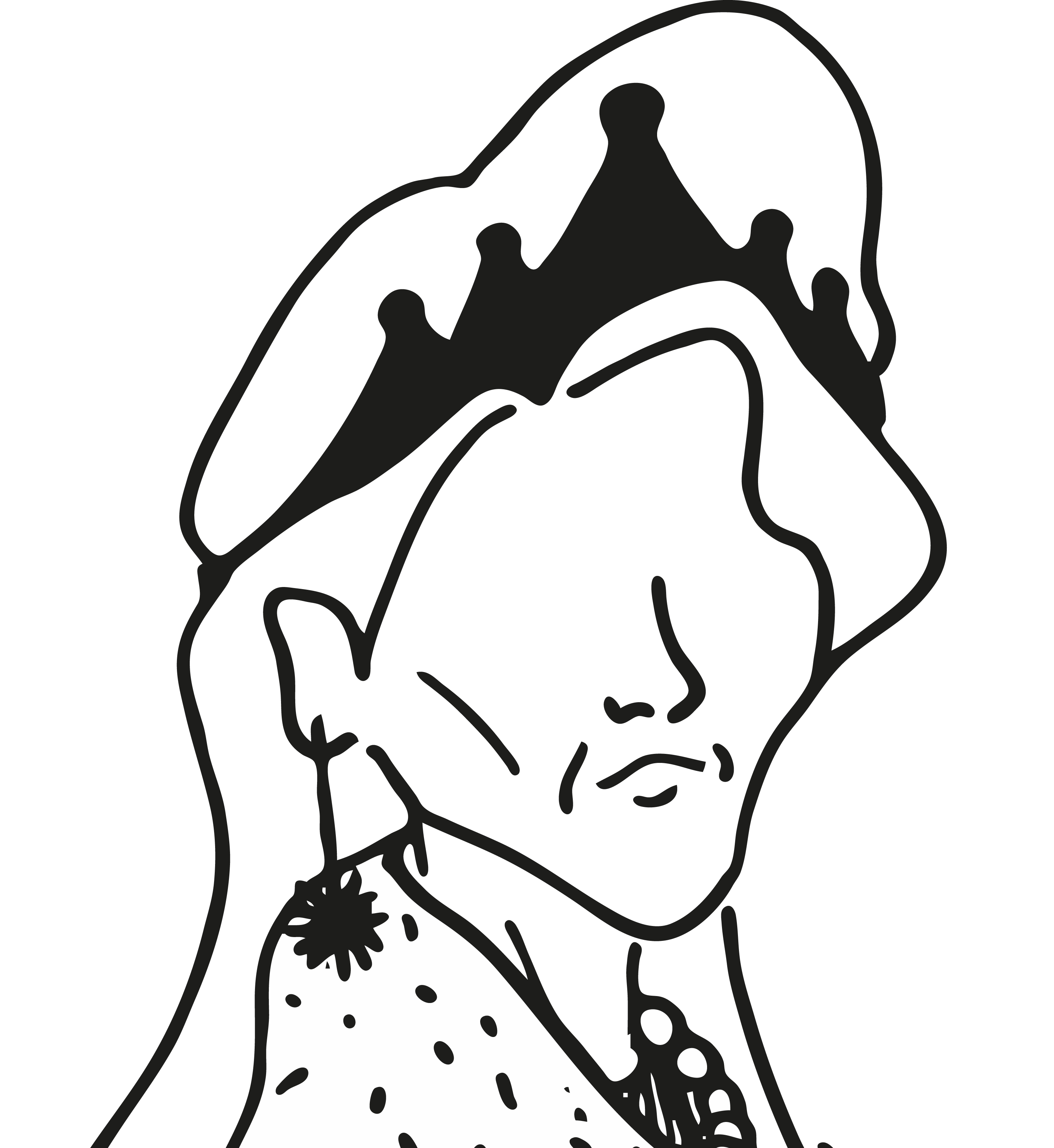Coronados (Parte 1)

No pensaba moverme de la ciudad. Y no, no era por miedo. Estaba en el foco de la epidemia, pero ni se me ocurría dejarme llevar por el pánico. Todo había empezado hacía ya unos meses, cuando un puñetero virus con nombre de droide empezó a acojonar a todo el planeta. Durante semanas, nos fueron preparando para cuando llegase nuestro turno. En las noticias, dando prioridad total a la epidemia, comentaban, paso a paso, su particular vuelta al mundo. Mientras tanto, en las redes sociales se celebraban batallas entre hipocondríacos y justicieros —los más críticos con el rumbo que tomaba la situación, al compararla con otras desgracias —, sin un claro vencedor. Pero, ¿qué cojones estaba pasando? ¿Nos estábamos volviendo todos locos? No entendía nada, si se trataba de una simple gripe, ¿por qué se estaba liando tan gorda?
Llevaba dos años y medio viviendo en la ciudad. Supuestamente, había venido aquí para estudiar. Aunque más bien, mi misión era derrochar el dinero de mis padres. Como tampoco eran tontos, y me conocían demasiado bien, antes de mudarme, me pusieron la condición de matricularme en una universidad privada. Sí, uno de esos centros donde prometen formar a los futuros amos del mundo y sus normas son similares a los de una guardería. La mayor pega era la asistencia obligatoria a clase —«control absoluto previo pago», como le llamaba yo —. Ese era el precio que tenía mi libertad. Al menos, tenía la suerte de tener bastante memoria. Toda una bendición. Me hubiera cortado las venas si hubiera necesitado dedicar muchas horas a las asignaturas.
Tras la publicación de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para contener el virus, el mensaje de correo de la universidad no tardó en llegar. Era un lunes por la tarde y estaba en casa, cero concentrado, mirando el ir y venir de imágenes que durante unos segundos ocupaban la pantalla de mi teléfono. En ese momento, recibí una notificación: tenía un correo nuevo de la universidad. Estaba seguro de que se trataba de alguna locura relacionada con la epidemia. Nos pedirían que fuéramos a clase con mascarilla y guantes, o algo así. Intrigado, abrí el mensaje y lo leí con atención. Desde el rectorado, sin mojarse demasiado, nos informaban del cierre de las instalaciones durante quince días. Supuestamente, era una medida preventiva para evitar la expansión de la enfermedad. No pude evitar responder con una sonrisa. Era una pena. Con las ganas que tenía yo de hacer mi examen de Tributario el viernes.
La noticia no tardó en llegar hasta mi madre que, al enterarse, me llamó preocupada. Estaba muy tensa, como si hubiese estallado la guerra o algo así. Intenté calmarla y le pedí que no se preocupase. «Estoy bien, de verdad. Son exageraciones de la tele. Aquí va todo como siempre… Tú ponte los cotilleos y disfruta de la tarde», le dije. Conseguí que no me obligase a volver a casa, prometiendo máxima responsabilidad y precaución durante las siguientes semanas. «Así aprovecho y me encierro a estudiar. Que los exámenes están a la vuelta de la esquina, madre», mentí.
En mi piso no hubo unanimidad respecto al modo de actuar ante las improvisadas vacaciones impuestas por la universidades. Normal, entre aquellas cuatro paredes, había de todo. Alfonso era una gran promesa, el orgullo de sus padres y, posiblemente, futuro presidente del Gobierno, o algo de eso. Piti, un extraño ser que, entre calada y calada a su porro, se comunicaba vagamente con el mundo. Y Tania, una chica que sabía que existía porque su nombre aparecía en el contrato. Al conocer la noticia del cierre de colegios y universidades, Alfonso decidió marcharse al día siguiente a casa. Tenía el coche en la ciudad y no pensaba perder el tiempo ni poner su prometedora carrera en manos de un caprichoso virus. Piti, como de costumbre, apenas se inmutó. Se limitó a contarnos, sin demasiados detalles, su paranoia sobre la conspiración que había detrás del virus. Tania, por su parte, igual ya estaba muerta y ni siquiera nos habíamos enterado.
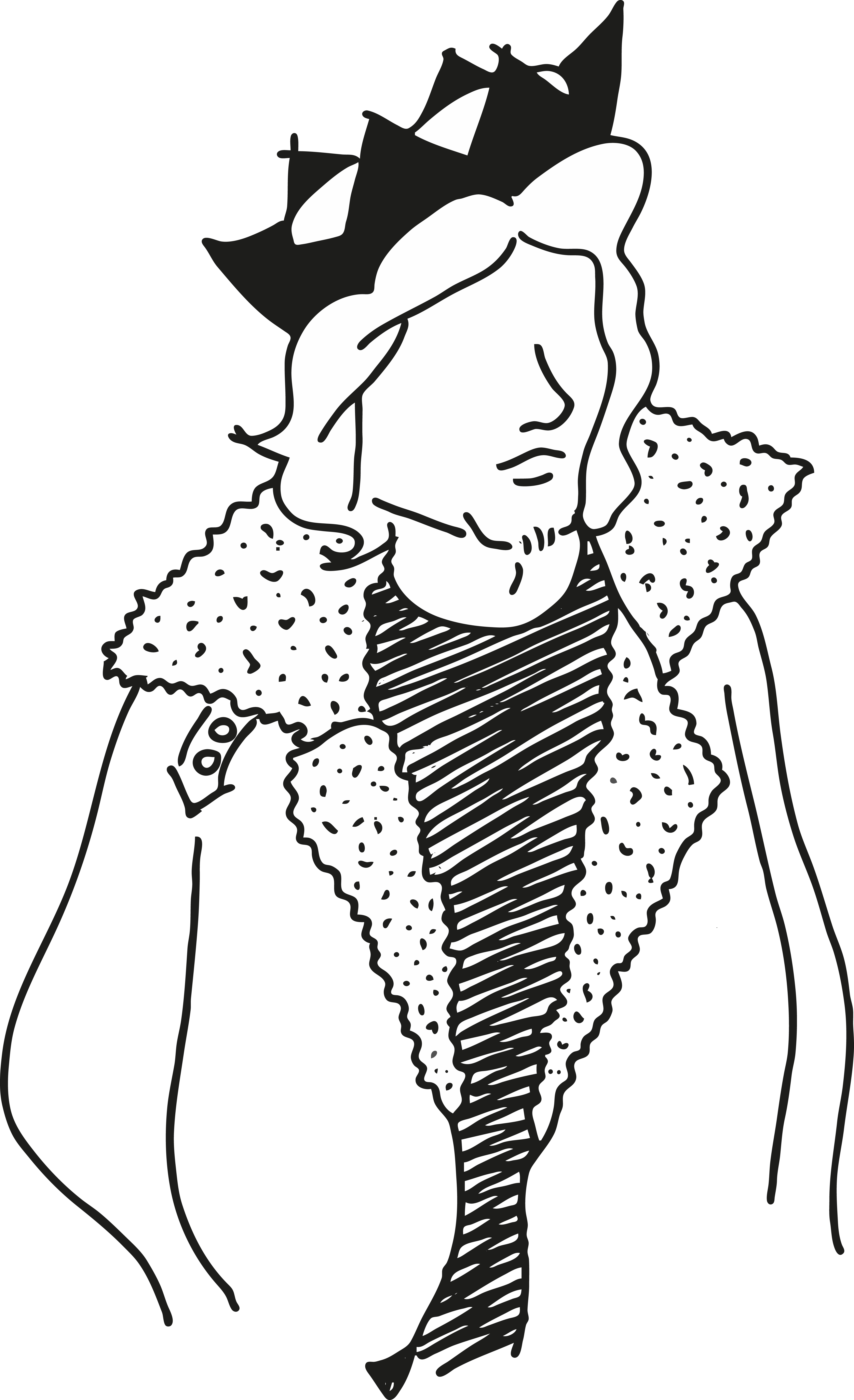
Aquella tarde, todo el mundo se puso de acuerdo para compartir imágenes y vídeos de supermercados con las estanterías vacías, señal inequívoca del fin del mundo —o eso empezaban a pensar algunos—. Reconozco que me acabó entrando la neura, aunque no tenía claro si la culpa la tenían las cuatro cervezas que me había enchufado. No quería ser yo el único desgraciado que se quedase sin nada por la histeria colectiva. Así que, revisé mi estante del armarito, mi cajón del congelador y, cuando tuve claro qué iba a necesitar, me puse las zapatillas y bajé al súper.
Una vez allí, me impresionó lo que encontré. Solo faltaba que desde megafonía informasen de un nuevo ataque aéreo de las tropas enemigas. La gente iba como loca, de un lado a otro, cogiendo, sin ton ni son, todo lo que tenía a mano. Me llamó la atención una chica joven situada frente a la estantería de productos cárnicos. Hablaba por teléfono, dando una detallada lista de todo lo que faltaba. «Tía, ¿cojo morcilla o panceta? no queda otra cosa de carne fresca…», aseguró, alarmada. Era curioso, todo el mundo sin guantes ni mascarilla, toqueteando los productos disponibles, antes de vaciar las estanterías sin piedad. No me volví demasiado loco. Compré lo que necesitaba: cervezas, un par de botellas de ron, mezcla, algunas bolsas de patatas fritas y chocolate. De comida, tenía el congelador lleno. Y tampoco era nuevo para mí lo de alimentarme a base de arroz y espaguetis con tomate. Estaríamos muy jodidos si nos quedásemos sin eso. Además, confiaba en que el chino, viendo el filón de negocio que tendría durante esos días, no se atrevería a cerrar. Lo único que me jodió fue quedarme sin papel higiénico. El chino lo vendía a precio de oro. Pero bueno, fue un pequeño drama que se solucionó rápido con una visita al puesto de periódicos de al lado de casa. No pasaba nada, en peores me había visto.
Al llegar al piso, me bombardearon a mensajes promocionales de fiestas improvisadas, con motivo de la cancelación de las clases, que se iban a celebrar esa noche. Era increíble. Nos habíamos vuelto los amos del puto mundo. Mientras los mayores corrían de un lado a otro histéricos, acabando con el papel higiénico, nosotros habíamos sido capaces de, en tan solo unas horas, organizar una salida a la altura de cualquier fin de exámenes. Estaba flipando. Y, obviamente, me apunté al plan sin dudarlo.
La fiesta en cuestión se celebraba, simultáneamente, en varias discotecas situadas en el centro financiero de la ciudad. Allí, cientos de universitarios nos concentramos para dar pistoletazo de salida a nuestro periodo de cuarentena. Había colas por todos lados y muchísima gente haciendo botellón. Era exagerado. No había visto nunca nada igual. Y, menos aún, un lunes cualquiera. Yo había ido solo, con mi botellita de plástico llena de ron en el bolsillo de la chaqueta. No era la primera vez que hacía algo así. Aunque a primera vista no conocía a nadie, al mismo tiempo, sentía que conocía a todo el mundo. Cosas de la edad.
Fui incapaz de llevar la cuenta de las copas y chupitos que bebí dentro de la discoteca. Deambulé un rato y luego, con un par de gracias, me gané pasar a uno de los reservados, donde una pandilla de chavales encamisados jugaban a ser alguien, copa en mano y chuperreteando por turnos la manguera de una cachimba. Después de rascarles unas copas y sellar con mis babas la boquilla de la shisa, les abandoné —no recuerdo ni con qué mísera excusa— en busca de mejor compañía.
Fui hasta la pista de baile y arrimé un poquito aquí y allá en busca de cariño. Pero parecía que estaba todo el pescado vendido. No pasaba nada, tenía quince días por delante para disfrutar de mi libertad. Decidí dejar que el dj marcase el ritmo de mi noche hasta la subida de luces. Cuando cerraron la discoteca, salimos todos en masa para, después, concentramos en la puerta, haciendo tiempo. No había prisa, mañana no había clase. Ni al otro. Ni al siguiente. Pero yo estaba reventado. Los bailes y, sobre todo, las copas me habían dejado temblando. No podía más con mi cuerpo, así que me acomodé en las escaleras que conectaban aquel submundo con la realidad. En ese momento, observé a pocos metros de mí a un hombre bajito y moreno que se acercaba a los diferentes grupos ofreciendo los productos de su bolsa. ¡No podía creérmelo! El muy cabrón estaba vendiendo latas de cerveza por dos pavos y mascarillas a cinco —según le escuché decir—. «Qué tío más grande…», pensé. Aunque estaba claro que, si ya le iban a comprar pocas cervezas, no colocaría ninguna mascarilla por cinco pavos. Y, menos aún, a nosotros.
Cuando me repuse un poco, decidí que era el momento de pillar una bici y volver a casa. Al día siguiente, tocaba más y, seguramente, mejor. Caminé unos metros hasta llegar a la parada. Tenía ya pillado el truco y solo tuve que forcejear lo justo para hacerme con una de ellas gratis.
Poco después, flotaba por la ciudad, sintiéndome invencible. «¡Virus no te vayas, virus quédate!», grité una y otra vez. No pude motivarme más. Llegué a levantar las manos del manillar para, a contraviento, celebrar mi libertad. Y fue, justo en ese momento, cuando algo golpeó mi bici y salí disparado por los aires.
[Continuará]