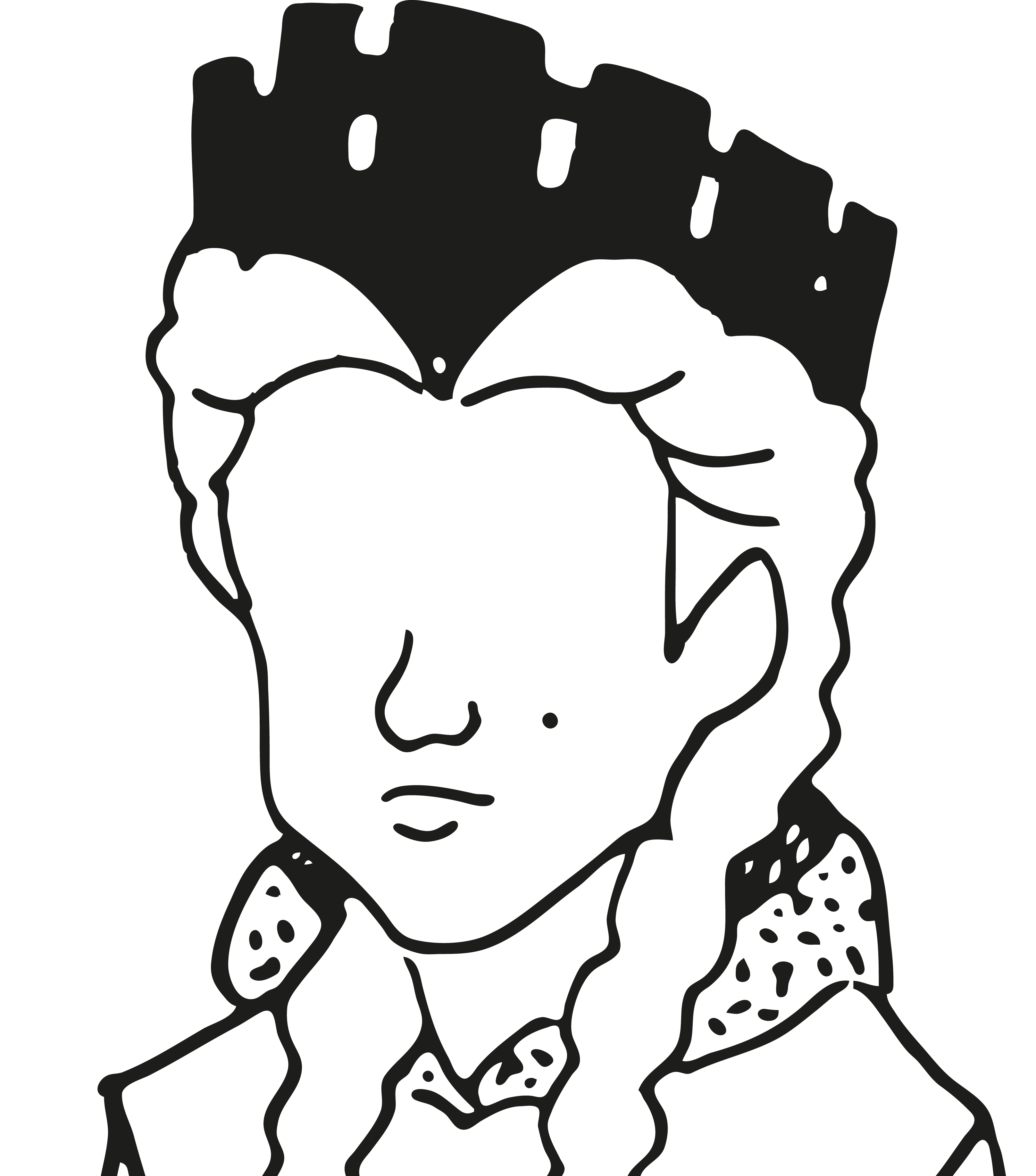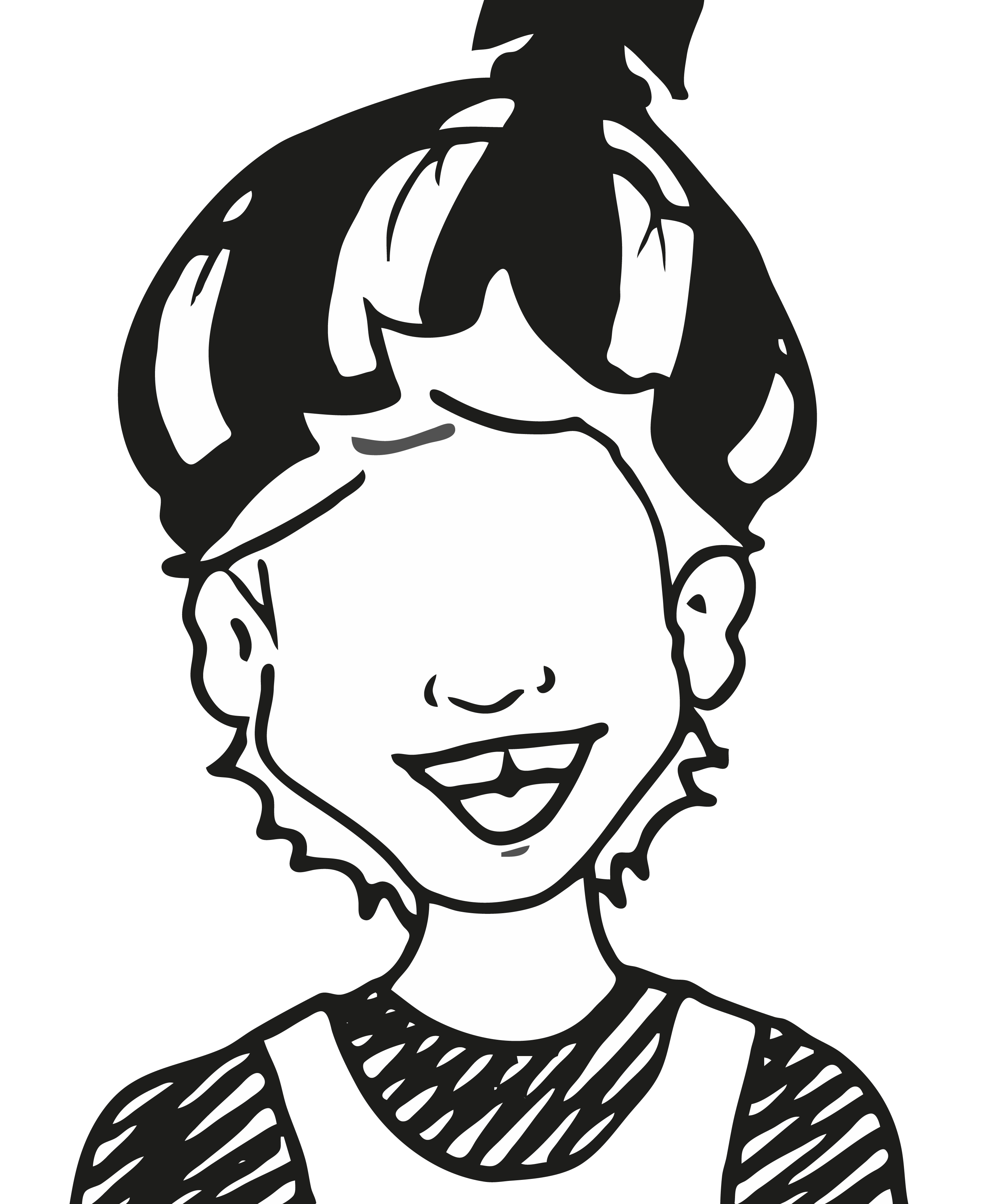Coronados (Parte 2)
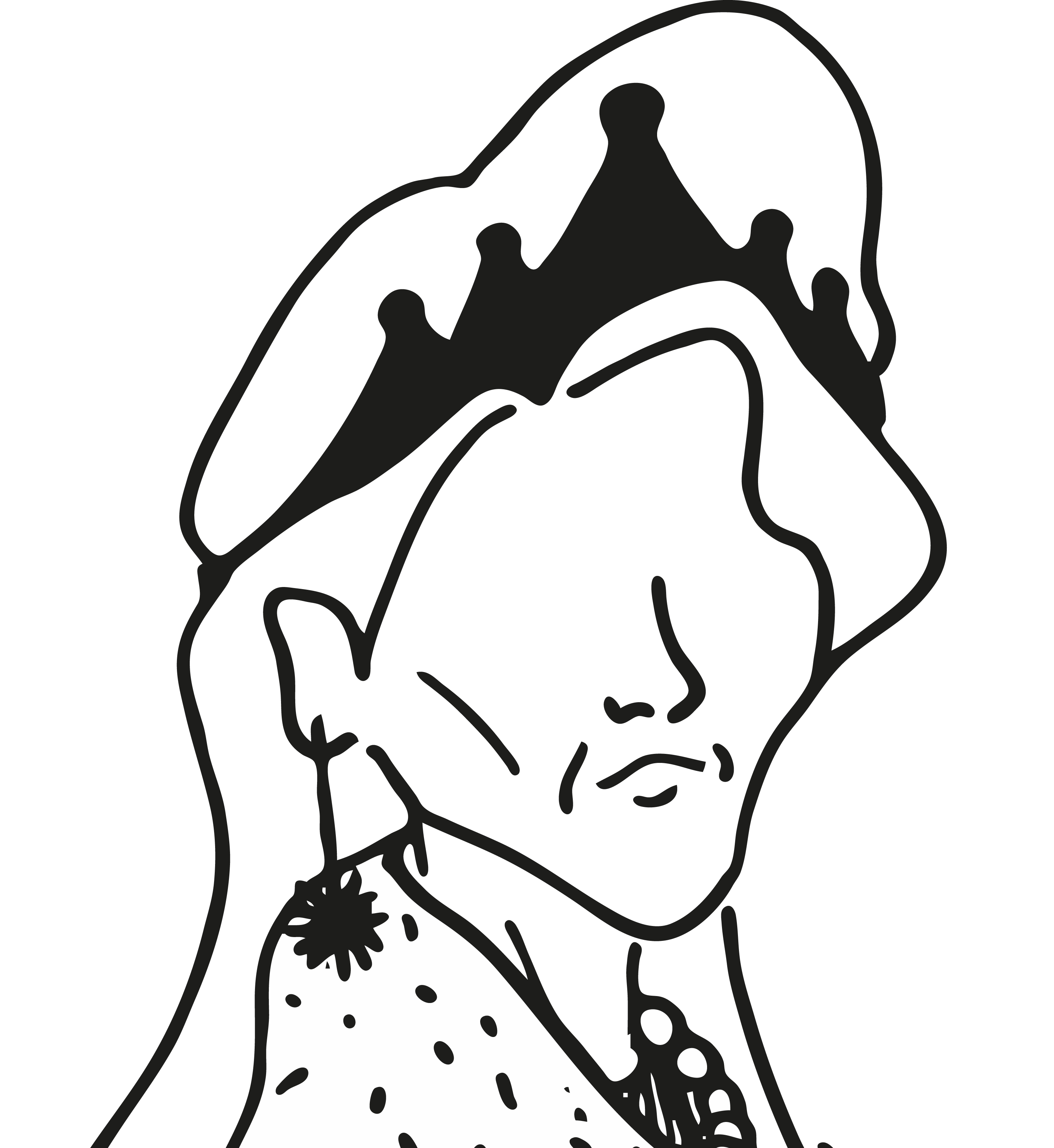
Esta historia ya la conocíamos todos. Demasiado, diría yo. Y lo peor es que se vio venir desde el principio. Cuando surgió esta maldita epidemia —supongo que como todo el mundo—, me negaba a pensar que algún día podría afectarme directamente. Pero el virus llegó, rompió nuestra pacífica convivencia, nos hizo sentir vulnerables y, en algunos casos, hasta llegó a sacar lo peor de nosotros mismos. En todo ese caos, el corazón se me agarró al pecho, dificultándome la respiración. El condenado logró imponer su voluntad y me llevó a tomar decisiones de las que más tarde me arrepentiría.
Al fallecer mi marido, fui a pasar unos días con mi hermana Concha a la capital. Friedrich era alemán, un enamorado del arte, la buena vida y las costumbres de nuestro país. Vivíamos en el sur, en una fantástica casa con vistas al mar. No me podía quejar, mi vida con él había sido maravillosa y no me había faltado de nada. Hasta que el maldito cáncer se lo llevó y me dejó sola en este mundo. Rodeada de lujos pero, eso sí, con millones de gestiones pendientes con abogados y bancos. Por eso, decidí volver a mi ciudad; para airearme un poco de todo. Aunque si lo hubiera sabido antes, no me hubiera movido de mi casa. Siempre pensamos que las cosas malas le van a pasar a otro… hasta que nos pasan. Eso es así.
Mi hermana Concha era soltera, estaba prejubilada y vivía con un gato espantoso llamado Ramsés —el tercero con ese nombre— en un pisito de una zona residencial de la ciudad. Nuestro día a día transcurría entre paseos, compras y algún que otro café, para airearnos, en las terrazas del barrio. Peluquería cada dos semanas, misa los domingos y partida de cartas con las vecinas todos los martes. Llegué a estar más de cuatro meses en casa de Concha. Eso sí, los gastos corrían de mi cuenta. Aunque sea una grosería decirlo, tenía muchísimo dinero e iba a gastar lo que hiciera falta con tal de no estar sola. Me aterraba la idea. Por eso, nunca hubiera imaginado cómo cambié de opinión cuando la enfermedad apareció. Lo que es la vida.
La primera vez que fui consciente de la gravedad de la situación fue en misa. Como cada domingo, fui con mi hermana Concha a la parroquia del barrio. El sacerdote —que no había parado de toser en toda la celebración— nos pidió en la homilía que evitásemos los besos y cualquier contacto durante el rito la paz. «Por prevención», dijo. Durante la comunión, se le olvidaron sus propias palabras. Pero ya se sabe, como decía Mamá: «consejos doy que para mí no tengo». Siendo tan poco cuidadosos, íbamos a caer como moscas. Lo tenía clarísimo.

Al día siguiente, estaba leyendo frente al televisor una de las muchísimas novelas que pasaban por mis manos cuando, de pronto, la chica que presentaba el programa de la tarde informó del cierre de todos los centros educativos de la comunidad. Los tertulianos se pusieron a discutir como locos —defendiendo cada uno sus colores políticos, por supuesto—. Recordaron cómo esa medida era la misma que habían adoptado en otros países cuando el virus llegó hasta ellos. Países que en esos momentos estaban en estado de alarma. «Si es que ya vamos tarde. ¡No aprendemos! Como este Gobierno incompetente no se ponga serio… en menos de una semana, tenemos que cerrar a cal y canto el país», añadió, a gritos, uno de los tertulianos.
Mientras Concha tejía unos patucos para el nieto de la vecina, sin apartar la vista de su labor, iba comentando las noticias. Me estaba poniendo nerviosísima. Me daba pavor pensar en la expansión de la enfermedad. Por eso, procuraba concentrarme en mi lectura, haciendo caso omiso de la tertulia. Pero, a cada comentario de los periodistas, Concha tenía que añadir su puntilla. Me cansé de intentar concentrarme en el libro, así que decidí salir al balcón a fumar un cigarrillo.
Al entrar, me senté de nuevo en el sillón y retomé la lectura, ignorando la televisión. Cuando, por fin, conseguí meterme de nuevo en la novela, Concha empezó a toser. Inmediatamente, me giré hacia ella. Se disculpó. Y volvió a toser. Era una tos seca, muy seca. Un sudor frío comenzó a recorrer mi nuca. «¡Concha, tápate la boca, por Dios!», grité, histérica. No quería ser alarmista, pero algo me decía que era momento de volver a casa. Estaba que no podía más.
Me levanté del sillón y fui al baño. Una vez allí, me arremangué la rebeca y me recogí el pelo. Después me lavé las manos y la cara a conciencia. Repetí el gesto tres veces más. Por seguridad. Lo mismo una no era suficiente.
Durante toda la noche, mantuve una distancia más que prudencial con mi hermana —hasta tal punto que, a la hora de cenar, le dije que me dolía el estómago, solo para evitar llevarme a la boca algo que hubiera preparado o tocado con sus propias manos—. Mientras fingía que leía, no dejaba de darle vueltas a mi plan de evacuación. Quería volver al sur cuanto antes. A mí casa. Con mi jardín, mis cosas y todo eso. Sin nadie enfermo cerca que pudiese contagiarme.
Cuando mi hermana se acostó, fui hasta el recibidor —procurando no tocar nada que hubiese estado en contacto con ella— me cubrí con el abrigo, cogí mi bolso y huí de la casa. Estuve muchísimo tiempo en el portal a la espera de algún taxi que me llevase a la estación. No estaba muy puesta con los móviles y nunca me había interesado en aprender cómo funcionaban los programas esos para pedir coches a domicilio. Al menos, hacía una temperatura estupenda. Menos mal.
Me cansé de esperar y empecé a caminar sin demasiada orientación, con la convicción de acabar dando con algún taxi libre que me sacase de allí. Al llegar al centro financiero de la ciudad, me sorprendió ver tantísima gente joven por la calle. La mayoría de ellos se tambaleaban. Seguramente, eso tenía que ver con la cancelación de las clases. La prensa se había encargado de coronarlos. No paraban de repetir, una y otra vez, que la gran mayoría de ellos estaban fuera de la población de riesgo. Eso sí, eran los que más esparcían el virus. «Qué hijos de puta los niños estos…», pensé, muy enfadada, antes de protegerme la cara con el cuello del abrigo. Y, de repente, me lo encontré.
Era un chico de unos veinte años. Estaba tumbado en la acera, con medio cuerpo en el arcén. Tenía una herida tremenda en la frente y estaba sangrando muchísimo. A pocos metros de él, había una bicicleta destrozada. Me paré un momento y, desde una distancia prudencial, intenté comprobar si estaba vivo. Parecía estar respirando. Solo pensar en acercarme más a él, me aterraba. No era capaz. Me giré en busca de ayuda, de algún otro joven que pudiese echarle una mano. Pero justo, en ese momento, vi aparecer un taxi a lo lejos. Estaba libre.
Sin pensármelo dos veces, fui corriendo hasta él, dejando al chico ahí tirado. Al entrar en el coche, le pedí que me llevase a la estación. Durante el viaje, no logré librarme de la imagen del chico accidentado, aunque estaba segura de que alguien le habría acabado ayudando. Estaría a salvo y no correría peligro, pero yo, sí. ¿Acaso no era lo suficientemente grave la situación como para pensar primero en uno mismo?
[Continuará]