Coronados (Parte 4)
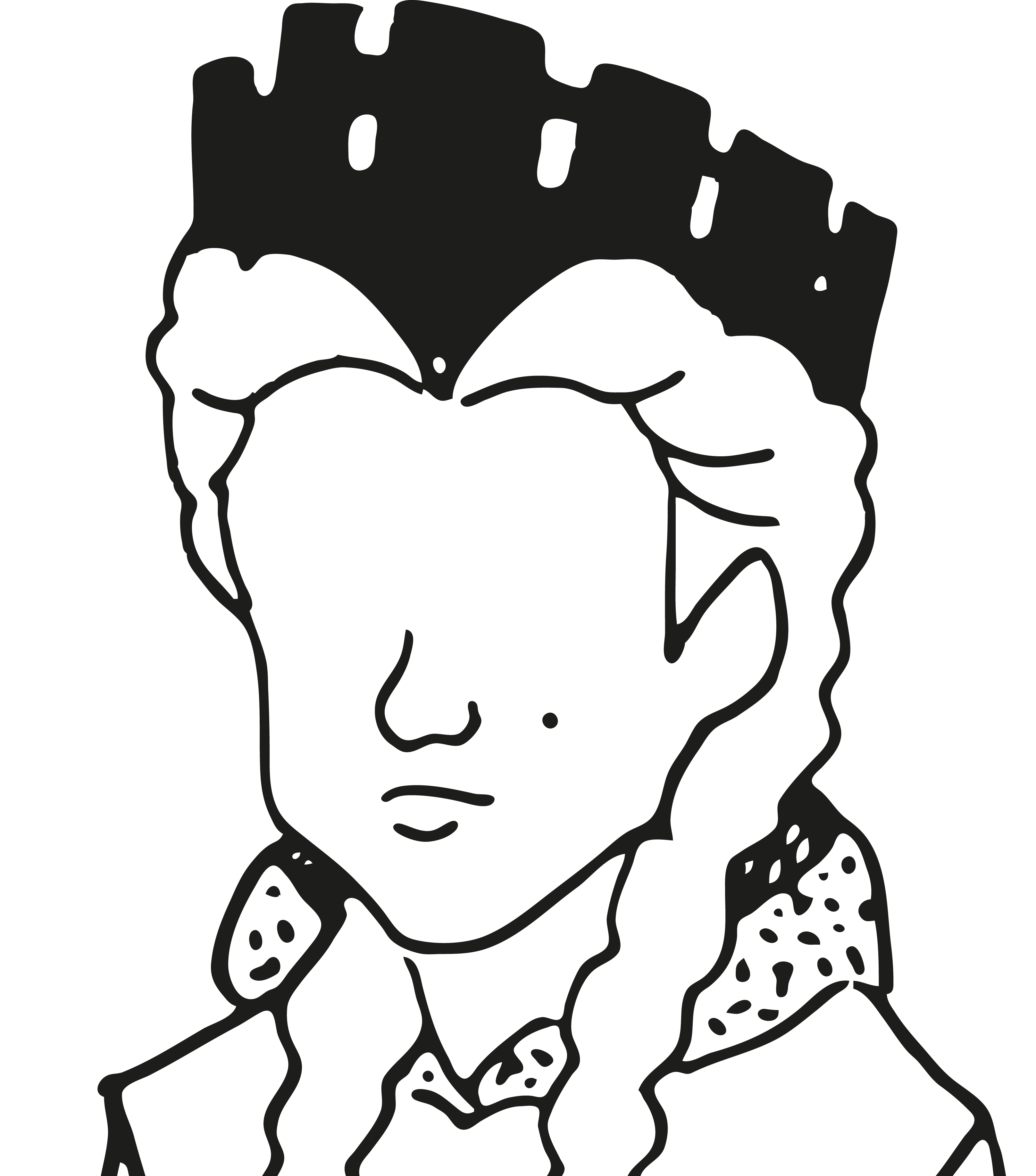
Lo teníamos hasta en la sopa. El puto virus nos había dominado. ¿La clave para mantener la calma? Internet. Era muy cachondo ver cómo todo el mundo tenía el mismo tipo de comportamientos. Si algo había conseguido el bicho era encerrarnos a todos por igual.
Ya no había viajes ni cenas de las que presumir. Los posados eran en pijama y chándal —porque había que demostrar el mucho deporte que hacías en casa—. Algunos incluso se animaban a dar sus propias clases de cocina— pero vamos, que tampoco se volvían locos: pasta, bizcochos o galletas; eso era todo—. Había muchas fotos de televisores chupando pruebas gratuitas, balcones enanos cubiertos con medio rayo de sol, cortes de pelo caseros, planes anti-suicidio online y, sobre todo, muchísima necesidad de llamar la atención. Era de coña. ¡Parecía una competición por ser el mejor superviviente a la pandemia! Eso sí, pensar, poquito. Nadie se paraba a reflexionar. Para qué. Éramos incapaces de encerrarnos en nosotros mismos. Nos daba miedo. Muchísimo. Porque no nos gustaba eso de darnos cuenta de lo egoístas que éramos y de lo mucho que íbamos a nuestro rollo. Supongo que por eso la peña venía al súper poniendo en riesgo su salud y la de los demás. Solo por tomar un poquito el aire. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Porque, por suerte o por desgracia, a mí sí me tocó currar.

Cuando todo esto empezó, yo no llevaba ni un año en el súper. Era curioso, desde hacía unas semanas cómo se había revalorizado mi trabajo de cajera. ¡Increíble! La situación me recordaba la cantidad de veces que la gente, con la boca chica, al saber a qué me dedicaba, respondía: «Ah, está muy bien». Sí, se te ve en la cara la envidia que me tienes. ¡Venga, hombre! Pero la vida da muchas vueltas, vaya por Dios. Y, ahora, éramos nosotros los que estábamos al pie del cañón, en pleno apocalipsis, para que no faltase de na. Ya me hubiera gustado a mí ver cómo se las hubieran apañado sin nosotros.
Gracias al curro, pude ver con mis propios ojos la evolución de la crisis a pie de calle. El supermercado donde trabajaba —aunque pertenecía a una gran cadena— era bastante chiquitajo. Lo justo para comprar lo necesario y solucionar un apuro. Eso sí, a nuestro favor, decir que abríamos todos los días de la semana y teníamos un horario cojonudo. Generalmente, nuestro público era gente mayor. En el barrio, eran mayoría. Venían arrastrando su carrito y salían con lo que podían cargar. Ni más, ni menos. Esos clientes me recordaban tanto a mi abuelo… Él era mi todo. Vivía con él desde que podía recordar. Era un grande. Y mi mayor ejemplo en esta vida. Con toda esta mierda, llevaba unos días pachucho el hombre. Yo rezaba para que no fuese nada, porque como el puto virus me lo quitase, me iba a cagar en todo.
En toda esta locura, hubo dos fases. Al principio, la gente venía en masa y arrasaba con todo lo que podía. Les daba igual dejar al vecino sin algo; si una persona veía que había quince barras de pan, se las llevaba todas. ¿Se las comería? Pues seguro que no. Pero no pensaba quedarse sin ellas o arrepentirse de coger solo dos o tres y dejar algo para los demás.
Después, la cosa se puso fea. Empezamos a currar con mascarillas y guantes. Y, a la hora de atender, nos protegíamos tras una enorme pantalla, para evitar contagios. Para entrar, los clientes tenían que hacer cola. Dentro, no podían estar más de tres personas a la vez si queríamos mantener las medidas de seguridad. Todo muy loco. Pero era lo que tocaba. La gente pasó de arrasar con todo a venir de visita y coger un par de cosas. ¿Sería por necesidad? En la mayoría de casos, podía ver en sus caras cómo la compra era lo de menos. Lo único que importaba era hacerse con algo para justificar el paseo. El papel higiénico dio paso a la cerveza y el vino como productos estrella —claro, primero nos cagamos y luego decidimos inflarnos a alcohol para soportarlo—. Ojo, no seré yo quien lo critique. Soy la primera borracha que me agarraba mis buenos pedos los fines de semana, ¿eh? Pero no sé. ¿No estaría mejor esperarse a tener que comprar más cosas para salir? Pregunto.
Durante esta segunda fase, el ritmo de curro era bastante tranquilo. Una tarde —ya no sé ni qué día de la semana era—, mientras reponía material de las estanterías, mi compi me dijo que estaban preguntando por mí en la puerta. No tenía ni idea de quién podría ser. Por un momento, me rayé bastante. Igual le había pasado algo a mi abuelo. En esos días, la cabeza me iba a mil y no todos los pensamientos eran buenos. Cuando llegué a la puerta, me relajé. Mi abuelo debía estar bien.
En la entrada, agarrado a su carrito, me esperaba el conductor de ambulancia que me había estado tirando antes de la crisis. Llevaba semanas llamándome para charlar, mandándome audios… Estaba llevando fatal el confinamiento el tío —y mira que él, por su curro, al menos salía de casa—. La verdad es que tenía mala cara. «Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿tú no eres consciente de la que está cayendo? Es que alucino contigo, colega… ¿Qué coño haces aquí?», le pregunté. «Mi mujer y el niño se han ido de casa», soltó de golpe. Yo sabía que estaba casado. Pero nunca le di demasiada importancia. Tampoco era yo la que estaba engañando a nadie. Igual hasta le había hecho un favor a la muchacha; así había descubierto del pedazo de cerdo con el que se había casado. Antes de que dijese nada, se puso a llorar como un loco. Yo no sabía dónde meterme.
Cuando se tranquilizó un poco, con dos cojones, me pidió que fuese a su casa. «Pasemos la cuarentena juntos». ¿Cómo? ¡Venga ya! Definitivamente, se le estaba yendo la cabeza. No pensaba dejar solo a mi abuelo. Y, menos aún, por estar encerrada con este. ¿En qué estaba pensando? Si no sabía llevar su encierro en soledad, que hubiera hecho por evitar la situación. Como si tuviese yo que compensar que su familia le diese de lado, vamos. No iba a ser la fulana que calentase su cama durante el encierro. Lo tenía clarísimo. Así que no perdí demasiado el tiempo y le mandé a tomar por saco. No estaba la cosa para tonterías. Y entonces, se fue como había venido: con las manos vacías. Ni siquiera se molestó en comprar nada. Si le pillaba la policía… verías tú qué gracia. Aunque pensándolo bien, se lo habría ganado. Por gilipollas.

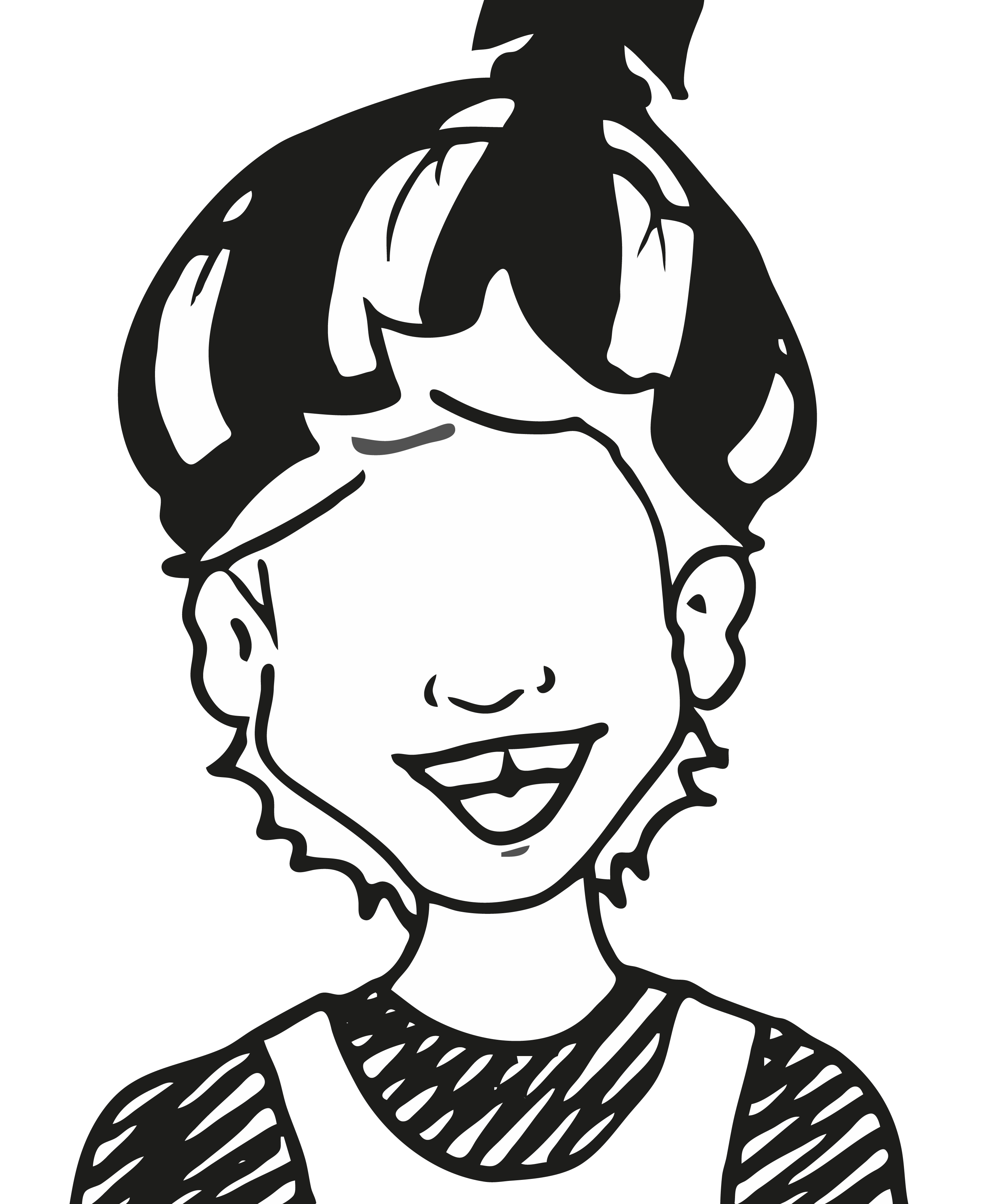
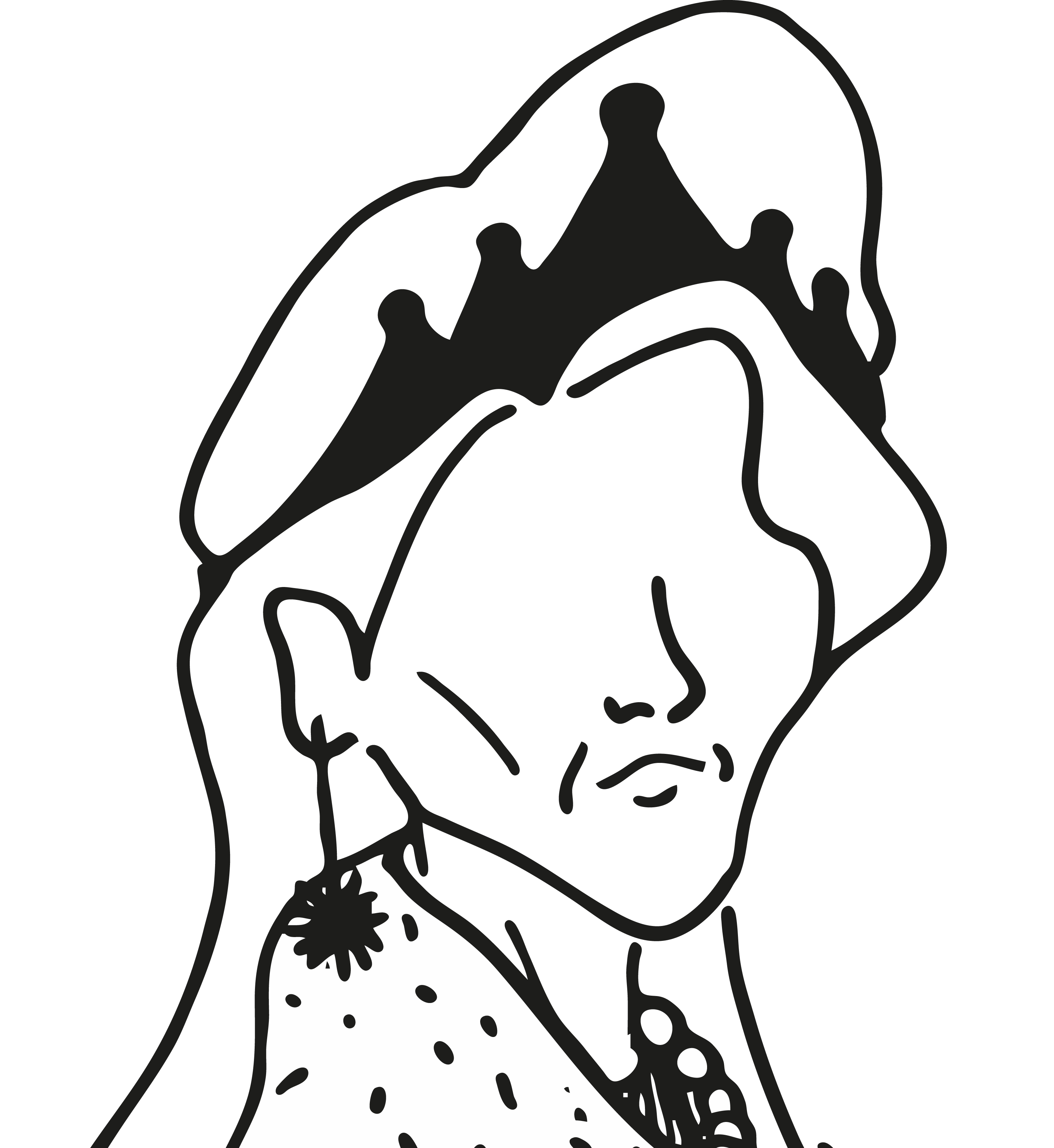

Nice