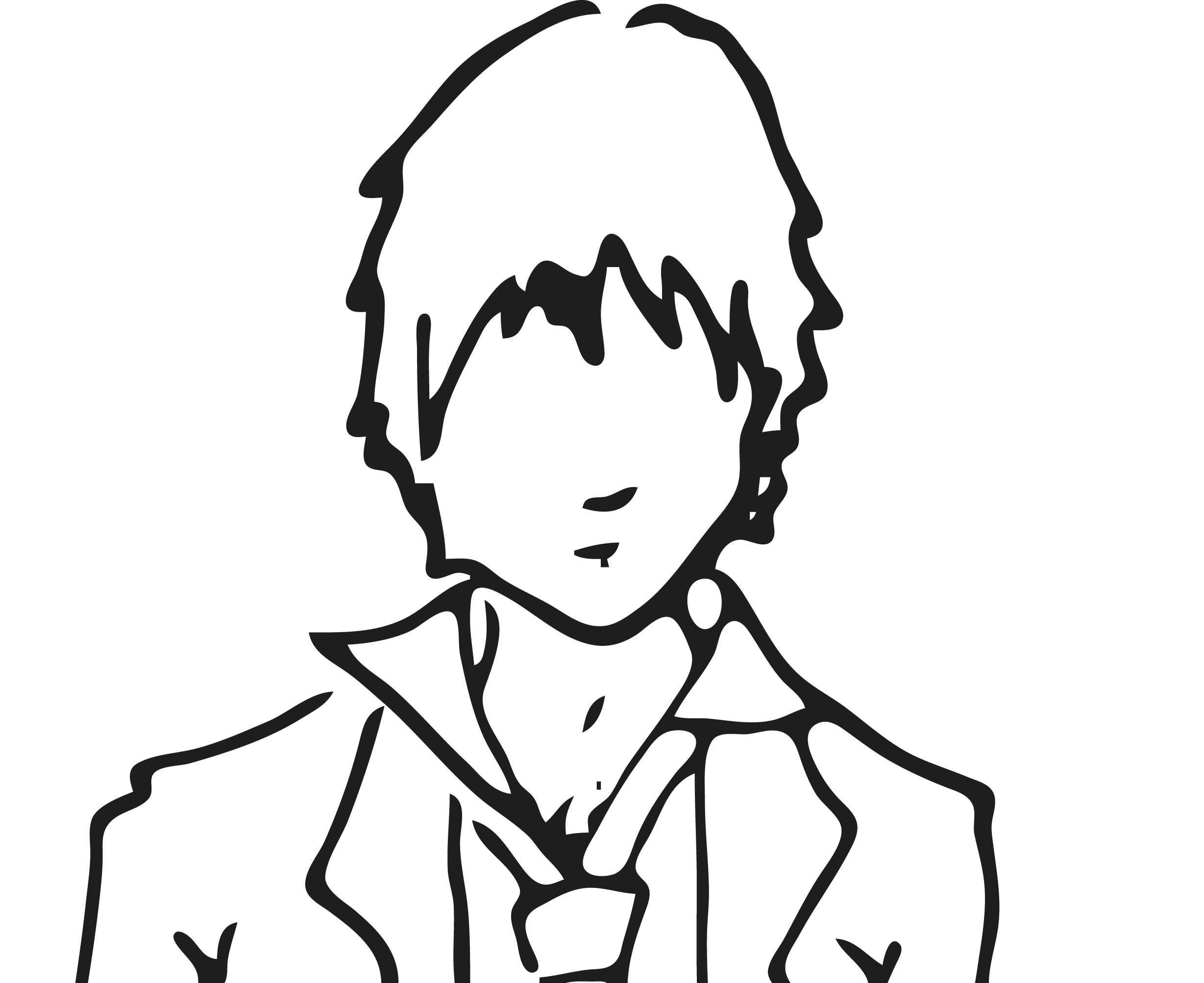Cuenta atrás
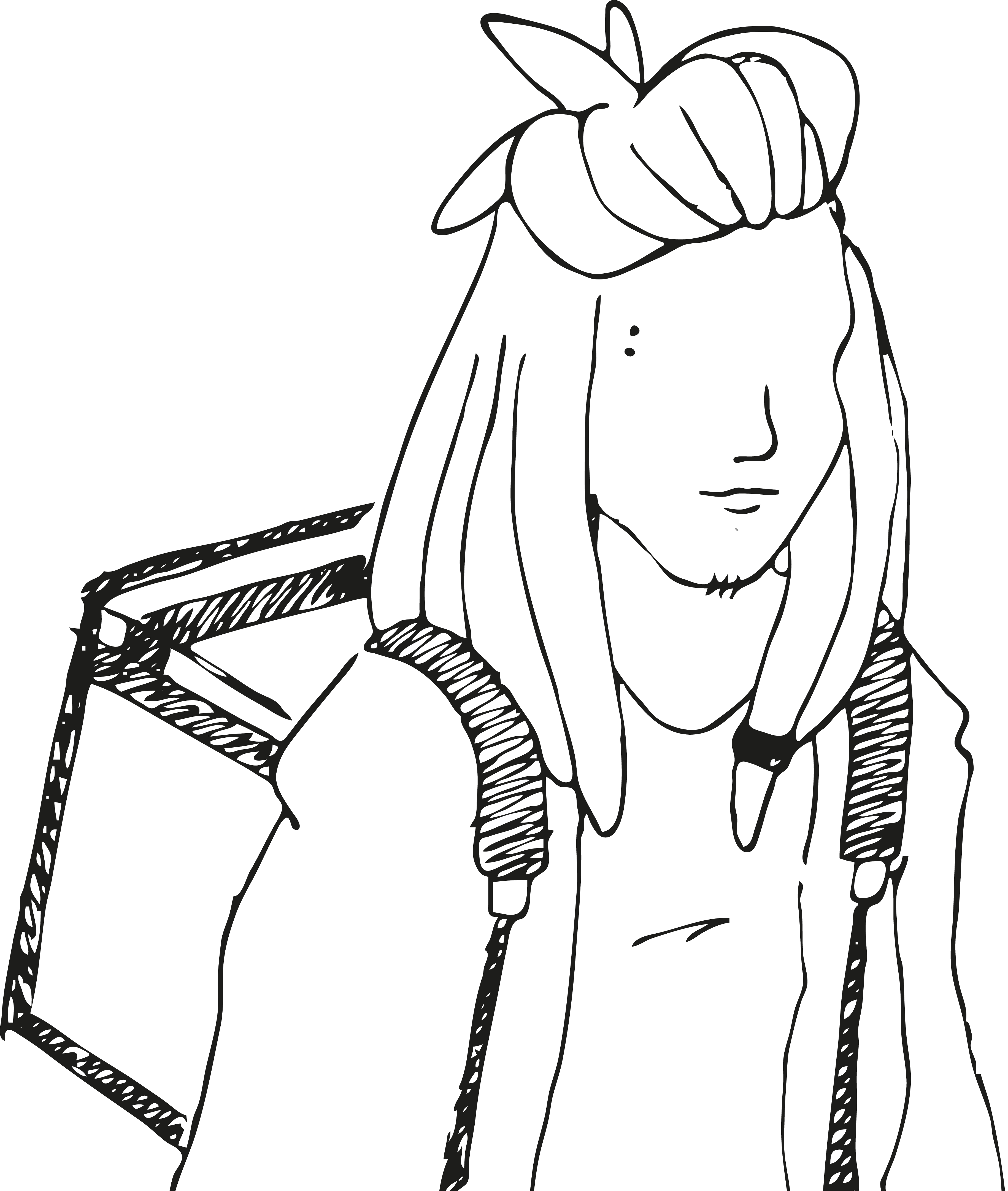
Tres
La vida de autónomo es una mierda. Lo sé por experiencia. No tiene nada que ver con los anuncios que muestran la feliz vida de treintañeros asiduos a espacios de coworking. Barbas perfectas, camisita de cuadros bien planchada y gafas de pasta sin graduar. Todo es felicidad cuando tecleas una manzanita de último modelo. Ya sabéis a qué me refiero. No pienso hacerle publicidad a esos putos genios.
Pues no, así no soy yo. Mi vida es muy diferente. Me paso cuarenta horas a la semana pedaleando por la ciudad para repartir comida a domicilio y hacer recados.
Vamos, que gracias a mí y a mis colegas, en esta ciudad todo el mundo tiene lo que quiere con solo pulsar un botón. ¿Para qué salir de casa pudiendo pincharte series en vena mientras te atiborras a comer? Total, ya estamos nosotros parar recorrer las calles en busca de vuestros caprichos.
Ojo, no os culpo, si pudiera, haría lo mismo. Estoy harto de ver series a medias en la pantalla de mi teléfono móvil que, para variar, vuelve a estar rota. Ese puto indio me ha timado a lo grande. La próxima vez, se lo llevo a mi colega Dudu. Lo tengo clarísimo.
Vivo en una ciudad donde la peña no fuma, vapea; va al gimnasio cuatro veces por semana, pero a todos lados en coche, y, cómo no, zampan comida basura a raudales, eso sí, en la calle todo bio. Así somos, qué le vamos a hacer.
Tampoco me voy a quejar demasiado, si no fuera por ellos, no sé cómo pagaría mis libros. Si, he dicho libros. Me encanta leer. Todo comenzó con Teo. Cuando era enano me encantaban las aventuras de ese pequeño zanahorio con el que compartía nombre. Quizás pueda sonar curioso que esta sea la afición de un repartidor, pero quiero hacer una pequeña aclaración: que no pidan un doctorado para hacer recados no significa que no nos interese la cultura. ¿Entendido?
Además, estoy convencido que no hay muchos trabajos donde pudiese ir con sudadera, vaqueros rotos y, menos aún, con rastas. Los churros les llama mi padre. Sé que en realidad me tiene envidia. Debe ser jodido que tu hijo no herede tu calvicie. Lo siento, padre, igual el butanero no era calvo. Habrá que preguntar a tu señora esposa.
Centraré el tiro, que me voy por las ramas.
El caso es que en esta ciudad, entre tanta hipocresía e influencers frustrados, vivió la chica más bonita que he conocido nunca. Podría decir que compartí con ella una preciosa historia de amor y que jugamos a hacer el Titanic en un mirador. Pero no fue así. Ya me hubiera gustado a mí. Todo fue muy diferente, aunque perfecto a su manera.
La conocí de servicio. Era una sábado por la noche y me habían encargado llevar un menú individual de sushi a un domicilio del centro. No conocía el restaurante donde recogí la comida, no soy yo muy de pescado crudo, pero tenía pinta de ser bueno. Estaba convencido de que mi cliente sería la típica niña pija que comería delicadamente aquellas piezas intentando no mancharse su ropa de marca.
Lo sé. Me monto demasiadas películas, qué le vamos a hacer. Paso mucho tiempo solo.
Al llegar al portal, me dolían bastante los gemelos, llevaba más de ocho horas currando aquel día. Necesitaba la pasta. Y así de dura es la vida fuera de la oficina, amigo.
Llamé al telefonillo. Sin decir nada, la única bienvenida que recibí fue el desagradable sonido que anunciaba que podía abrir la puerta. Metí la bicicleta en el portal. Llevaba semanas sin cadena antirrobo y pasaba de que me la quitase algún borracho. Sí, ellos son los que más me preocupan los sábados por la noche. Después de varias cervezas, siempre hay a alguna mente brillante a la que le da por hacer la gracia.
Subí las escaleras. Mi encargo debía entregarse en el segundo derecha. La madera de los escalones crujía bajo la suela de mis botas. Al llegar al descansillo de la segunda planta donde, con dificultades, cabíamos mi mochila y yo, pulsé el botón de la luz para ver donde estaba la puerta de mi cliente. Lo sé, es obvio, pero bueno, nunca me quedó claro eso de derecha o izquierda. Creo que la orientación, siempre, varía según el punto de vista. Por eso, yo me fijo en los cartelitos, que para eso están.
Sonaba música. Nada de petardeo latino a toda pastilla. Tampoco millonarios rapeando su vida al margen de la ley. No. Era algo más sutil. Clásico. Era difícil de describir. La escena era bonita y tétrica a la vez. No tenía claro si me encontraba inmerso en una idílica escena de amor o, si en unos segundos, un viejo chiflado me degollaría por detrás. En ningún momento me planteé una de aventuras.
Llamé al timbre. En tan solo unos segundos, una chica abrió la puerta.
Idílica escena de amor. Lo tuve claro en cuanto la vi.
Era castaña, con unos preciosos ojos verdes que protegía detrás de unas enormes gafas de ver. Llevaba el pelo recogido en un moño sujeto con un lápiz y vestía un amplio jersey que cubría unos ajustados vaqueros. Era preciosa.
—Hola, soy el repartidor. —«Y además, gilipollas, por si no te habías dado cuenta.»
—Hola —respondió ella mirándome a los ojos. Pedazo de ojos. Los suyos, claro. Me quedé unos segundos bloqueado; era incapaz de pensar —¿Me das mi pedido, por fa? —rogó con una sonrisa.
—¡Ah, sí, perdona! —descolgué mi mochila y saqué de ella la bolsa de papel que contenía pescado crudo, arroz y mi corazón—. Aquí lo tienes —dije después de ofrecérsela. Cogió la bolsa con delicadeza.
—Gracias. —Se volvió y tiró del pomo de la puerta hacia ella abandonándome en el rellano.
Estaba eclipsado. ¡Vaya tía! Vamos, con ella estaba dispuesto a comer sushi, riñones y hasta acelgas, si fuera necesario.
Bajé las escaleras lentamente. Con cada pisaba que daba intentaba que sonase cada vez más fuerte el crujido de la madera. Quería hacerme presente en aquel lugar. «No puedo irme de aquí así», pensé a tres escalones del portal.
Dos
Salí con la bici por la puerta. Observé a un lado y a otro. A pocos metros, había una serie de cubos de basura con un montón de cajas usadas a su alrededor. Se me iluminó la cara con una sonrisa. «Esta es la mía».
Escondí la bicicleta entre dos de los cubos. La tapé con algunos de los cartones que los vecinos habían tirado allí de mala gana. Saqué la cadena que llevaba colgada del pantalón y quité la cartera que enganchaba en ella. Después, cogí el pequeño candado suspendido de una de las cremalleras de mi mochila. Imaginación al poder. A falta de pitón…
Pasé la cadena entre los ejes de la rueda y uní dos de sus eslabones con el candado. Observé un instante mi obra maestra. Me sentí todo un manitas. «Bici a salvo», pensé. Observé a mi alrededor, quería asegurarme de que ningún curioso me hubiera visto. Parecía que nadie se había fijado en mí. Nadie salvo un chino que fumaba ansioso delante de una tienda de alimentación. Me miraba con interés. La verdad, hice como si no existiese. No tenía pinta de chorizo.
Me dirigí de nuevo al portal de la chica. Segundo derecha. Campanilla.
—¿Sí?
—Hola —Empecé a rascarme las rastas—. Mira es que he tenido un problemilla y no sé si podrías ayudarme. —Silencio al otro lado de la línea—. Me han robado la bici, y llevaba todas mis cosas en la alforja…
—¿Y tu mochila? —«Mierda, no había caído en eso. Guapa y lista. Vaya partidazo de tía». Me exigí a mi mismo rapidez mental para inventar una excusa convincente.
—Pues…te vas a reír. Es que en la mochila yo solo llevo los pedidos. Para que no se estropeen y eso…
—Ya.
—Mira, no sabes la vergüenza que me da pedirte esto, pero es que no conozco esta zona de la ciudad y sin la bici no me puedo ir de aquí. —«¿No te doy pena? Baja, venga».
—Dame un par de minutos y estoy.
«¡Vamoooos!». No pude evitar dar un salto de la alegría. Dirigí mi vista en dirección a los contenedores. Intuí que mi bici seguía protegida bajo la capa de cartones. «Tengo que apañármelas para que vayamos en la otra dirección», pensé.

Unos minutos más tarde, estábamos la chica más guapa de toda la ciudad y yo en busca de una imaginaria bici perdida. Suspiré aliviado cuando no me llevó la contraría a la hora de andar en la dirección que propuse. Si la hubiéramos encontrado, me hubiera caído de espaldas. Ese no era el plan, no. Mi estrategia era otra.
Fingí estar preocupado, muy preocupado. Al fin y al cabo, aquella bici era mi vida.
—En verdad, podríamos preguntar en el chino. Está justo enfrente del portal. —«Sí, para que te diga que me ha visto escondiéndola en los cubos, no te jode».
—Nah, esa gente va a lo suyo. Mejor probamos en el bar. Mira, está repleto de gente. Puede que alguien la haya visto.
Ella dudó unos segundos.
—Vale, vamos para allá.
Preguntamos a la gente que se concentraba en la puerta si había visto a alguien pasar por ahí con una bici. La pregunta era un poco absurda, estábamos en el centro de la ciudad y un montón de gente se movía a pedales. Nuevas restricciones de tráfico y esas mierdas. Yo, encantado.
—Hemos visto un par de chavales con bici… —respondió un tío alto hasta las cejas de gomina. Llevaba unas cuantas cervezas. Su lengua le delataba—. ¿Cómo es la que buscas?
—Pues…roja. Con un montón de pegatinas. —«Por ejemplo».
—Puf, ni idea. Igual…
—Vale, tío, no te preocupes. —Le corté el rollo al instante. Ese tío tenía ganas de darme ideas. No me rentaba una mierda —. ¡Gracias! —Me giré para mirar a mi acompañante—Nada, que no aparece… —Estaba muy preocupado. O, al menos, eso quería que pensase ella.
—¿Preguntamos dentro? Igual tienes suerte y…—comenzó a decir ella.
—Vamos.
Tras entrar al bar, preguntamos a diestro y siniestro si alguien había visto una bici roja con pegatinas. Tenía que continuar con mi farol. Llegamos a la barra sin que nadie pudiese darnos pistas sobre el paradero de aquella bici imaginaria. En caso contrario, hubiera flipado.
—Parece que se la ha tragado la tierra…—comentó ella mientras miraba sin demasiado interés los licores que reposaban en una de las estanterías de la barra.
—Ya ves…qué putada. No sé qué voy a hacer.
—Yo me debería ir yendo, mi cena me espera —argumentó ella. Vaya voz. Era capaz de erizar cada uno de los pelos de mi cuerpo
—Tómate algo conmigo, anda… —«Vamos con todo. A morir matando» —Estoy muy jodido y lo último que me gustaría ahora es pasar por este trago solo… —dije mientras ponía la mejor de mis caras de pena. Básicamente, traté de imitar a mi perro, Mambrú, cuando quiere que le dé algo de comida.
—Bueno, pero algo rápido y me voy.
—¡Dos cremas de orujo, por favor! —grité a uno de los camareros.
—¿Orujo? —Levantó una de sus cejas.
—Para calmarme un poco. Es que estoy de los nervios… por lo de la bici y eso.
Uno
La primera copa fue la que más me costó conseguir. La segunda y la tercera vinieron solas. Estuvimos casi dos horas en aquel local. Conociéndonos.
Cecilia, que así se llamaba la chica más bonita que había conocido en mi vida, me contó que estaba en la ciudad de paso. Qué faena. Y justo, el destino me llevó a su puerta en el que sería su último día antes de marcharse. ¡Qué casualidad! Estaba cantado que teníamos que conocernos.
Era música. Sí, en sí misma, pero además tocaba el violín de manera profesional. Por este motivo, solía viajar mucho. Fue su carrera la que le llevó a pasar unos días en la ciudad, encargar cena para uno y conocerme a mí. Bendito violín. Algún día debería hacerle un monumento. Mejor, se lo haré a ella.
El caso es que, durante horas, aquellos bonitos ojos verdes consiguieron acaparar toda mi atención. Hablamos de todo y nada. Era consciente de la cara de imbécil que ponía cada vez que ella hilaba palabras con aquella dulce musicalidad que producía su voz.
—Ahora sí que debería ir yéndome, Teo… Mañana madrugo mucho para coger el avión. —Miraba el fondo de su vaso. El hielo derretido se había fusionado con la crema creando una mezcla nada apetecible.
—Bueno, ha sido mejor esta aventura que cenar sola, ¿no? —pregunté intentando ganar puntos.
—Ha sido…diferente, diría yo. —Me dedicó una sonrisa.
—Siempre digo que los mejores planes son los improvisados.
—¡Qué típico!
—No, en serio, noches como las de hoy son… mágicas. —Cecilia permaneció en silencio. Me miró fijamente durante unos segundos. Podía leer a través de ella. Fue la mejor lectura desde hacía mucho tiempo. Después, se volvió hacia el camarero que se encontraba en el otro extremo de la barra.
—¿Podría traernos la cuenta, por favor? —Puso su bolso sobre la mesa y comenzó a buscar algo en el interior.
—No, no. A esto invito yo.
—¿No estaban todas tus cosas en la bici?
—Bueno, llevo algunos billetes encima. Siempre hay que tener un plan b…
—Eres un personaje curioso. —Sonrió de nuevo. Cada vez más. Le hacía gracia. O algo parecido. Pero iba ganando terreno. Estaba clarísimo.
—¿Un ultimo brindis? Para acabarnos el culín… —dije mientras levantaba el vaso con una de mis manos.
—Venga. —Ella imitó mi gesto y puso su vaso a la altura del mío—. ¿Por qué brindamos?
—¡Por que la vida nos permita seguir improvisando!
—¡Por que la vida nos permita seguir improvisando! —repitió, alegre.
Y tras aquella promesa, chocamos nuestros vasos mientras nos observábamos fijamente el uno al otro.
Es difícil describir qué sentí en aquel momento. Hay que vivirlo. No sabéis qué subidón.
Tras pagar la cuenta, nos dirigimos a la puerta del local. Cuando íbamos a salir, el camión de basura, que bajaba la calle nos sorprendió. Iba a toda pastilla el muy capullo. Pero he de decir que quedé como un señor al proteger a Cecilia tras mi brazo para que no se la llevasen por delante. Otra cosa no, pero voy sobrado de reflejos. Es lo que toca cuando tienes que hacerte hueco para sobrevivir entre coches, motos y camiones. Selección natural, supongo.
La acompañé a su portal. No es que tuviera mucho mérito el gesto, a penas se encontraba a doscientos metros del bar.
Se me pasó volando la caminata. Mi cabeza daba vueltas a gran velocidad. Estaba en busca de una gran idea. Tenía que trazar la estrategia final.
Al llegar al portal, observé de reojo los cubos de basura donde había escondido la bicicleta. «Me cago en la puta…». No había ni rastro de los cartones. Entre los dos contenedores, asomaba una de las ruedas de mi bicicleta y parte del manillar. Intenté mantener la calma, probablemente, Cecilia no se fijaría. Al fin y al cabo, estábamos buscando una bicicleta roja con pegatinas.
Me puse delante de ella tapando los contenedores. De repente, una idea genial vino a mi mente.
—Me lo he pasado muy bien, Teo —afirmó Cecilia mientras jugaba con las llaves en su mano.
—Voy a besarte. —Cecilia se sonrojó ante mi anuncio—. Voy a contar hasta tres y, cuando acabe, te daré un beso. Puedes quitarte si quieres, claro está. —Esa era mi genial idea, sí. Soy todo un estratega.
Cecilia no añadió ni una palabra.
—Tres…dos…uno… —Acerqué mi mano a su mejilla, la acaricié suavemente y le di un beso. Qué coño, un morreo con todas las de la ley. No había disfrutado tanto besando a una chica en mi vida. Y, sí, ella respondió.
Durante unos minutos, fuimos inseparables. Yo estaba que no cabía en mí de alegría. El corazón se me iba a salir del pecho.
Al separarnos, fui consciente de la realidad nada más mirarla a los ojos. Aquella chica abandonaría la ciudad día siguiente. Una pena. Hubiéramos hecho grandes cosas juntos. Estoy seguro.
Sin añadir una palabra, se dispuso a abrir la puerta del portal. Antes de entrar, se dirigió a mí de nuevo.
—La próxima vez, no hace falta que escondas la bici y finjas que te la han robado… —dijo dedicándome la mejor de sus sonrisas. No pude evitar reírme. Era una puta crack.
No supe nada más de ella. Supongo que la gracia del juego era esa. Arriesgar, una cuenta atrás y echarle cara a la vida.
La vida de autónomo es una mierda. Aunque en esta ciudad, donde todos nos movemos a gran velocidad de un lado a otro, mi trabajo me ha servido para aprender que las mejores historias ocurren cuando gente con ganas de fallar inicia una cuenta atrás.