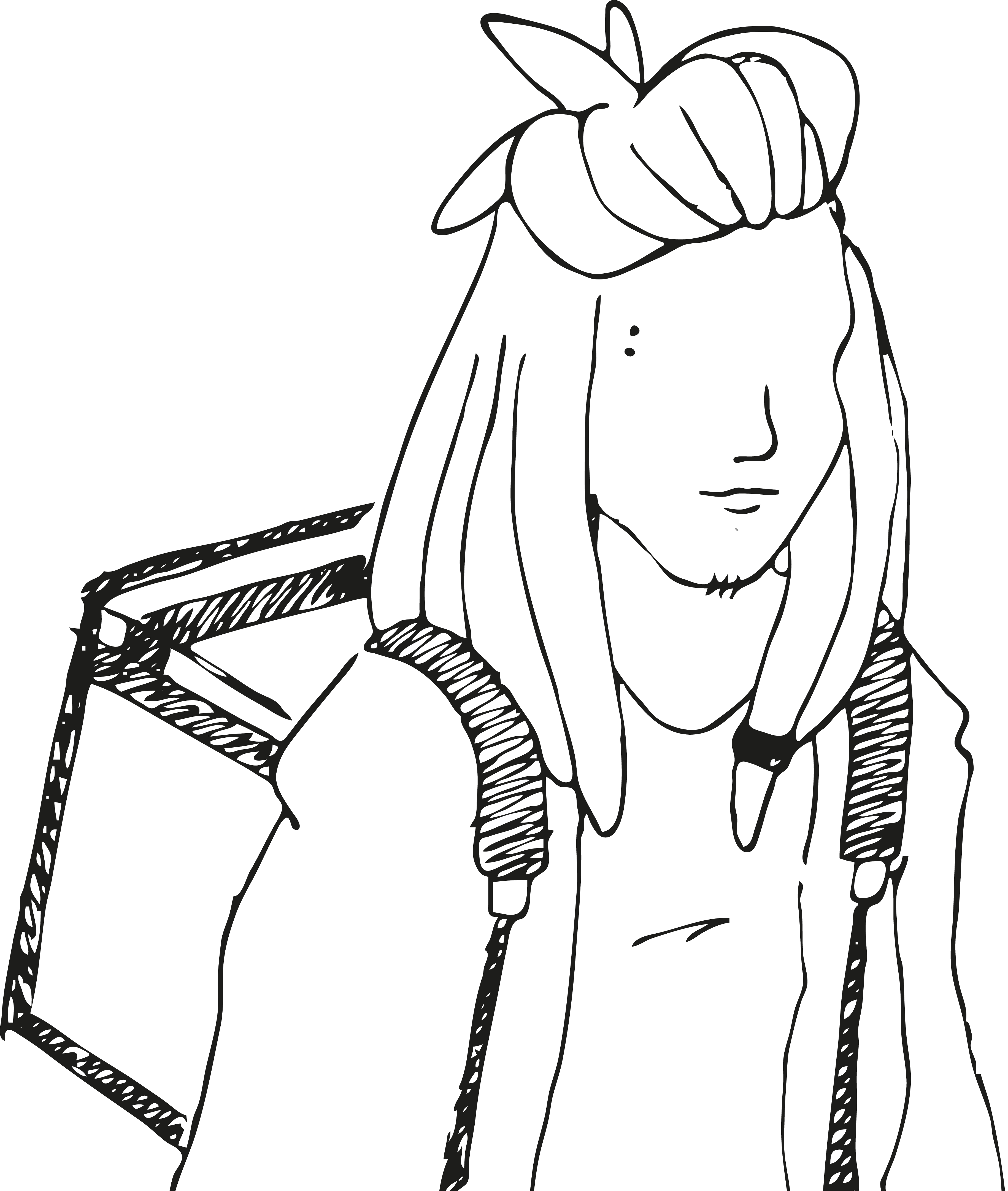Desierto analógico
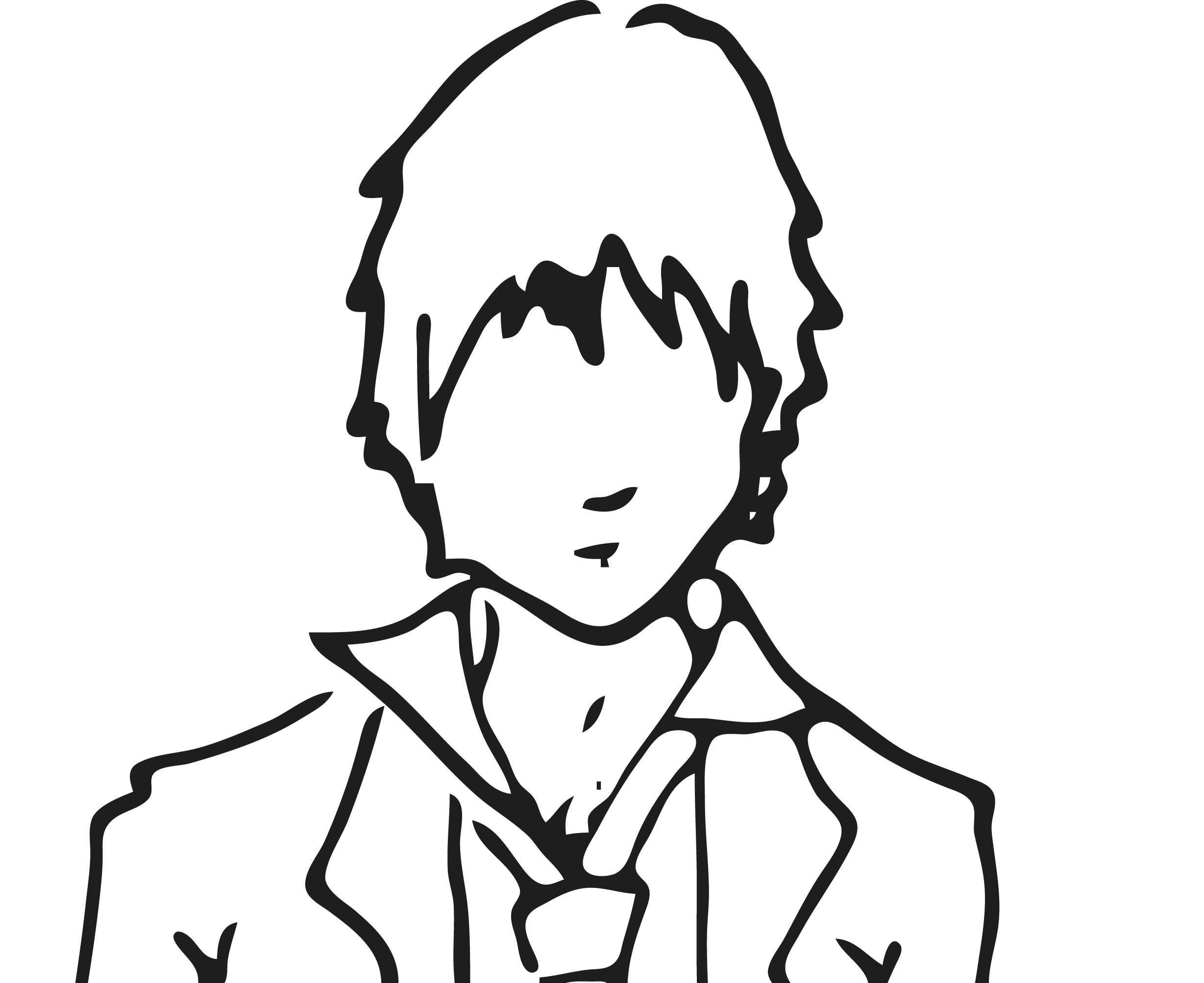
8:33 a.m.
Héctor miró el reloj por tercera vez en menos de un minuto. No podía creerlo. Les habían citado a las 8:00 a.m. para asistir a la presentación del máster que comenzarían en menos de quince días. Sin embargo, llevaban más de media hora de retraso, y aún nadie daba señales de que comenzase el acto. Miró a su alrededor. Todos los asistentes concentrados en aquel auditorio eran jóvenes profesionales impecablemente vestidos. Seguramente, al igual que Héctor, habían decidido matricularse por recomendación de sus gerentes y, tras la presentación, se dirigirían a su lugar de trabajo ubicado en alguno de los rascacielos de la ciudad.
Estaba frustrado. No le gustaba que le hiciesen perder el tiempo. Para él, era inadmisible que aquel centro, que tanto presumía de haber formado a la élite del país, fuese tan informal a la hora de presentar un curso. Desesperado, decidió levantarse de su mullido asiento y abandonar el auditorio. Bajó las escaleras hasta llegar a la planta baja del edificio. Antes de salir, se dirigió a los servicios, ubicados a pocos metros de la entrada del sitio.
De camino a su destino, escribía en su teléfono un texto con el cual pretendía quejarse a la institución por su falta de profesionalidad a la hora de presentar el caro programa en el que se habían matriculado él y veintitrés ejecutivos más. Entró en el baño y, después de observar los urinarios de pie, se dirigió a uno de los tres inodoros protegidos por paneles. Nunca le habían gustado los urinarios de pie y, si podía, los evitaba. Antes de bajarse la bragueta del pantalón, acomodó su teléfono junto a la cisterna. Tras unos segundos, cuando aún no había terminado, su móvil comenzó a vibrar. Pensando que quizás fuera algún asunto urgente, lo cogió con su mano derecha, mientras intentaba apañárselas con la izquierda para acomodarse dentro de sus pantalones y subirse la cremallera.
Antes de ser capaz de leer el mensaje que aparecía en la pantalla, el dispositivo se le escurrió y cayó al fondo del retrete. «¡Joder!», exclamó.
Dispuesto a recuperar su teléfono, se recogió la manga del traje, arrastrando con ella la camisa de rayas que cubría, e introdujo la mano en el inodoro. Al sacarlo, comprobó que no estaba encendido. Pulsó el botón de reinicio, confiando en que el dispositivo reaccionase. Unos segundos más tarde, la pantalla mostraba el logo de la marca que había fabricado el aparato. «Menos mal. Parece que funciona», pensó. Pero su tranquilidad duró muy poco. Las luces del teléfono comenzaron a parpadear y repentinamente se apagó. Héctor, nervioso, comenzó a pulsar botones de manera aleatoria, sin demasiado éxito. El teléfono, que no mostraba signos de vida, le ardía entre las manos. Dedujo que el dispositivo había sufrido un cortocircuito. «¡Mierda!».
8:45 a.m.
Aquella mañana gris, sin demasiada prisa, Loreto se dirigía al lugar del que tan bien le habían hablado sus seguidores por redes sociales. Se encontraba en una estrecha calle ubicada en el barrio con más personalidad de la ciudad. Aquel coqueto café y sus tartas, habían fascinado a miles de clientes en las pocas semanas que llevaba abierto.
Vestía una parka procedente de una tienda de segunda mano, que tan solo dejaba ver unos vaqueros y unas botas de corte militar. Su cabeza quedaba cubierta con una boina. Colgado en su hombro, llevaba el enorme bolso donde guardaba la cámara de fotos y el ordenador portátil: sus herramientas de trabajo.
Al llegar al café, tras acomodarse en una de las pequeñas mesas que había en la cálida estancia, llamó al camarero.
—Buenos días —saludó el empleado. El joven vestía una camisa blanca arremangada que dejaba ver sus brazos completamente tatuados—. ¿Qué quieres tomar?
—Hola, —dijo ella sonriente— de beber quiero un té verde y para comer, ¿qué tenéis?
—Tenemos tostadas de pan de semillas, tarta red velvet, tarta de zanahoria…
—Tarta de zanahoria, por favor —interrumpió ella.
El camarero anotó la comanda en la libreta de papel que llevaba en la mano.
—Muy bien —respondió. Cuando se dirigía a la barra para hacer el pedido, se giró de nuevo hacia Loreto. —Oye, tú eres la de Vidas, Loreto Mejías, ¿no? —preguntó con curiosidad.
—Sí, esa soy yo —respondió, coqueta.
—¿Me podría hacer un selfie contigo?
—¡Claro!
9:03 a.m.
Al salir del edificio, no tenía demasiado claro cómo proceder con su teléfono móvil inutilizado. Pensó en coger un taxi, pues sin las aplicaciones de turno, no podría reservar ningún coche de alquiler, su principal medio de transporte. En el descampado donde se encontraba la nueva sede de la escuela de negocios, apenas pasaban coches y, menos aún, taxis.
Echó un vistazo a su alrededor. Tras inspeccionar brevemente la zona, encontró una parada de autobús que se ubicaba a pocos metros del edificio. Se acercó a la marquesina y estudió detenidamente uno de los carteles donde se informaba sobre el recorrido de la ruta. Parecía que ese autobús podría dejarle cerca de la oficina, tan solo tendría que andar unos minutos tras bajarse en la penúltima parada. Esperó un cuarto de hora antes de que apareciese el autobús. Cuando este llegó, Héctor se subió apresurado. Sacó la cartera del bolsillo de su americana y se dirigió al conductor.
—Buenos días, señor. Un billete, por favor —pidió mientras le ofrecía al conductor la tarjeta de crédito.
—Lo siento, pero no se acepta pago con tarjeta. Solo en efectivo o tarjeta transporte.
—Mire, tengo un poco de prisa, ¿sabe? Necesito llegar a la oficina y por aquí no hay cajeros, ni taxis…
—Son las normas. Así que si es usted tan amable de abandonar el autobús, por favor…
—Esto es de coña —susurró mientras se bajaba del vehículo.
Comenzó a caminar, sin tener muy claro a dónde se dirigía. De repente, empezó chispear. «Lo que me faltaba», pensó. No llevaba paraguas por lo que intentó cubrirse como pudo para evitar calarse.
9:31 a.m.
El té estaba ardiendo. Mientras esperaba que se enfriase, Loreto repasó en su ordenador las últimas publicaciones de su blog. Todas ellas recogían fotografías de variopintos personajes de la ciudad con emblemáticos escenarios de fondo. Su blog de fotografía, Vidas, contaba con más de ciento cincuenta mil seguidores en redes sociales. Gracias a él, había conseguido hacer de lo que comenzó como un pasatiempo un alternativo trabajo con el que ganarse la vida.
Llevaba un par de semanas sin actualizar el contenido del blog y necesitaba añadir una nueva fotografía para no caer en el olvido de los ávidos consumidores de contenidos en línea. Miró a su alrededor. No había nada interesante en aquel bar de moda que cuadrase con la línea que estaba siguiendo en sus últimas publicaciones: fotografías protagonizadas por personajes que rompían el ritmo cotidiano de los escenarios en los que se encontraban.
Saboreó el último trozo de la tarta de zanahoria dándole vueltas a la cabeza. Necesitaba inspiración. Y sabía que la encontraría. No se iba a rendir hasta entonces.
10:12 a.m.
Tras luchar durante media hora por avanzar bajo la lluvia, Héctor vio un taxi libre que se encontraba parado en un semáforo a pocos metros de él. Parecía un sueño. Levantó el brazo para llamar su atención. El vehículo encendió el intermitente y se dirigió hacia él. Cuando paró, Héctor se subió.
—Hola, señor —saludó.
—Dígame usted.
—Se puede pagar con tarjeta, ¿verdad?
—Por supuesto, caballero.
Héctor le indicó la dirección de su casa. Era una parada necesaria, no podía ir a la oficina con aquel aspecto, parecía que acababa de salir de la lavadora. No tenía manera de informar que llegaría tarde debido a un imprevisto, pero ya se preocuparía de disculparse más tarde. Estaba completamente calado tras caminar bajo la lluvia. No podía presentarse así en su oficina. Necesitaba cambiarse de ropa.
Al llegar a su portal, pagó al taxista y le agradeció educadamente el servicio prestado. Cruzó el portal y se dirigió al ascensor. Cuando llegó a la puerta de este, observó un cartel sobre la puerta en el que podía leerse: «En reparación. Disculpen las molestias». Héctor había olvidado por completo la circular que, dos días antes, le habían mandado informando sobre la tarea que se llevaría a cabo en el ascensor a partir de las 9:00 a.m. de aquel día. Subió por las escaleras hasta el cuarto piso, donde se encontraba el apartamento que compartía con su novia.
Antes de entrar, le extrañó oír música sonando dentro de la vivienda. A esas horas no debería haber nadie. Su novia tendría que estar en la oficina y aquel día no le tocaba trabajar a la mujer encargada de la limpieza.
Entró en el piso.
—Marta, ¿estás en casa? —preguntó.
No recibió respuesta. Según avanzaba lentamente por la sala de estar, encontró tirada ropa por el suelo. Reconocía perfectamente algunas de las prendas, eran de su novia; no tenía duda. De otras, no estaba tan seguro de su procedencia.
Antes de llegar a la habitación, oyó unas risas que procedían del otro lado de la puerta. Fue incapaz de reunir el valor suficiente para afrontar lo que intuía que estaba ocurriendo. Sigilosamente, abandonó el apartamento y bajó corriendo a la calle.

10:38 a.m.
Loreto paseaba sin un destino claro pero con los ojos bien abiertos. Estaba muy atenta a todo lo que sucedía a su alrededor. Buscaba a alguien a quien inmortalizar, pero no le valía cualquiera. Necesitaba dar con el personaje idóneo para impresionar a sus seguidores y reclamar su volátil atención.
A pesar de querer cumplir con su objetivo, sabía que había alcanzado tanta fama que, subiese la foto que subiese, gustaría. En realidad, su nivel de exigencia se debía más bien a una deuda consigo misma.
Al llegar a una conocida glorieta de la ciudad, se topó con una estación de metro. Observó a los personajes que caminaban a su alrededor. Nada fuera de lo común: jóvenes alternativos, señoras paseando con sus bolsas de la compra y algún que otro vagabundo protegiéndose del frío entre cartones. «Nada interesante», pensó. Tras analizar la estampa que ofrecía aquel lugar, decidió entrar en la estación.
Viajaba sin destino. Confiaba en que los individuos que encontrase le marcarían el camino. Bajó las enormes escaleras que conectaban aquel submundo con el exterior. Según iba descendiendo, el característico olor de aquellos caminos subterráneos era más intenso.
Ya en el anden, mientras observaba a los que serían sus compañeros de viaje, esperó de pie los seis minutos que el luminoso indicaba que le faltaban al tren.
11:02
Héctor no estaba seguro de si Marta le estaba engañando con otro o no. Pero tampoco estaba de humor para averiguarlo. Decidió coger otro taxi en dirección a su oficina. La ropa limpia y que su móvil no funcionase eran el menor de sus problemas en aquel momento. Iba con más de dos horas de retraso a su puesto de trabajo y no había justificado aquella circunstancia a nadie. Y, en el caso de que su novia le estuviese engañando con otro, era lo único que le quedaba.
Al llegar a la oficina, cruzó deprisa la puerta de cristal que conectaba con la calle. Se dirigió a los tornos que daban acceso a los empleados a las diferentes plantas del edificio. Puso su dedo sobre el lector de huellas. No funcionaba. Probó de nuevo. Seguía sin funcionar.
—Perdone, ¿podría abrirme? No me funciona la huella… —preguntó al vigilante de seguridad del edificio.
El hombre, de gesto duro y mirada desafiante, sin decir una palabra, abrió una puerta del lateral destinada al paso de mercancías y material de mantenimiento.
—¡Muchas gracias, señor!
Esperó a que llegase el ascensor. Junto a él subieron tres empleados más de la compañía. Le observaron de reojo. Héctor sabía que era inevitable que le mirasen. Llamaba la atención en aquel lugar y no precisamente en el buen sentido. Cuando llegó a la planta treinta y dos, bajó del ascensor. Se dirigió a su asiento y encendió el ordenador. Ninguno de sus compañeros de equipo estaban en sus puestos. Héctor supuso que estarían tomando café. Agradeció estar solo y ahorrarse las explicaciones.
Introdujo su nombre de usuario y la clave de acceso en el ordenador.
No funcionaba. Seguramente, nervioso, se había equivocado en alguno de los caracteres. Volvió a probar de nuevo. Le dio error otra vez. Nervioso, descolgó su teléfono para llamar al servicio técnico de la compañía. En ese momento, su jefe apareció.
—Héctor, ¿qué haces? —preguntó, extrañado.
—Gervasio, mire, es que estaba intentando encender mi ordenador pero no me funciona. Voy a llamar al servicio técnico. En un minuto estoy con usted —prometió Héctor sin soltar el teléfono.
—Deja eso y acompáñame a mi despacho, por favor.
Héctor estaba convencido de que iba a llamarle la atención por llegar tarde o quizás por su aspecto. Tras colgar el teléfono intentó pensar alguna excusa que sonase más creíble que la realidad. Siguió a su jefe hasta la habitación desde la que se protegía del espacio que ocupaban sus empleados.
—Siéntate —indicó Gervasio mientras señalaba una de las butacas de diseño que se situaban frente a su sillón de cuero. A Héctor aquel puesto nunca le había resultado demasiado cómodo—. Verás, esto es un poco incómodo. Supongo que no has recibido el correo…
—¿Qué correo? —preguntó Héctor nervioso. El fuerte olor a colonia que desprendía Gervasio le estaba revolviendo el estómago.
—Queríamos evitar esta situación tan desagradable para todos…
—¿De qué está hablando?
—Bueno, digamos que hemos decidido prescindir de tus servicios.—Héctor no podía creer que aquello fuese real. No aquel día—. Como sabes, nuestra compañía no esta pasando por una buena racha…la crisis y todo eso, qué te voy a contar. Ya sabes cómo es este mundo.
A Héctor se le escapó una risa nerviosa.
—Venga, esto es una broma, ¿verdad? —preguntó—. Se está quedando usted conmigo.
—Lamento decirte que no.
—Joder… —murmuró Héctor mirando al suelo. Tras unos segundos, fijó sus ojos cargados de ira en Gervasio—. ¿Sabe usted todo lo que he hecho yo por esta empresa? ¡He dedicado más de doce horas diarias a este negocio desde hace tres años! He hecho más hojas de cálculo y presentaciones de las que puedo recordar, mi vida personal se ha hundido por sus putos intereses. ¿Es usted consciente de lo que me está haciendo?
—Lo siento mucho, este negocio es así. Entiendo que estés decepcionado…
—Decepcionado no. Estoy cabreado, muy cabreado. ¡Esto no se hace, coño!
—Héctor, tranquilízate. Mira, tengo un amigo que es dueño de una empresa pequeña en expansión. Ahora mismo están buscando gente para ampliar su plantilla. Si me pasas tu currículum…
—Váyase usted a la mierda —dijo antes de levantarse del incómodo asiento.
Salió del despacho y se dirigió a su puesto. Abrió uno de los cajones ubicados bajo la mesa. Sacó una botella de whisky. Era un regalo de empresa de las navidades pasadas que guardaba allí a la espera del momento adecuado para abrirla. Cogió la botella y, sin interesarse por el resto de sus pertenecías, se dirigió al ascensor.
Tras pulsar el botón, amenizó la espera abriendo la botella y dándole un generoso trago.
11:33 a.m.
Loreto había recorrido ya varias estaciones de la línea que, aleatoriamente, había escogido para viajar. Ni siquiera se había preocupado por repasar su trayecto antes de subirse al vagón. Continuaba observando a la gente que tenía a su alrededor. Nada inusual. Extranjeros con uniformes de trabajo, ancianos arrastrando carritos de la compra, estudiantes repasando sus apuntes antes de clase y algún que otro turista.
Después de asumir que en aquel vagón no encontraría la inspiración, decidió bajarse en la siguiente estación. Al salir, se perdió por la amplia avenida comercial con la que conectaba la boca de metro. Caminó lentamente observando el entorno. Se encontró con empleados que ofrecían a los viandantes muestras de los productos de sus establecimientos, información sobre el menú del día, y alguna que otra oferta de comprar y/o vender oro. Continuó deambulando entre aquella espesa multitud, haciéndose hueco en busca de su objetivo.
Y de repente, allí estaba. Lo había encontrado. Era un joven vestido de traje que estaba complemente calado. Su elegante ropa había perdido toda su energía. Una de sus manos se aferraba a una botella de alcohol; la otra, limpiaba las lágrimas de su rostro.
A los ojos de Loreto, tenía una postura inspiradora, se encontraba en un buen escenario y parecía estar sufriendo. «Es perfecto. Las penas siempre venden», pensó.
Sacó la cámara de su bolso e hizo unas cuentas fotografías a aquel personaje gris. Eso sí, teniendo cuidado de no revelar su identidad.
Tras observar las imágenes que había capturado en la pantalla, consideró que con aquel material ya tendría suficiente. Guardó su cámara en el bolso y se dio media vuelta. Un instante antes de emprender su marcha al café de siempre, pensó que igual aquel chico necesitaba ayuda. Parecía desesperado.
Le observó de nuevo y meditó unos segundos sobre ello. Pero finalmente se alivió pensando que seguramente solo se trataba de un niño bien que había tenido un mal día.
—Lo siento, amigo, mis seguidores me esperan —musitó.
Sin perder más tiempo, decidió andar hasta su peculiar oficina, el local donde siempre editaba las fotografías y colgaba sus publicaciones. Era una buena hora para subir contenido a las redes. No podía perder el tiempo.
12:01 a.m.
Después de estar un largo rato sentado en el mismo sitio, recreándose en sus lamentos, un agente de policía se acercó a Héctor.
—Disculpe, caballero, no puede estar aquí bebiendo. Haga el favor de tirar esa botella y despejar el lugar.
Sin decir nada, Héctor se levantó y tiró el vidrio en la papelera más cercana. No tenía ganas de mejorar su día con una multa, por lo que decidió obedecer y evitar más problemas.
No tenía claro a dónde ir. Su vida no tenía sentido. Mientras deambulaba, comenzó a llover de nuevo. Ya no lo importaba mojarse. Seguramente, tardaría tiempo en volver a vestir aquella ropa. De camino a ninguna parte, perdido en aquel paseo repleto de gente, se cruzó con muchas personas concentradas en las pantallas de sus teléfonos móviles. Algunos de ellos, descorazonados viandantes, estaban demasiado ocupados indicando que les gustaba la nueva publicación de una conocida fotógrafa para darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor.