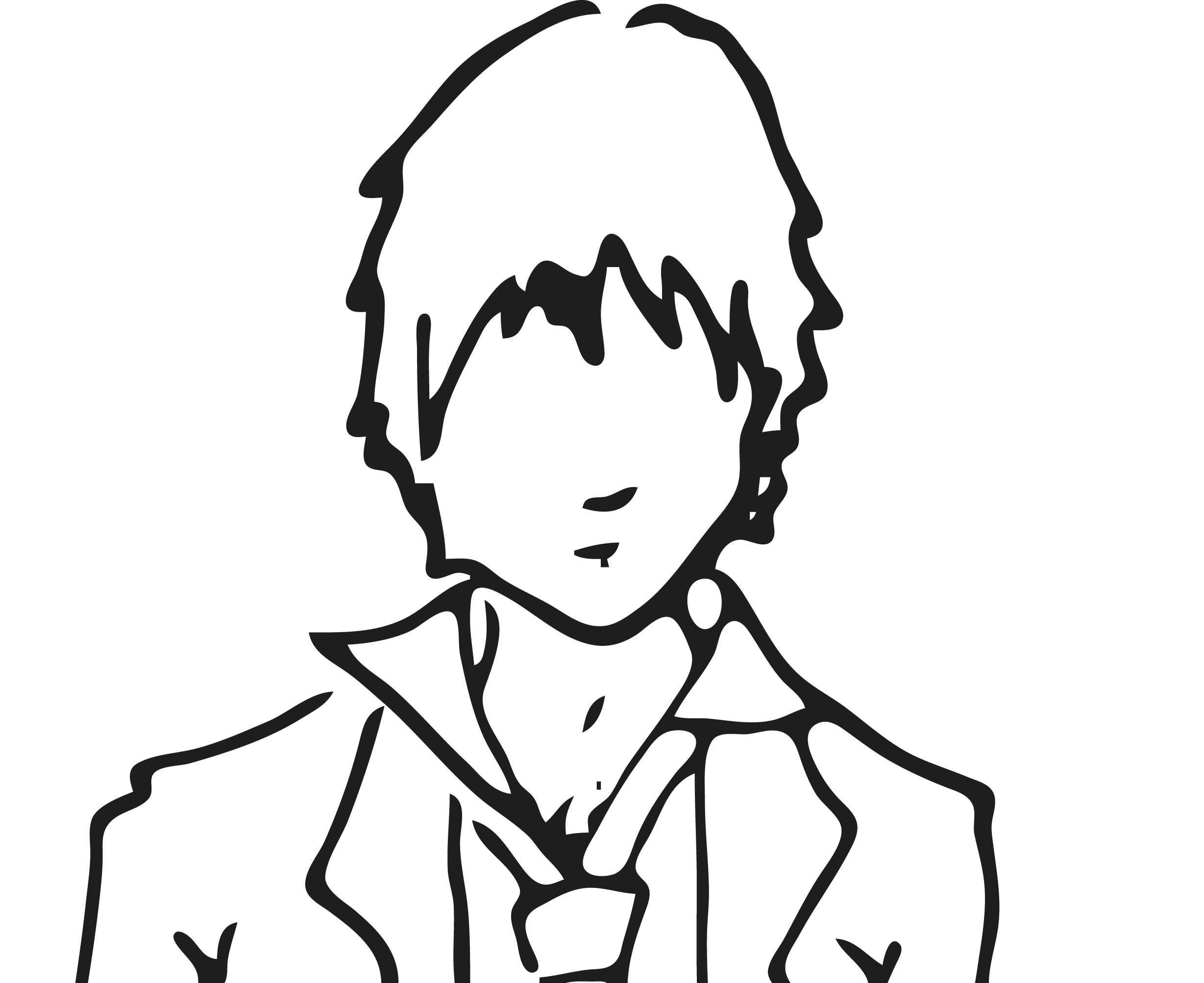El chico del abrigo rojo (I)
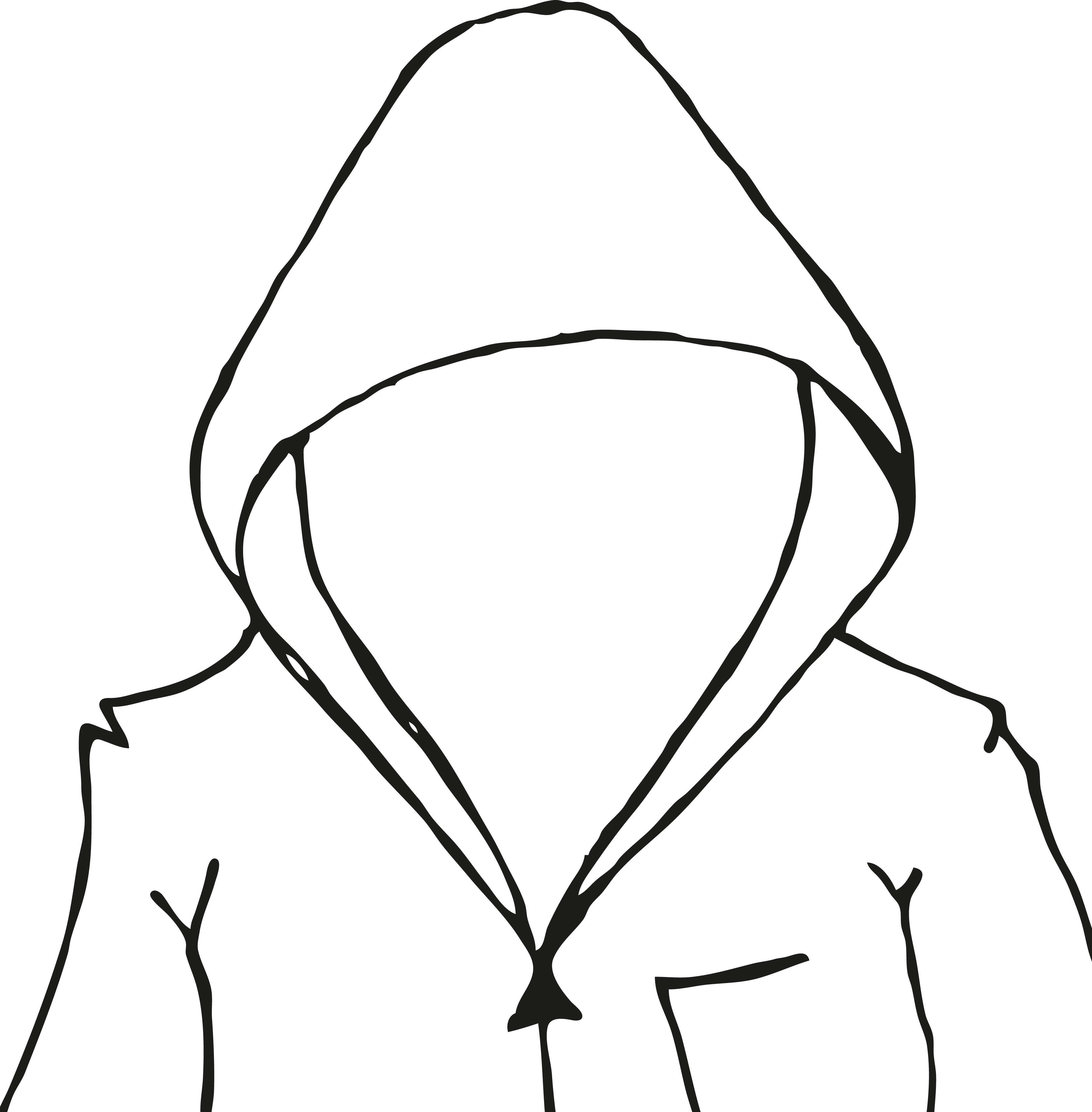
El día amaneció gris. La lluvia amenazaba a la ciudad. Santiago había decidido dejar la moto en casa. No le gustaba arriesgarse. Ya no. Aquella lluvia era un leve llanto comparado con lo que había llegado a ver en su vida. Pero el tiempo de las aventuras ya había pasado.
Tras divorciarse de su mujer, hacía ya más de cinco años, vivía solo en un pequeño apartamento. La decoración del piso era escasa, al igual que la comida de la nevera. En su pequeño refugio, todo se organizaba alrededor de una mesa que contaba con un gran número de libros, repletos de hojas dobladas por las esquinas, que descansaban sobre ella. La decoración del mueble se completaba con un viejo ordenador portátil y un cenicero a rebosar de colillas.
Continuaba trabajando en el área de Responsabilidad Corporativa de una longeva multinacional venida a menos en los últimos años. No tenia del todo claro el resto de actividades que se desarrollaban en la compañía. A él tan solo le preocupaba su función.
Se sentía un maduro Robin Hood, que cogía dinero a los ricos para dárselo a los pobres. O eso le gustaba creer. Sabía perfectamente que no era así. Pero se conformaba desarrollando acciones para ayudar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad en nombre de la empresa. Eso sí, siempre delante de su ordenador. Rara vez era necesario una cálida visita, un abrazo o pasar tiempo con los más desfavorecidos. El mundo no funcionaba así. Al menos no mientras no hubiese fotógrafos o repercusión de las acciones sociales en canales de comunicación internos o externos de la empresa.
Aquel día escogió la lanzadera, vehículo que no era conocido por ese nombre debido a su velocidad, que la compañía ponía a disposición de los empleados para llegar hasta el complejo empresarial donde se ubicaban las oficinas. Durante el trayecto, observaba cómo las gotas comenzaban una espontánea carrera sobre la ventanilla. Recorrían ágiles el cristal, como si se tratase de algún tipo de competición. Mientras observaba la improvisada carrera, se alegró de no haber cogido la moto.
Siempre que montaba en aquel autobús, una sensación de ahogo se apoderaba de él. Las vías respiratorias parecía que se le cerraban. El aroma que desprendía el ambientador de pino mezclado con las diferentes fragancias de los pasajeros eran los principales causantes de aquel efecto. No estaba hecho para viajar en aquellos furgones cargados de mano de obra barata con destino a los campos de trabajo más elegantes de la historia. Esos viajes le hacían replantearse su existencia y sentir lastima por las condenadas almas que le rodeaban. La mayoría de ellos, entusiasmados jóvenes destinados a dejar pasar su vida a cambio de algo de dinero con el que sobrevivir en la gran ciudad.
Al llegar a su destino, dejó que el resto de sus compañeros de viaje se peleasen por ser los primeros en tocar tierra. Santiago no tenía prisa, el último de sus intereses a esas alturas de la vida era correr para llegar el primero. Nada tenía que demostrar a su recortado jefe y a sus inestables compañeros quienes, incapaces de sufrir el desencanto que les producía su vida en silencio, solían pagar con el siguiente de la cadena alimenticia su frustración poniendo cara de pocos amigos, soltando un grito o mandando alguna tarea difícil de completar. No era nada personal, solo terapia.
Bajó del autobús sin importarle demasiado que una fina capa de lluvia cayese sobre su cráneo desnudo. Hacía tiempo que había decidido raparse. No tenía ningún complejo por haber perdido la morena cabellera que, años atrás, cubría su cabeza. Pero a las puertas de los cincuenta, le resultaba mucho más cómodo no tener que preocuparse por peinar cuatro canas.
Antes de entrar en el edificio tres, el frío espacio acristalado donde desarrollaba su trabajo, como de costumbre, se acomodó en uno de los bancos dispuestos en el geométrico jardín destinado a oxigenar el recinto. Siete edificios organizados en dos hileras escoltaban a Santiago mientras fumaba el tercer cigarro del día. Por aquel entonces, su principal fuente de energía antes de comenzar la batalla.
Observaba a los trabajadores que, poco a poco, como hormigas que regresan al hormiguero, iban entrando en el edificio. A algunos evitaba saludarles, a otros les dedicaba una cálida sonrisa. Al segundo grupo pertenecían aquellos empleados que ocupaban diferentes puestos en los equipos de asistencia de la empresa: limpieza, informática, administración, recepción…y también aquella savia fresca destinada a endurecerse y perder su brillo entre las paredes de aquel acristalado edificio: los becarios. Santiago no estaba de acuerdo con el trato que, de manera general, recibía aquella clase de trabajadores, la más baja de todas. Por este motivo, se había propuesto hacer su estancia en la compañía lo más agradable posible.
Cuando aún no había fumado ni la mitad de su cigarro, sintió un pinchazo en el corazón. Parecía como si le hubieran disparado una flecha. Y otra. Cada vez era más intenso. Sus miembros se paralizaron. No podía respirar. El aire no llegaba a sus pulmones. Se ahogaba. Se balanceó sobre su asiento intentando levantarse. Era incapaz de combatir aquella amenaza invisible. Cerró los ojos y se concentró en acabar con aquella angustia, en hacerla desaparecer. No era la primera vez que le pasaba. Aquellos ataques se repetían cada vez con más frecuencia.
Un instante después, abrió los ojos. Se encontraba en el mismo banco desde donde había comenzado su lucha. Ya no le dolía el corazón, su pulso se había estabilizado y respiraba con normalidad. Miró a su alrededor. No encontraba ninguna diferencia con el último instante que había respirado de aquel mundo. Observó que su cigarro se había caído al suelo y se había consumido por su cuenta. Lo pisó para apagarlo. «Esta mierda me acabará matando», pensó.
Subió a la segunda planta del edificio, allí se topó con su jefe quien le saludó con una acogedora sonrisa antes de soltar una broma estúpida que a Santiago no le hizo demasiada gracia. Al llegar a su asiento, ignoró la mala cara de la compañera que se sentaba a su lado. Estaba acostumbrado a que aquella treintañera ciclotímica pagase la frustración que le producía el paso del tiempo con él. Por este motivo, solía ignorarla. No era su problema. «Ahógate en tu propia mierda. Bien merecido lo tienes», pensó.
Después de dejar las cosas en su puesto de trabajo, se dirigió a la cafetería, ubicada en la planta inferior. Al llegar, se encontró aquella reluciente sala a rebosar. Era una de los lugares más luminosos de la oficina. Amplios ventanales invitaban al sol a llenar la estancia de luz. Pero aquel día gris, la electricidad era la encargada de iluminar la cafetería. El gran número de personas concentradas dejaba entrever que la mayoría de empleados prefería fichar pronto y después dejar pasar el tiempo desayunando. En opinión de Santiago, una opción muy respetable. Aunque él no la compartiese.
Alcanzó la maquina de café y pulsó uno de los botones. Unos segundos más tarde, el vaso de cartón con agua hirviendo estaba listo. Se acercó a uno de las repisas de la estancia donde, cuidadosamente, el servicio de la cafetería había dispuesto galletas, aptas para todos los gustos, manías y fobias; fruta, y numerosos sobres que contenían diferentes tipos de infusiones. Santiago escogió una manzanilla.
Se sentó en un solitario taburete que escoltaba una mesa alta alejada del resto de grupos de la sala. Preparó la infusión y esperó a que se enfriase mientras observaba el televisor ubicado frente a él, en el otro extremo de la sala.
Era costumbre que el canal de noticias veinticuatro horas acompañase discretamente a quienes asistían a las improvisadas reuniones de la cafetería. Tan solo Santiago miraba fijamente a la pantalla. Él prefería observar el televisor e informarse sobre lo que sucedía en el mundo antes que entablar una falsa conversación con gente que no le importaba lo más mínimo.
Una tras otra, las noticias fueron pasando. La mayoría de los titulares, concernientes a la inestabilidad política del mundo, algún éxito deportivo y el último atentado en un remoto país oriental cuyo nombre apenas sabía pronunciar el presentador. Nada suficientemente interesante para acaparar la atención de los empleados allí reunidos. Sin embargo, Santiago seguía con atención todas y cada una de ellas, a pesar de haber leído el periódico antes de salir de casa. Le gustaba evadirse de aquella oficina y saber que pasaba fuera de aquellas cuatro paredes, en el mundo real.
De repente, una noticia le sorprendió. «El cooperante Miguel Salas ha muerto esta noche tras ser abatido en un tiroteo en la peligrosa zona de…», anunció el presentador. Santiago desconectó de la locución y miró fijamente la fotografía que aparecía en el lado izquierdo de la pantalla. Aquel hombre tenía el pelo largo y despeinado, barba de tres días y la piel tostada por el sol. Su mirada, llena de valentía era inconfundible. «Joder, que te han hecho, tío…», pensó Santiago mientras se cubría la boca con las manos.

Acabó la manzanilla y volvió a su puesto de trabajo sin dejar de darle vueltas a la muerte de Miguel Salas. Una vez estaba acomodado en el sitio, la irritante voz de su compañera interrumpió sus amargos pensamientos.
—Oye, Santiago, si no alegres esa cara te van a despedir… —dijo ella marcando bien las eses. Parecía una serpiente. Y no solo por su forma de hablar.
Santiago se limitó a dedicarle una mirada llena de desprecio.
—Era broma, ¿eh? Tampoco me mires así… Tú siempre haces bromas —justificó ella mirándole por encima del cristal de sus gafas de pasta color rosa.
—A ti, precisamente, ya no te hago bromas. Hace bastante tiempo que se me quitaron las ganas… —añadió Santiago mientras observaba la pantalla del ordenador, fingiendo interés en los mensajes de correo acumulados en la bandeja de entrada. Su compañera, ofendida por el comentario, levantó la nariz como si un fétido olor la hubiera alcanzado. Después, indignada, continuó realizando sus tareas de mala gana.
La jornada laboral pasó sin demasiado interés para Santiago. No se había quitado de la cabeza la noticia de la muerte de Miguel Salas. Durante horas, observó su ordenador y realizó de manera mecánica numerosas tareas mientras daba vueltas al fatal destino de aquel cooperante.
Al volver a casa, como de costumbre, nadie le esperaba. Observó en el teléfono que tenía un par de mensajes de su ex mujer. No estaba de humor para enfrentarse a aquella sacacuartos. Sabía que si algo le hubiese pasado a sus hijos no se andaría con tonterías y una vulgar aplicación de mensajería no sería el medio de comunicación escogido.
Tras quitarse la ropa del trabajo y vestirse con prendas menos rígidas, cogió el paquete de tabaco del abrigo, se sentó en el sofá del salón y encendió el ordenador portátil que descansaba junto a los ajados libros de la mesa. Comenzó a fumar mientras buscaba en internet más información sobre Miguel Salas y sus últimos pasos. No había gran cosa, parecía que el mundo se había olvidado de aquel hombre que luchó en primera línea de batalla por cambiarlo.
Después de tres cigarros, un par de cervezas y observar en bucle la pieza de treinta segundos de una web de información que comunicaba la muerte de Miguel Salas, Santiago fue a su habitación.
Abrió una de las puertas correderas del gran armario empotrado del cuarto. Comenzó a rebuscar entre las cajas apiladas en su interior. Después de unos segundos luchando por ubicarla entre todo aquel desorden, por fin dio con ella. Hacía mucho que no la abría. Era una caja de cartón cuyos vértices había desgastado el paso del tiempo. Se sentó con ella sobre la cama y la abrió.
Dentro había un gran número de cartas, algunas fotografías y asomaba en el fondo lo que parecía una prenda de vestir de color rojo. Todo ello, resentido por el paso del tiempo y los cambios de rumbo de la vida de Santiago.
Sacó una de las fotografías. En ella podía observarse a dos jóvenes con el agua hasta las rodillas. Los protagonistas eran un irreconocible Santiago completamente empapado junto a un joven Miguel Salas cubierto con un abrigo rojo.
Hacía muchos años que no sabía de él, la última noticia fue hace veintidós años cuando recibió la última postal de Miguel donde este le informaba de que se iría unos meses a Tanzania para echar una mano en la construcción de un colegio. Miguel siempre había sido un aventurero. Y la persona más entregada que Santiago había conocido jamás.
Desde que se conocieron, durante un voluntariado de verano en un pequeño pueblo de la India, Santiago y él entablaron una sincera amistad que se mantuvo durante años gracias a las cartas que ambos se escribían.
Mientras Santiago, cómodamente, se hacía un hueco en el primer mundo ayudando a empresas a lavar su cara a través de acciones sociales, Miguel continuó viajando alrededor de todo el globo. Sus países favoritos, los más desfavorecidos. Miguel era de aquella clase de personas que no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras pudiese ir allá donde hiciera falta echar una mano. Necesitaba ayudar desesperadamente. Estar donde el mundo lloraba y hacer todo lo posible para secar sus lágrimas.
Santiago sabía que hubiera sido incapaz de vivir de otra manera.
Se quedó mirando fijamente la fotografía. Habían cambiado mucho. Con veinte años, toda la vida por delante y unas ganas inmensas de comerse el mundo, nada parecía imposible. Aún así, recordaba perfectamente aquel episodio. El monzón les había sorprendido aquella tarde pero, gracias al trabajo que habían realizado durante semanas, consiguieron evitar grandes destrozos y que los daños causados fueran mínimos. Santiago sonrió al recordar aquella vivencia.
Después sacó todas las cartas y fotografías de la caja. En el fondo, encontró el único regalo que le había hecho Miguel durante su estancia en la India: un abrigo rojo; el mismo que él vestía en la fotografía. Rememoró el momento en el que su amigo le regaló aquella prenda.
Tras luchar con todas sus fuerzas contra el fenómeno natural, cuando amainó el temporal, después de hacerse una fotografía de recuerdo, Miguel le entregó el abrigo.
—Para que protejas de la lluvia, amigo.
—Querrás decir que me proteja, ¿no? Ya no sabes ni hablar…¡La lluvia te ha dejado tonto! —bromeó Santiago.
—Nah, he dicho lo que quería decir, colega. Algún día lo entenderás.
Sin añadir nada más, aceptó el regalo que le había hecho su amigo.
Santiago se levantó, sosteniendo el abrigo rojo entre sus manos. Se puso la prenda y prestó atención al reflejo que le devolvía el espejo que cubría la puerta del armario que permanecía cerrada. No se parecía en nada al chico que había conocido Miguel aquel verano.
Al observar detenidamente la imagen que le ofrecía el cristal, esta le devolvió toda la esperanza que hacía tanto tiempo creía haber perdido.
Ni el crudo pronóstico que le había dedicado su médico semanas atrás ni los problemas familiares pudieron nublar aquel feliz reencuentro. Tenía que hacerlo por Miguel. Al fin y al cabo, para algo le había hecho aquel regalo.
Se giró. Observó la ventana que conectaba la habitación con el exterior. Continuaba lloviendo. Era el momento idóneo para dar un paseo. Le importaba bastante poco su desaliñado aspecto. Eso era lo de menos. Llevaba el abrigo rojo y tenía una deuda pendiente con su amigo. Debía proteger de la lluvia.