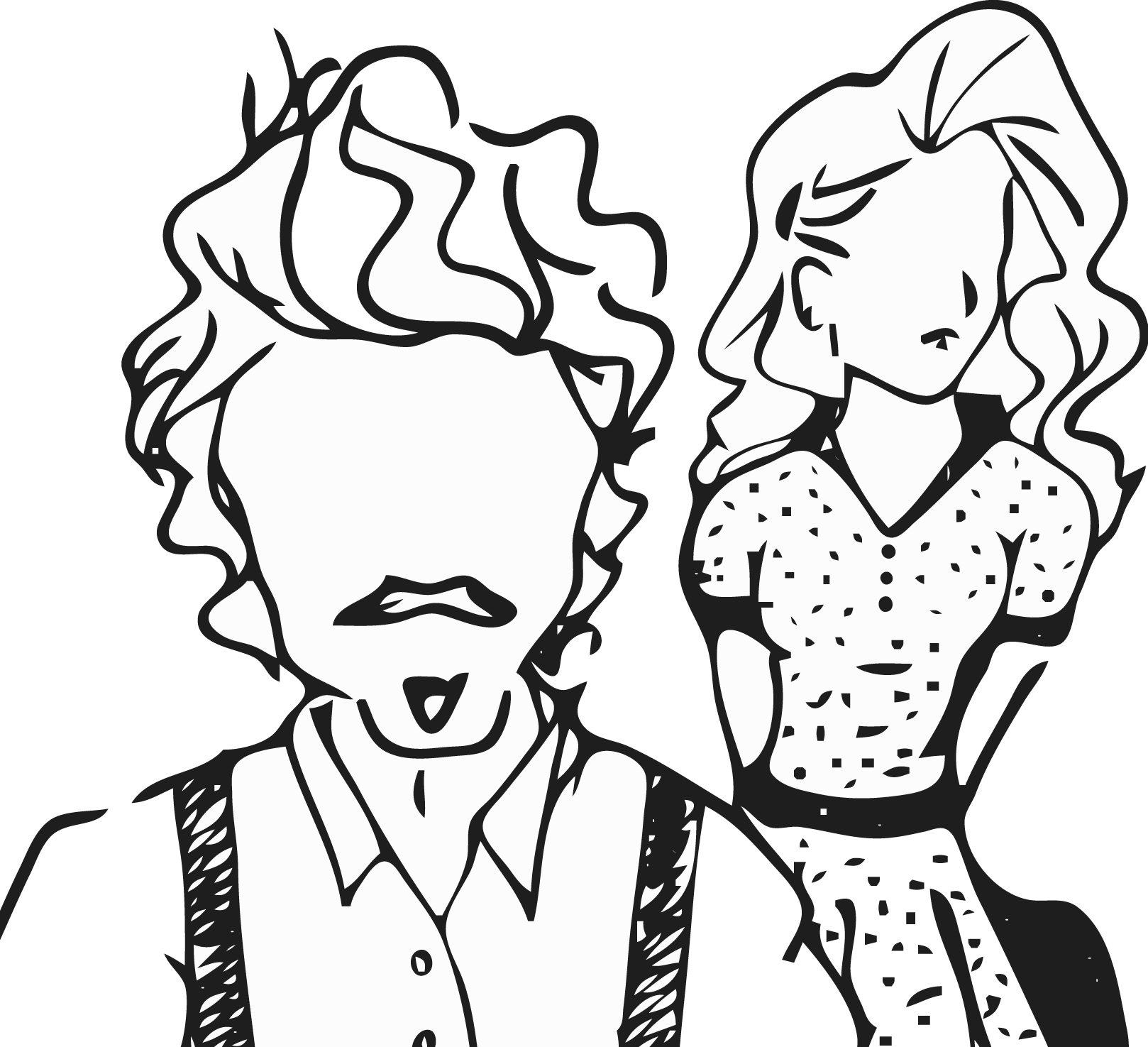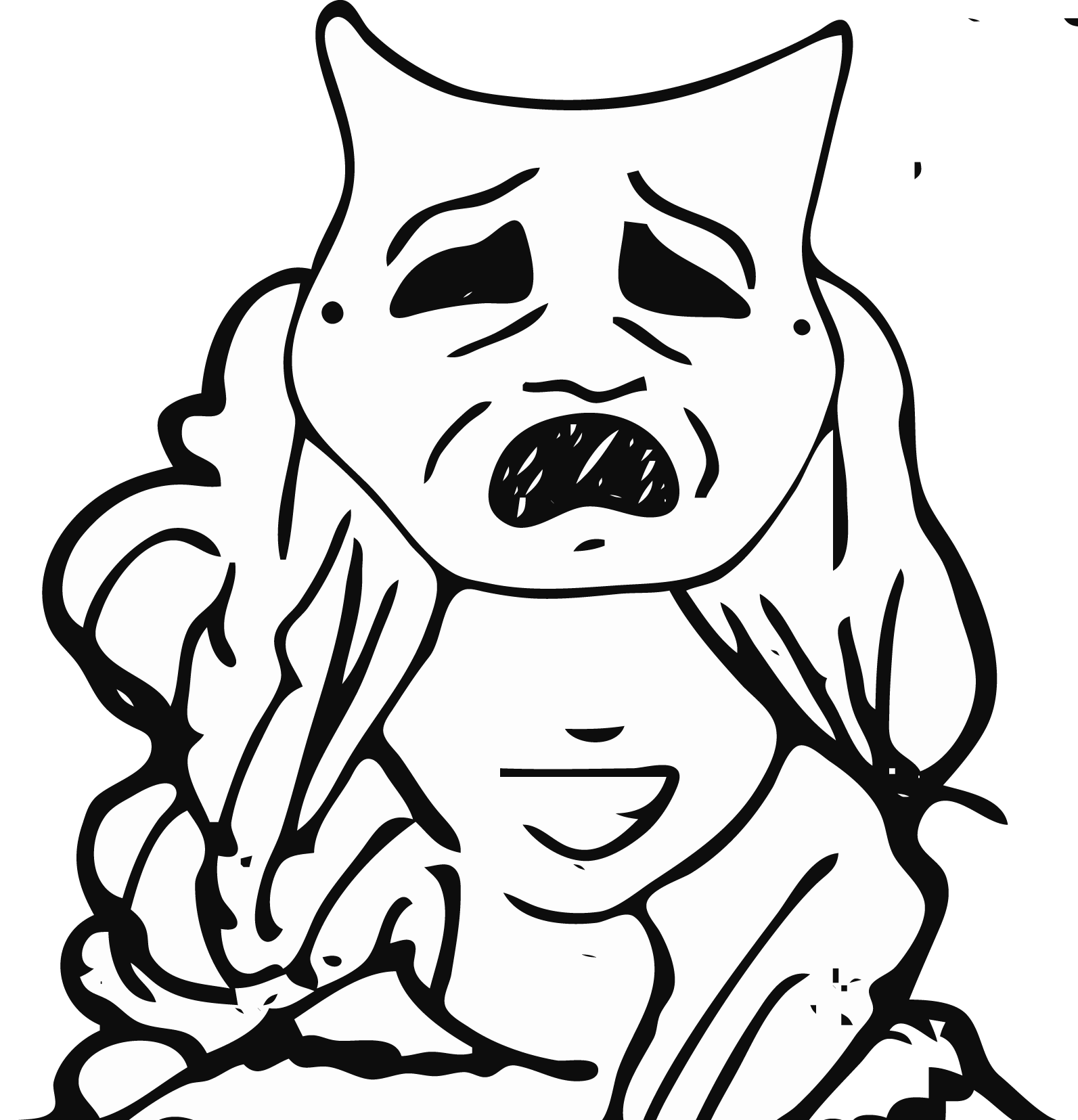Fragilidad bohemia
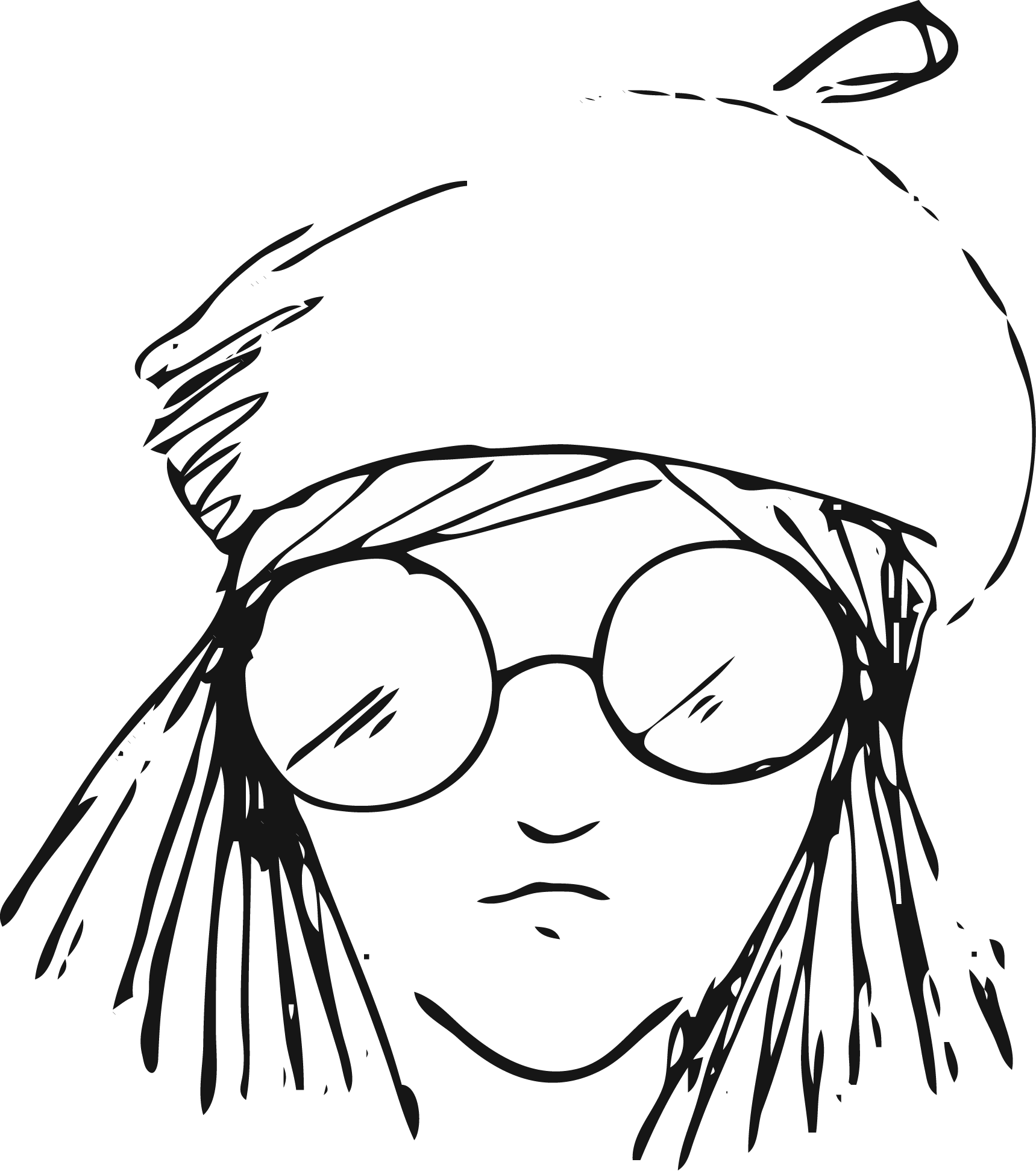
Carlota estaba enamorada de su nueva vida. Hacía casi dos años que había comenzado aquella etapa, en la que su sueño de ser independiente se había hecho realidad y, además, en su ciudad favorita del mundo: París. Sobre todo, le alegraba ser por fin ella misma, sin normas ni restricciones.
Siempre había tenido dificultades en Madrid para llevar la vida que quería. Acumuló numerosos intentos fallidos de ser como aquellos personajes de las películas y libros que tanto admiraba. Conocidos, profesores y algún que otro novio habían malogrado una y otra vez sus planes de levantar los pies del suelo. Pero por fin lo había conseguido.
Nunca había bailado al compás impuesto por los centros universitarios para organizar los estudios. Sin embargo, se esforzaba por aprobar, a su ritmo, las asignaturas que le quedaban para terminar Biotecnología. Durante los últimos cursos del colegio, se había sentido atraída por muchas profesiones diferentes y todas le gustaban por igual. Para ella, soñar con los diferentes futuros que su imaginación planteaba era mágico. Pasaba las tardes delante de sus libros de texto imaginando las diversas situaciones que podría encontrarse en cada una de sus hipotéticas vidas.
A la hora de elegir, Biotecnología fue la opción que ofrecía un mayor número de salidas profesionales y que más contentaba a sus padres y al prestigioso colegio donde había estudiado. Era una carrera dura, pero no había muchas más opciones. Era el tipo de estudios que sus padres y profesores pensaban que debía realizar si quería ser alguien el día de mañana. Además, tampoco había prisa, ya tendría tiempo para rehacer su vida si fuera necesario.
Complacer a sus progenitores era una de sus prioridades. No quería disgustarles, pero tenía claro que no era la clase de chica que aspiraba a ser como el resto. Estudiar, conocer a un hombre, casarse y luchar por conciliar su carrera profesional con su papel como madre era una perspectiva que se le antojaba demasiado aburrida, demasiado común. Tenía la necesidad de sacar los pies del tiesto y no seguir las normas establecidas. Quería ser diferente y vivir una vida que fuera digna de filmar.
En París, a diferencia del resto de estudiantes de intercambio, vivía sola. Su nuevo hogar era una buhardilla de apenas veinte metros cuadrados ubicada en el Barrio Latino, escenario de una de sus películas favoritas de Woody Allen, Midnight in Paris. Tal y como ella lo llamaba, el piso era «El rinconcito de Carlota». Sus padres se habían comprometido a pagar el alquiler y su vida allí, siempre y cuando aprovechase aquel intercambio para finalizar sus estudios. Sin embargo, seguía tal y como había llegado dos años atrás. Aún no había acabado la carrera y no tenía intención de volver a Madrid.
Aunque el día a día en Paris no era tan perfecto, tan socialmente aceptado, como hacía creer a sus padres y amigos, ella era feliz. Había dejado atrás una época oscura de su vida, un periodo en el que la angustia y la ansiedad habían hecho mella en ella. Los meses previos a su partida estuvieron repletos de días grises en los que apenas tenía motivos para cantarle a la vida y regalar a los que le rodeaban ese brillo en los ojos que tanto le caracterizaba cuando estaba alegre.
Quería buscarse un trabajo para romper con la comodidad de ser dependiente de sus padres. El dinero no era su objetivo, nunca le había importado demasiado, pues nunca le había faltado. El único fin de encontrar un empleo era demostrarse a ella misma que podría con ello. Sin embargo, los continuos trabajos y exámenes de la universidad, hicieron que la idea nunca llegase a materializarse. Así, sus días transcurrían entre bibliotecas, citas con su ordenador y especiales momentos que disfrutaba en solitario mientras degustaba una copa de vino en alguna de las coquetas terrazas de su barrio. Por las noches, solía aprovechar para tocar la guitarra a su único y más fiel público, un gato llamado Bacio.
Había conocido a varios chicos en la ciudad. Su última aventura, un camarero con aspiraciones a estrella del rock llamado Renau. El joven sumergió a Carlota en la noche parisina. Bares, salas de conciertos y un grupo de amigos amantes de vida. Eran gente que ocultaba sus frustraciones y fracasos profesionales bajo la apariencia de personajes bohemios: escritores sin libros, modelos de catálogo y algún que otro músico que nunca probó las mieles del éxito. A ella le encantaba rodearse de gente así. Las melódicas conversaciones siempre versaban sobre libros, cine independiente o las nuevas sensaciones de la esfera artística de la ciudad.
Como tantas otras veces, una noche de otoño, Renau fue a casa de Carlota a dormir. Tras compartir un rato de intimidad, el camarero cayó rendido entre las sábanas de su cama. En ese momento, Carlota se puso la camiseta negra de Renau y fue al salón. Se sentó en el mullido sofá de la estancia, cogió su guitarra y empezó a puntear suavemente Hotel California. A los pocos segundos, su voz acompañó al sonido del instrumento. Baciodisfrutaba del íntimo concierto tumbado a los pies de Carlota. Cuando dejó de acariciar las cuerdas de la guitarra, se lió un cigarro y empezó a fumar mientras observaba la iluminada noche parisina que se presentaba al otro lado de su ventana.
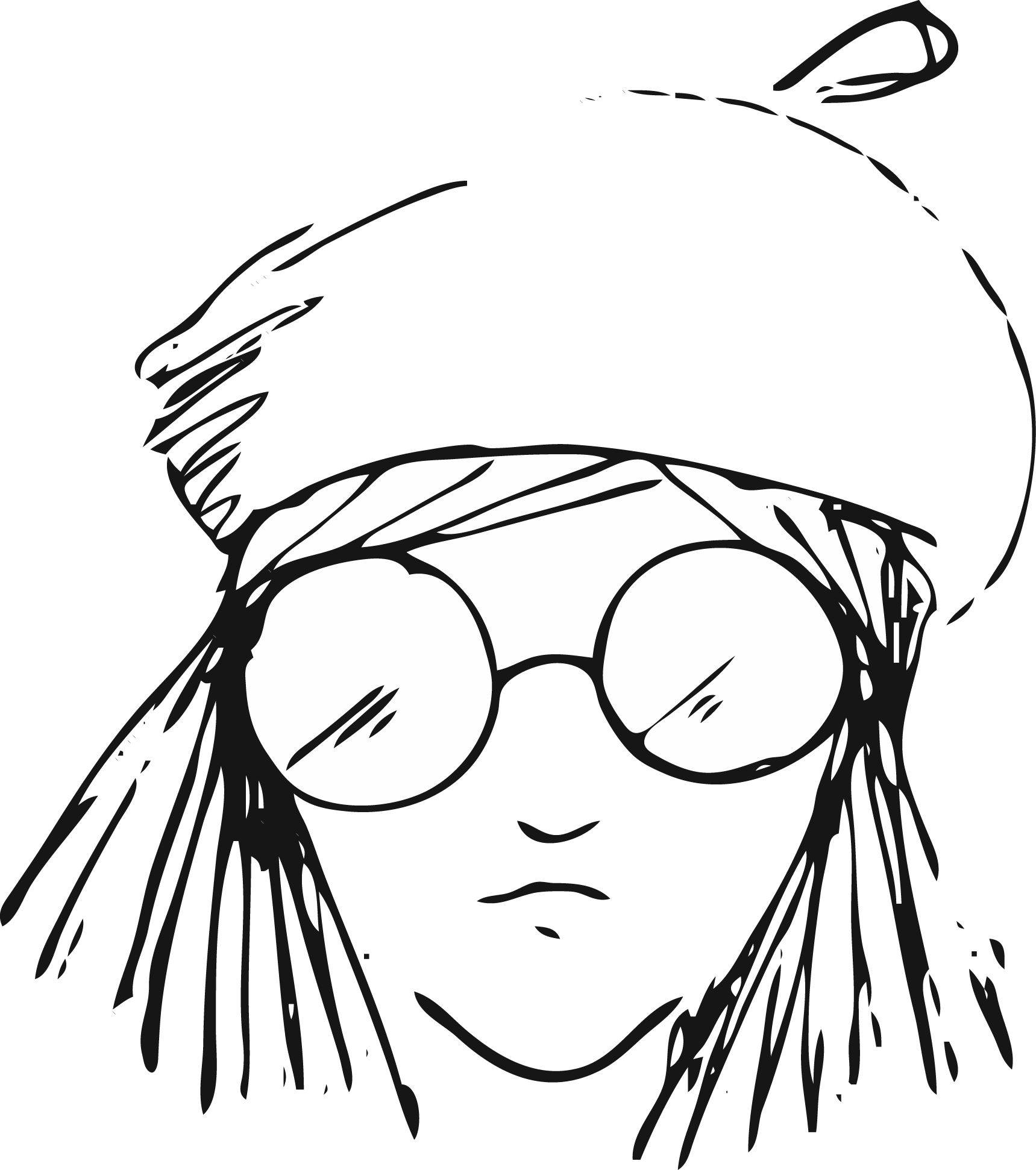
A la mañana siguiente, se levantó tarde. Renau y ella desayunaron juntos en la cama, evento al que Bacio se dio por invitado y se sumó sin rodeos. Después de apartar al gato de la bandeja de la comida, Carlota buscó el teléfono móvil que había abandonado horas atrás en el salón. Tenía doce llamadas perdidas de su madre. Se preocupó. Siempre tenía el móvil en modo silencio para que no le molestasen. En esta ocasión, se sintió mal por no haber prestado atención al aparato. Podría haber ocurrido algo grave. Su madre nunca había sido una mujer controladora que estuviese detrás de todos y cada uno de sus pasos, por lo que el elevado número de llamadas puso en alerta a Carlota. Marcó el número y espero al otro lado de la línea hasta que su madre descolgó.
—¡Carlota, cariño, por fin doy contigo!
—Perdona, mamá. Ayer me acosté tarde y hasta ahora no me he despertado.
—Hija, tenemos que hablar. No sabes lo que ha pasado. ¡Es horrible! ¿Cómo voy ahora yo a…?
—Mamá, ¿qué ocurre? —interrumpió a su madre temiéndose lo peor.
Carlota no daba crédito a las noticias que venían de Madrid. Su padre estaba en el hospital, había tenido un accidente de tráfico y estaba crítico. Sufrió un ataque de ansiedad después de hablar con su madre. Renau intentó consolarla, pero ella quería estar sola. «Vete por favor», pidió Carlota al camarero lo más amable que pudo. Él, obediente, fue a su habitación y se vistió con el uniforme que había llevado la noche anterior en el servicio. Volvió de nuevo al salón y observó cómo Carlota lloraba angustiada sentada en el suelo. Se acercó a ella y, sin decir nada más, besó cariñosamente su frente. Carlota, sin girarse, sintió como Renau abandonaba la buhardilla. Tras unos angustiosos minutos que le parecieron horas, la calma llegó con el sabor de aquella característica pastilla que siempre le había ayudado a combatir los episodios más asfixiantes.
Carlota tenía que buscar un vuelo, hacer la maleta y despedirse de París. No sabía cuál sería el desenlace de aquel episodio y era posible que fuese el momento de regresar. Si el final era el menos deseado de todos, debería estar con su madre y cuidar de ella. Al fin y al cabo, nada ataba a Carlota allí, solo sus sueños. ¿Pero era eso suficiente comparado con la posibilidad de estar lejos de su familia en un momento tan decisivo?
Sabía que no estaba bien anteponer su propia felicidad a los deberes familiares. Sin embargo, en lugar de ocuparse de todos los trámites pertinentes para volver a casa, se vistió, apagó el móvil y se echó a las calles de París. Recorrió diferentes rincones de la ciudad, quería hacer un breve repaso de todas y cada una de sus vivencias. Sentía que aquella experiencia llegaba a su fin, un extraño presentimiento se lo anunciaba. La aventura se había transformado en un sueño, una fantasía de la que tocaba despedirse, como si quedasen tan sólo unos minutos antes de que sonase el despertador.
Estaba sentada en el césped del Champ de Mars observando la Torre Eiffel cuando un pequeño balón le golpeó la espalda. Se giró. Una niña, que tendría alrededor de tres años, se acercó a ella impulsada con sus torpes pasos en busca de la pelota. Le seguía con atención un hombre que aparentaba tener alrededor de cuarenta años. «Toma, guapa», dijo en francés Carlota cuando le entregó el esférico a la niña. «¿Qué se dice, Lison?», preguntó cariñosamente el padre, que se encontraba detrás de la pequeña. «Muchas gracias», respondió vergonzosa la niña.
Aquella cotidiana escena hizo reflexionar a Carlota. Recordó cómo, cuando era niña, su padre siempre recorría tras ella los parques donde solía jugar. Le vino a la mente un episodio de aquella época. Cuando tenía cuatro años, se empeñó en que le comprasen aquella bici de «niña mayor» de la tienda de deportes del barrio. Su madre opinaba que era absurdo regalar una bicicleta tan grande a una niña de su edad, pero su padre, consciente de la ilusión que le hacía a su hija, decidió concederle el deseo. El tamaño del velocípedo era desmesurado pero ella no quería ningún otro. Cuando intentaba aprender a montar, se cayó. Tan sólo se había hecho unas rozaduras en las rodillas y en la palma de las manos. Apenas recordaba el dolor que le produjo la caída, pero lo que nunca olvidaría es el comportamiento de su padre, el cariño con el que la ayudó a levantarse y cómo consiguió sacarle una sonrisa con sus bromas.
«Es hora de hacer frente a esta situación», pensó. Ahora era ella quien debía demostrar a su padre que podría ser su heroína y que estaría a su lado, sosteniéndole la mano, mientras luchaba por aferrarse a la vida.
Volvió a su pequeño piso para hacer las maletas. Preparó una bolsa con algo de ropa y otra con las cosas de Bacio. No podía cargar con más bultos. Fuese cual fuese el final de la historia, ya tendría tiempo para volver a recoger el resto de sus pertenencias. Llamó a la casera y le explicó la situación. La mujer le dijo que estuviera tranquila, que se preocupase de estar junto a su padre y que ya hablarían en unos días. Dependiendo del desenlace, decidirían si rescindir el contrato o continuar con él de manera indefinida.
Después de hablar con la propietaria de la buhardilla, puso rumbo al bar donde trabajaba Renau, sabía que no iba a encontrar al joven allí, pues no trabajaba los domingos. Así, podría dejarle un mensaje sin tener que enfrentarse a una despedida en persona. Conocía al camarero lo suficiente como para saber que consideraría más especial una carta escrita a mano que un mensaje enviado por teléfono. «Como las despedidas de las películas», pensó. En el papel, redactó un breve escrito en francés, no necesitaba muchas palabras para transmitir su mensaje:
«Renau, gracias por hacerme sentir tan especial. Espero que nuestros caminos se crucen pronto. Ahora me toca volver a Madrid. Carlota.»
Después de parar en el bar, se encaminó al aeropuerto con la intención de comprar dos billetes, uno para ella y otro para Bacio, en el primer vuelo que partiese con destino a Madrid. No tuvo que esperar mucho. En tan solo tres horas un avión salía en esa dirección. Cuando obtuvo los billetes, esperó a que llegase la hora de partir haciendo tiempo en las cafeterías y tiendas del aeropuerto.
Tras dos horas de vuelo, Carlota aterrizó en Madrid. Mientras esperaba para recoger su maleta, una señora que rondaría la cincuentena se acercó a saludar a Bacio. Viendo el desmedido interés de la mujer por acariciar a su mascota, Carlota sacó a Bacio del trasportín para que la señora pudiese acariciarlo. La mujer cogió en brazos al gato y empezó jugar con él. Mientras el animal y la desconocida se divertían, Carlota llamó a sus amigos para ver si alguno podría recogerla en el aeropuerto. Sabía que era muy precipitado, pero tenía que intentarlo. Después de realizar varias llamadas, confirmó que ninguno de ellos podía socorrerla esta vez.
Salió de la terminal junto a la desconocida, que aún portaba al gato entre sus brazos. La mujer le ofreció compartir un taxi. Carlota aceptó la propuesta. Tenía dinero suficiente para viajar sola, pero estaba nerviosa y prefería ir acompañada. En momentos así, necesitaba hablar, hablar sin parar. Divagar sobre cualquier tema con tal de no encerrarse a solas con sus pensamientos.
Mientras esperaban al taxi, Carlota le dijo a su compañera de viaje que tenía que ir al hospital a ver a su padre que estaba crítico tras un accidente de tráfico. La mujer le mostró todo el apoyo y comprensión que puede ofrecer un extraño en una situación así. A los pocos minutos de montarse en el taxi, Carlota recibió un mensaje de su madre:
«Papá está fuera de peligro. Los médicos dicen que ha sido una recuperación milagrosa.»
Respiró hondo. Sentía un gran alivio en su interior. Durante el trayecto, ya más tranquila por la buena noticia que había recibido, bajó la ventanilla y respiró aquel aire seco tan característico de su ciudad natal. Muchos recuerdos vinieron a la mente de Carlota mientras observaba el horizonte. Aquellas líneas que definían los límites de los rascacielos que coronaban la ciudad, habían sido el telón de fondo de la mayor parte de sus recuerdos. Se bajó del taxi antes que su compañera de viaje. Antes de despedirse, Carlota sacó un billete de cincuenta euros de la cartera para ofrecérselo a la mujer con el objetivo de que lo emplease para pagar la carrera al final de su viaje. «No te preocupes guapa, esta carrera corre de mi cuenta. ¡Anda, ve con tu padre!». Carlota le dio un beso como agradecimiento del gesto y salió del vehículo. Sacó sus bolsas del maletero y, cargando con ellas y el trasportín de Bacio, se dirigió lo más rápido que pudo a la entrada del hospital.
Consiguió convencer al guardia de seguridad del edificio para que custodiase su equipaje y el trasportín del gato, pues no podía entrar con el animal al interior del hospital.
Tras observar con atención decenas de carteles y preguntar a varios sanitarios, recibió las instrucciones precisas sobre cómo llegar a la habitación donde se encontraba su padre. Subió a toda prisa los escalones que conducían hasta la planta señalada. Al llegar al pasillo, desorientada, preguntó por él. Amablemente, una enfermera le indicó el número de su habitación. Cuando dio con ella, abrió con cuidado la puerta. Observó cómo su padre dormía plácidamente en la cama de la estancia. Su madre no estaba; quizás estuviera tomando un café. Se quedó unos segundos observando a su padre. Se acercó a él y le cogió de la mano. —Ya estoy aquí. Todo va a salir bien —susurró.