Fuera
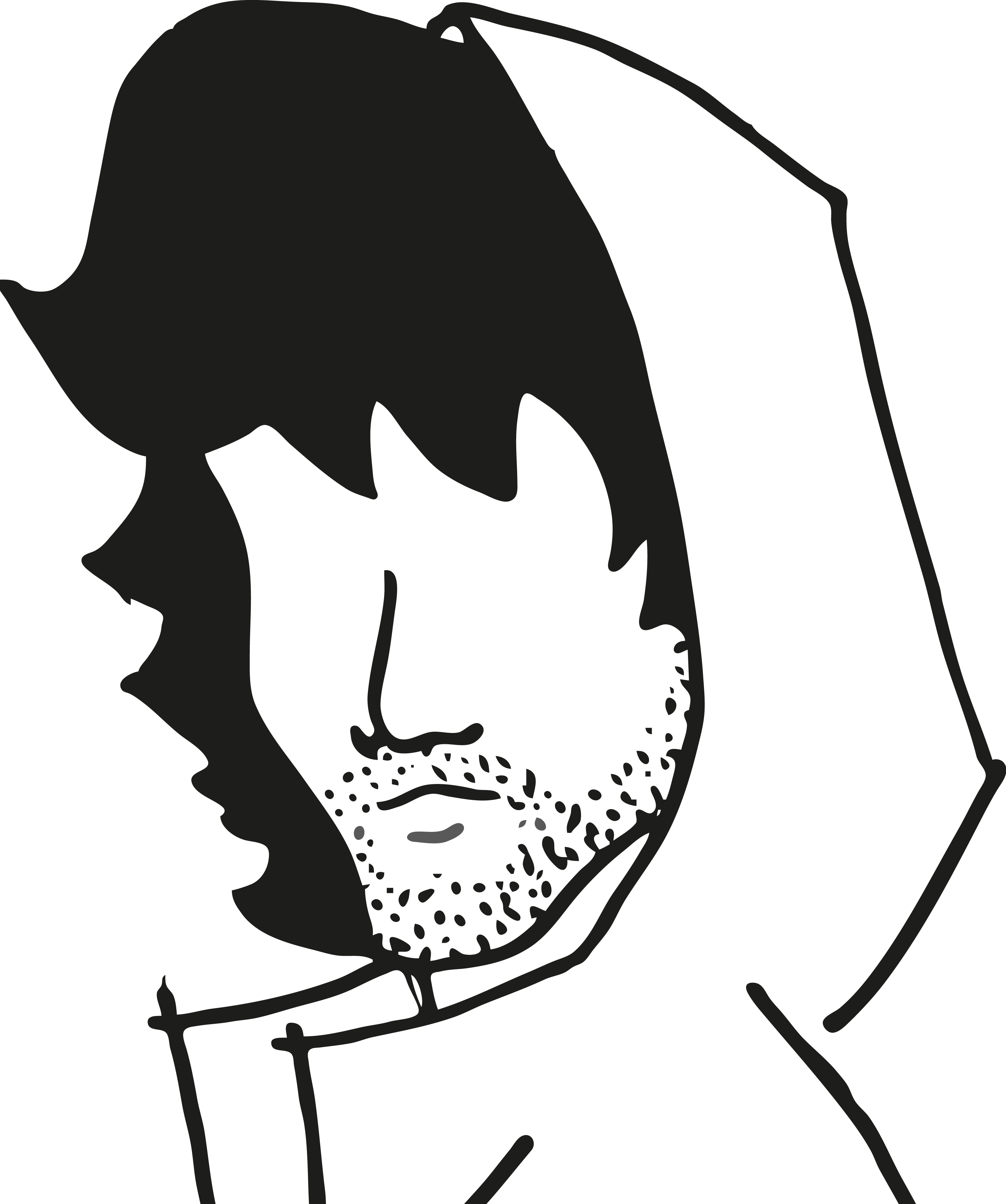
Estaba solo en la calle. A esas horas, nadie salía fuera. Tampoco había mucho que hacer. Algún que otro bar acogía a clientes que huían de sus casas en busca de un poco de realidad. Eran vistos como bichos raros, gente sin la capacidad necesaria para adaptarse a un nuevo estilo de vida impuesto click a click. Para la mayoría, la diversión se encontraba en otro sitio. Y los jueves, más aún.
Desde hacia ya más de un año, este había sido el día escogido para La Recarga. Este nuevo sistema implantado por el Departamento de Control y Distribución de Internet nació para limitar el uso y disfrute de la navegación personal, y hacer un reparto lo más equitativo posible para así promover el teletrabajo, favorecer el comercio electrónico y evitar el colapso de las redes. La asignación variaba según el puesto de trabajo, el nivel de ingresos y la edad de los usuarios. Así, cada semana, se nos proporcionaba un tiempo máximo de conexión —que, en ningún caso, era acumulable— a cada ciudadano. Los días de recarga, la gente solía actualizarse y era cuando más contenido se consumía. Eso sí, respetando siempre los límites de la asignación.
Mientras andaba, mi teléfono empezó a sonar. Lo saqué del bolsillo y, tras comprobar que era mi novia quien llamaba, descolgué:
—¿Sí?
—¿Dónde andas?
—Nada, me he ido a dar un paseo.
—Podrías haberme avisado. Ya sabes que no me gusta un pelo que desaparezcas sin decirme nada. —Mis escapadas se habían convertido en algo habitual. Al menos, una vez por semana. Para ella, mi comportamiento era propio de un ser inadaptado a su tiempo que disfrutaba con placeres propios del pasado como, por ejemplo, salir a tomar algo a un bar o deambular por las calles sin rumbo fijo. Lo que ella no sabía es que su idea distaba bastante de la realidad.
—Lo siento, parecías tan ocupada con tu videollamada de los jueves…
—¡Qué cosas tienes! Ya sabes que no es algo de vida o muerte… Solo un vinito entre amigas. No te hubiera costado nada llamar a la puerta de la habitación y decirme que salías.
—Me estoy quedando sin batería —mentí. No me faltaba mucho para llegar y no quería alargar la conversación.
—Vale, solo una cosa muy rápida: ¿has visto una memoria de color amarillo por casa?
—¿Una memoria amarilla?
—Sí, así, chiquitita. Es la del trabajo. La dejé en la mesa del salón y no la encuentro por ningún lado.
—¿Seguro? —Era bastante despistada y el orden no era su fuerte. A mí eso no me disgustaba. En cierto modo, que fuese así hacía las cosas más fáciles—. ¿Has mirado bien por todos lados?
—Que sí, la he buscado por todos lados y no aparece.
—Pues… ni idea. Tiene que estar por ahí. Piensa que patas no tiene…
—¡No me digas! Ya sé que patas no tiene. —Me quedé callado. Necesitaba tranquilizarse. Le costaba reconocer sus despistes y, si le daba bola, esto se alargaría demasiado—. Bueno, era solo eso. Por si la habías visto —añadió, ya más calmada, unos segundos más tarde.
—Que va, lo siento.
—No vengas tarde.
—No, tranquila. En un rato estoy allí —le dije antes de colgar. Probablemente, volvería a llamar en un rato. Pero si lo hacía, no pensaba cogerlo.

En realidad, La Recarga no era un sistema tan perfecto como se pensaba y había creado unas desigualdades enormes a la hora de acceder a internet. Sin ir más lejos, mi novia —bastante peor pagada en su empresa que sus amigas— sacrificaba muchos otros placeres virtuales para poder contar con tiempo suficiente para sus «vinitos». Claro, ella no quería quedarse fuera. Y el precio a pagar era limitar su uso personal de internet, alejándose un poco del mundo el resto de días de la semana.
Al menos, si tu asignación era muy reducida —como era mi caso, por estar sin trabajo— siempre podías conseguir internet de manera «extraoficial». No era demasiado difícil. Yo mismo sobrevivía así. Ya estaba acostumbrado a salir a la calle en busca de conexión. Y los jueves eran el mejor día para hacerlo. La gente estaba demasiado distraída con La Recarga como para darse cuenta de lo que ocurría en la calle. En mi caso, era cuando aprovechaba para visitar un local sin nombre, donde solíamos coincidir un montón de gente para consumir, previo pago, internet más allá de los límites de nuestra asignación.
Disfrazado de bar de copas, el sitio tenía capacidad para decenas de personas. Tras cruzar la doble puerta y recorrer un pequeño pasillo, se llegaba a la sala principal. Allí, los clientes se acomodaban para disfrutar de su conexión. Entre ellos, había gente de todo tipo. Algunos llevaban solo su teléfono, otros iban con el ordenador y algunos incluso manejaban tres dispositivos a la vez. Puro vicio. Si lo podías pagar, nadie te ponía ninguna pega. Además, la sala estaba equipada con un sinfín de accesorios para sacarle el mayor partido a tu visita. Y, si querías discreción —o entregarte a otra clase de placeres— podías hacer uso de las cabinas. Eso sí, esto era más caro. Yo, personalmente, no lo había probado nunca; era muy clásico para ese tipo de cosas. Lo peor del sitio eran los empleados. Sus formas no eran las mejores aunque, en la mayoría de los casos, a los clientes les importaba más bien poco ser tratados como un número mientras pudiesen disfrutar de su conexión a internet.
Al llegar a la pequeña calle donde se escondía el local, caminé hasta la última persona de la cola y esperé mi turno detrás de ella. El portero estaba a pocos centímetros de la entrada. Siempre permanecía atento a cualquier movimiento. No quería recibir ninguna visita inesperada. Por eso, a cualquier cliente que diese problemas en la puerta se le prohibía el paso y, en el peor de los casos, se le ahuyentaba con un par de golpes. Además, a la hora de cobrar, eran muy estrictos. Si no tenías datos que compartir con ellos, te quedabas en la calle. Esa era su moneda de cambio. Según la cantidad de información que dieses en la puerta, más tiempo podrías disfrutar en el interior del local. Aunque después de mi última visita me había quedado sin nada que ofrecer, aquella noche no iba con las manos vacías.
Lentamente, fui avanzando hasta la puerta. Estaba tardando más de lo normal. El local debía estar a reventar. Pero, poco a poco, la gente iba saliendo y dejando hueco a los siguientes. La mayoría de ellos, se iban con ganas de más. Algunos, asegurando ser clientes de confianza, suplicaban por permanecer unos minutos más en el interior. Pero la única norma de acceso lo dejaba bien claro: el tiempo de conexión era proporcional a los datos que aportabas. Sin datos, no había internet. Y eso era innegociable. ¿Dónde iba a parar toda esa información? ¡A saber! Supongo que traficarían con ella, la venderían a grandes empresas o algo así… En ese momento, era lo que menos me importaba.
Cuando llegó mi turno, el portero no me recibió con demasiado entusiasmo.
—¿Tú otra vez? Ya te dije la última vez que sin datos, no entras… — Yo no tenía nada que ofrecerles. Desde que estaba parado, con una asignación tan baja, no podía darles nada interesante. La información más relevante acumulada en mis dispositivos personales ya había sido copiada en otras visitas. A cambio, había estado conectado, durante horas, a su red clandestina. Pero ahora, no tenía ningún valor para ellos. Ese era el problema de aficionarse a consumir internet en sitios así, que llegaba un día en el que tus datos no les interesaban. Toda esa información ya se había vendido y, desde ese momento, no valías nada. Pero aquella noche, ese problema tenía solución.
—Traigo algo —dije mientras rebuscaba en el bolsillo de mi abrigo. Cuando di con mi salvoconducto, lo saqué y se lo entregué al portero.
—¿Esto qué es?
—Es una memoria. Tiene muchísimos datos… —El portero me invitó a darle más detalles sobre el contenido del dispositivo—. Mi novia trabaja en Manipulación de Datos Personales —empecé a decir—, y en esta memoria guarda todo.
Sin molestarse en dedicarme una sonrisa, el portero cogió la memoria y la pasó por el lector de la registradora de datos.
—¡Joder, esto es una mina de oro, chaval! Con esto tienes para pasarte días enteros aquí… —De repente, estaba de lo más simpático el muy sinvergüenza.
Era la primera vez que hacía algo así. Nunca pensé que llegaría a robar a mi novia para navegar por internet. Pero cuando estar conectado se vuelve una necesidad, sobrepasas cualquier tipo de límite para conseguirlo. Después de todo, ¿qué era robar comparado con alejarse del mundo? Y, en mi caso, eso y ser legal —o ajustarme a mi ridícula asignación— eran prácticamente lo mismo.
Canjeé los datos de la memoria por un montón de pases. Nunca había visto tantos juntos. Tendría para sobrevivir durante semanas. Tras copiar todos los datos de la memoria, el portero me la devolvió.
—Pásalo bien.
—Gracias —respondí antes de entrar, sin ningún remordimiento, a disfrutar de mi premio.

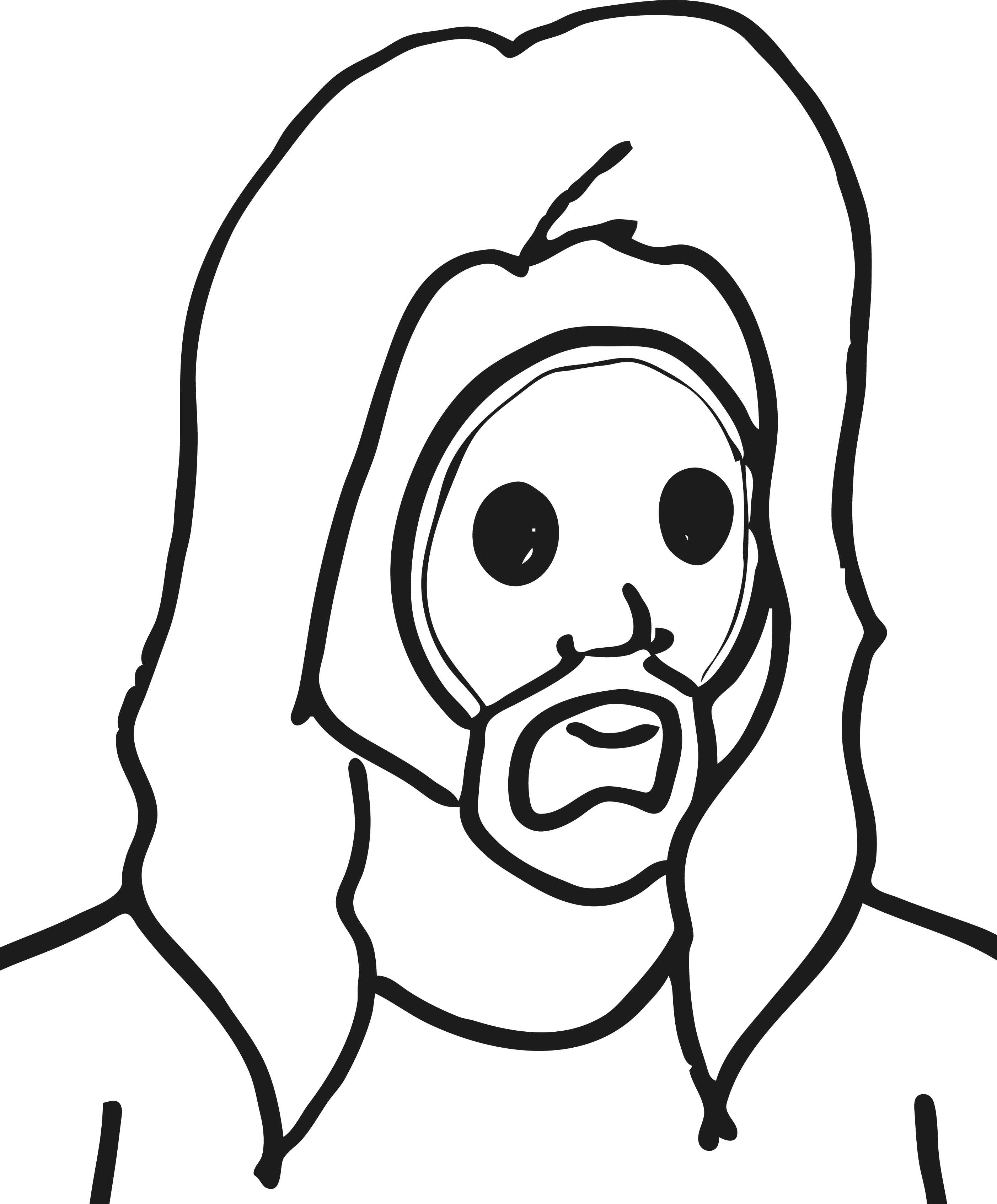
Muy chulo Javi 👍🏼
Gracias, mosquito planeador 😉