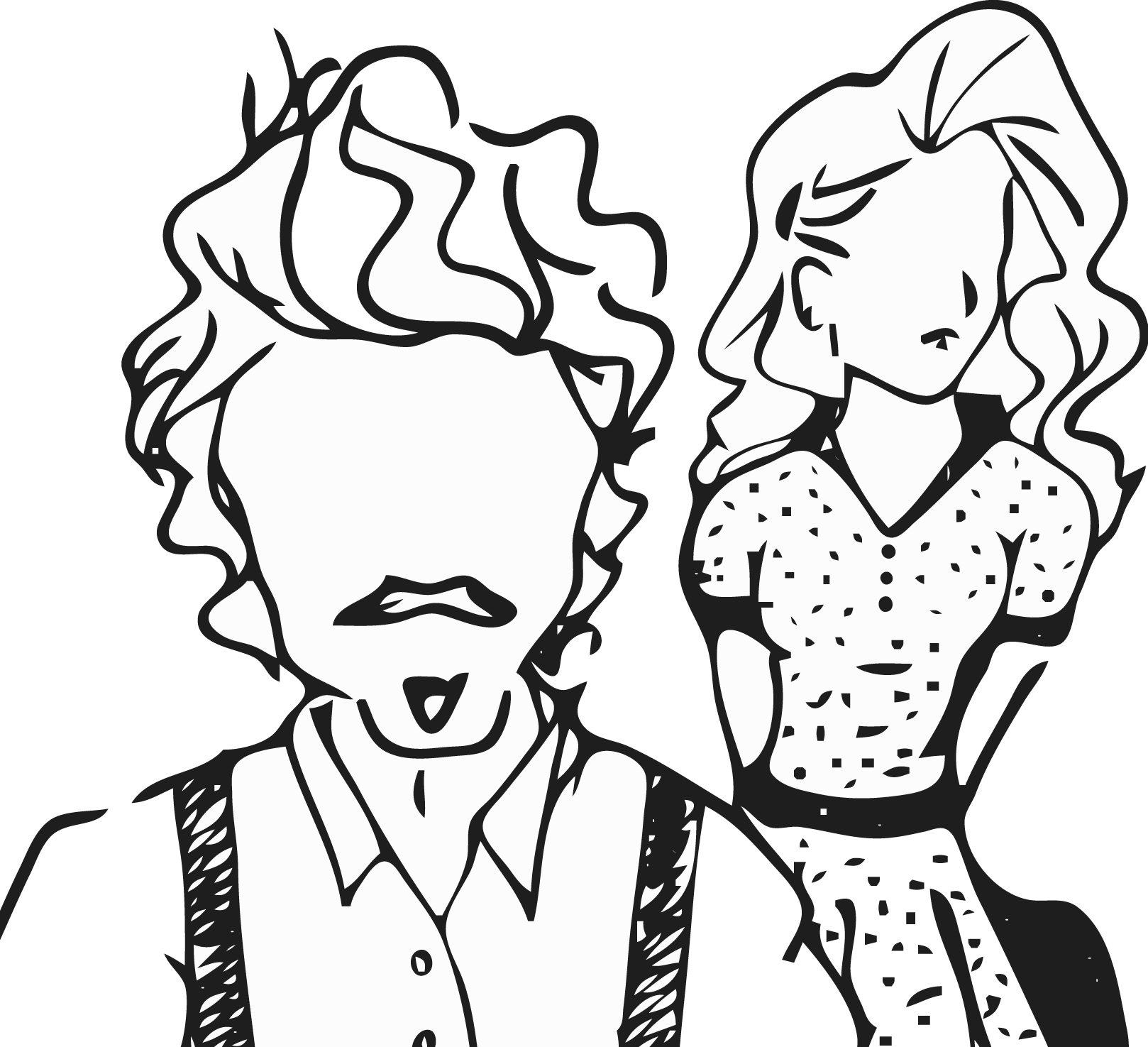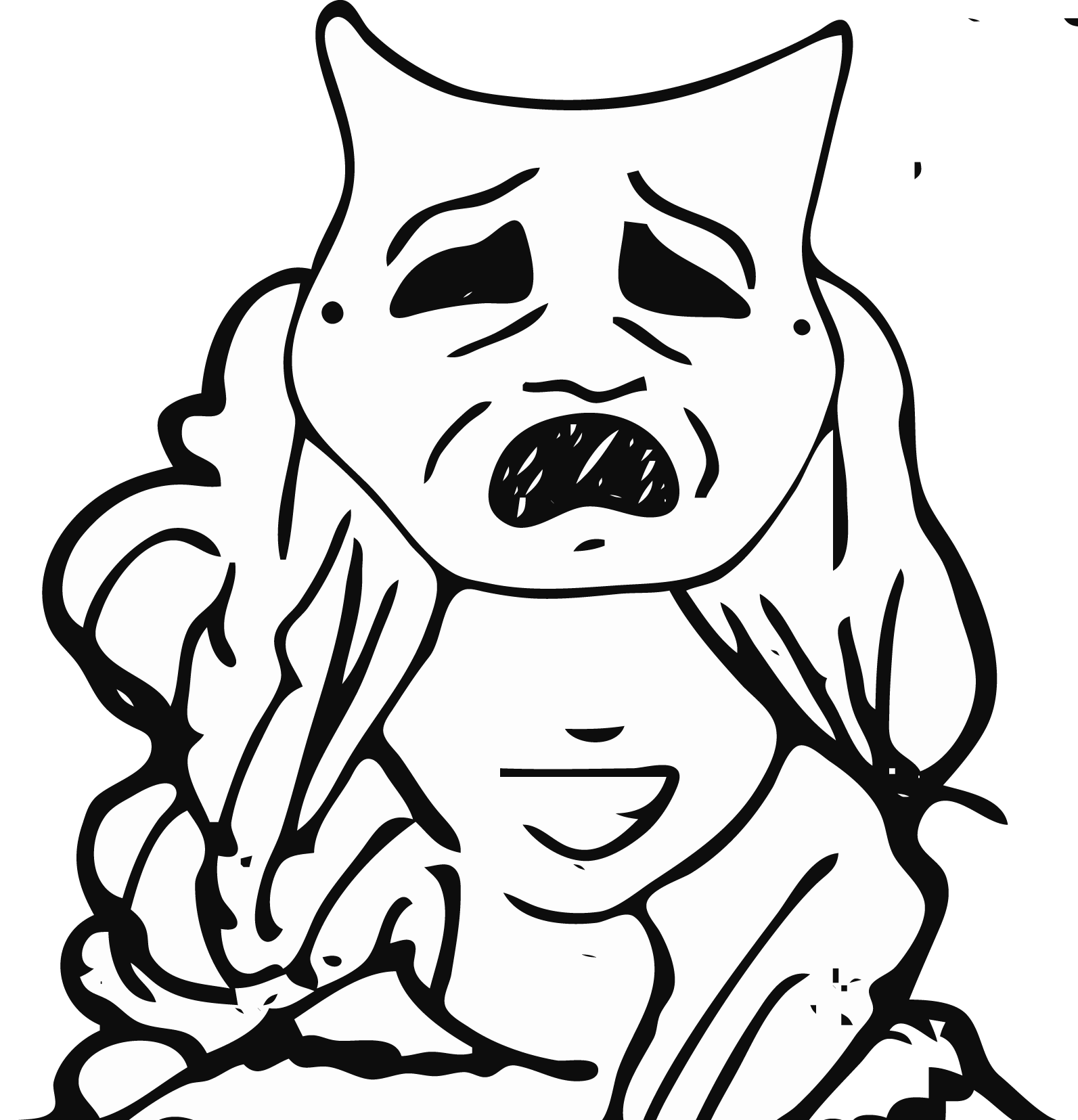La chica de los bares

La chica de los bares fue niña una vez, o quizás nunca dejó de serlo. En los vasos, llenos de sueños e ilusiones pasajeros con hielo, siempre veía el reflejo de aquella cría que fue alguna vez. De esa niña que soñaba con hacerse mayor y jugaba a disfrazarse de «mujer de verdad», como decía ella, con la ropa de su madre. Aquella pequeña que se dormía escuchando por la radio a su padre y que siempre prefirió dar toques a un balón que jugar con muñecas. ¿Cuándo cambió todo? El día de su dieciséis cumpleaños. Esa fecha maldita que el destino quiso que pasase al olvido para ser sustituida en el calendario por el día en el que perdió a su padre, la persona que más quería y admiraba del planeta.
Pasaron los años y se convirtió en una mujer a la que no le quedaban ni lágrimas para llorar ni ganas de continuar. Sin embargo, y muy a su pesar, tenía que seguir adelante por su madre, por su hermano y por ella. Pero ni siquiera ese motivo era suficiente.
Tras acabar la carrera de Periodismo, no encontrar trabajo le produjo una gran frustración. Fue entonces cuando decidió transformarse en la chica de los bares. Ser aquel personaje ficticio que siempre sonreiría, que daría la bienvenida a los forasteros y que brindaría cada noche deseando que fuera la mejor de su vida. Su traje de heroína: mucho maquillaje oscuro y una coleta alta despeinada.
Se había prometido hacía tiempo que no amaría a nadie ni dejaría que nadie la amase. No estaba hecha para ser compartida. Quería ser solo suya. En los bares, fueron muchos los camareros y clientes que intentaron seducirla pero siempre sabía conseguir de ellos lo que necesitaba, nada más. Besos en rincones a contraluz y compañía en las noches más oscuras. Aquel que quisiera algo más, perdía el tiempo. Unos apoyaban su actitud, otros la recriminaban, pero ella era feliz. Entre los muros de aquellos locales, se sentía poderosa, con ganas de comerse el mundo.
Con gran ahínco, construyó su personaje y ese mundo paralelo donde la actividad comenzaba al atardecer y la noche arropaba a los pocos aventureros que se entregaban a ella. No le importaba salir sola. Sin embargo, casi siempre, algún conocido le hacía compañía: amigas del colegio, vecinos o trabajadores de otros bares. Generalmente, las conversaciones pasadas unas cervezas le hacían reírse a carcajadas que eran reconocibles por cualquiera de los habituales de la zona. Su risa era característica, así como sus penetrantes ojos negros.
Empezaba siempre con cervezas, a las que seguían el vino y, más tarde, las copas. No había prisa, todo llegaba. Le gustaba probar cosas nuevas: los cócteles que le ofrecían los camareros o el nuevo chupito de moda, que solía convertirse en el mejor combustible para los bailes con los que cerraba sus aventuras nocturnas. Y así, transcurrían las noches donde su única guía era la Luna.
Prometió que siempre sería fiel a esa vida. A su particular forma de comerse el mundo. Que nadie la cambiaría. Pero sus convicciones no eran tan firmes cuando salía el sol. Muchas eran las ocasiones en las que volvía a casa triste y sola. Triste porque salía el sol. Sola porque bajaba el telón. Para su fortuna, en pocas horas todo volvería a tornarse oscuro; las luces se encenderían y la música sonaría. Entonces volvería a vestirse de negro, se pintaría su mirada más desafiante y saldría adelante una vez más.
Sin embargo, no todo sería tan fácil y ni siquiera la chica de los bares conseguiría que las apariencias cicatrizasen sus heridas.

Una tras otra, las noches iban pasando y la chica de los bares seguía con su rutina. Le encantaba el invierno, las noches eran más largas y sus aventuras parecían eternas. Una tarde de diciembre, comenzó la partida en uno de sus bares favoritos del barrio, El 34, junto a su amiga Daniela, a quien conocía desde antes de aprender a leer. Empezó a calentar motores bebiendo una cerveza.
—Estos días están siendo un poco aburridos —dijo Daniela tras dar un sorbo a su copa.
—Bueno, queda mucho jueves por delante. Tranquila que hoy será una noche genial. Como siempre.
—Tía, igual me estoy haciendo mayor o me he cansado, pero estos planes cada vez me motivan menos. Tengo ganas de otras cosas, de disfrutar de los días de otra manera.
La chica de los bares no contestó a su amiga, se giró mirando hacia la barra y pidió dos tequilas al camarero.
—Tranquila, Dani, la solución a tus problemas está en marcha —dijo sonriendo.
—No necesito beber para saber que quiero en la vida. De hecho, estas noches cada vez se me hacen más intensas. Al día siguiente, tengo lagunas, estoy cansada y, en resumen, no saco nada positivo de ellas.
La expresión de la chica de los bares cambió radicalmente. No entendía por qué su amiga se empeñaba en fastidiar así la noche.
—Además, tenemos que hablar. Hay algo importante que quiero compartir contigo.
—¿Te importa si me lo cuentas mientras fumamos un cigarro?
—Claro.
Salieron a la calle, el viento se había levantado y la sequedad del ambiente auguraba una noche heladora. Aun así no se retiraría, el tiempo nunca había sido su rival. Aunque parecía que su amiga si podría convertirse en tal.
Tras encender un cigarro, dio un repaso a todos los clientes que se cobijaban en la entrada del bar para fumar. Después de la breve inspección, se dirigió a su amiga y le preguntó:
—¿Qué es eso tan importante que tienes que contarme?
—Antes de que te enteres por otra persona, me gustaría que supieses que estoy conociendo a una persona, alguien diferente a los anteriores.
—¿Cómo que alguien diferente? Tía, Dani, estás rarísima hoy.
—Se llama Paloma. —La chica de los bares se quedó petrificada mirando a su amiga—. No sabes cómo me mira, me hace sentir la mujer más especial del mundo.
—Frena, frena. No entiendo esto. Siempre has estado con chicos. Nunca me habías dicho que te atrajesen las mujeres. Soy tu mejor amiga…
—Me atrae ella. Esto no se trata de etiquetas. No hay blancos ni negros. Estoy siguiendo el ritmo que marca mi corazón. —La mirada de Daniela estaba llena de valentía y buscaba comprensión—. Eres mi mejor amiga y necesitaba contártelo. Gracias a ella me he dado cuenta que esta no es la vida que quiero, que ha sido un parche, un remedio efímero que me ha arrastrado hasta lo más profundo de mi ser. Y por fin, gracias a Paloma, he podido resurgir, ser yo misma y sentirme alguien especial.
—Joder, Dani. ¡No me esperaba esto para nada! —La chica de los bares seguía sin creerse que aquello estuviese pasando—. Eres mi amiga y sabes que voy a apoyarte siempre. Pero entiende que me dé pena que quieras cambiar tu vida de golpe y dejes de disfrutar de estos planes tan maravillosos. —El brillo de las luces se reflejaba en su mirada.
—No tienes que sentir pena por mí. Soy feliz y quiero apostar por Paloma y por un futuro juntas. Además, me conoces, sabes que llevaba tiempo con ganas de alejarme de esta mierda.
—¿Esta mierda? —La chica de los bares se sintió ofendida por las palabras de Daniela.
—Es un decir. Estoy harta de que juguemos a ser personas que no somos, que finjamos ser la cara de la eterna felicidad, porque siempre pasa lo mismo. Después de nuestras noches, llego a casa y me doy cuenta de lo vacía que estoy.
—No hace falta que me des más explicaciones —dijo después de tirar la colilla de su cigarro al suelo. Sus botas negras de cuero fueron las encargadas de apagar las ascuas del pitillo. A pesar de la extraña sensación de abandono que empezaba a apoderase de ella, hizo de tripas corazón, se acercó a su amiga y le dio un fuerte abrazo. «Te quiero, Dani», susurró.
Horas más tarde, la chica de los bares no tenía apenas control sobre sus actos. Tras la charla en la terraza, Daniela se había ido con su nueva amante, Paloma, dejando a su amiga sola a la espera de que otros conocidos fuesen llegando al bar para tomarse algo con ella. Sin embargo, ninguno apareció y la clientela flojeó aquella noche. No le importó. Siguió con su habitual rutina. Tras varios chupitos e incontables cervezas, estaba ya en su limbo particular, en aquella dimensión en la que nada ni nadie podía hacerle daño. Pese a los intentos por seguir con su rutina, se dio cuenta de que algo pasaba. El remedio no funcionaba. Intentó no darle importancia, pero era inevitable. Su amiga le había abierto los ojos, le hizo darse cuenta de que había que cambiar de tirita. Esta ya no seguiría funcionando para tapar las heridas que aquella noche volvía a sentir en carne viva.
La etiqueta de chica de los bares ya no le gustaba tanto, su afán por huir para olvidar quien era le había arrastrado hasta ese punto y a no saber qué pasaba por la mente de Daniela, su mejor amiga. Aquella persona que había sido su compañera inseparable desde la infancia, que había compartido sus momentos más felices y aquellos más sombríos. Ahora, Daniela era una desconocida, alguien diferente, que no quería vivir en un mundo como el que ella había construido a su alrededor. Todos estos pensamientos ocuparon su mente y, por más que se esforzaba, no conseguía librarse de ellos.
Aquel día no quiso apurar hasta el amanecer. Quedaban varias horas para que saliese el sol cuando decidió volver a casa. Abrió la puerta de su piso y, sin preocuparle lo más mínimo hacer ruido, se dirigió a su habitación. Había bebido demasiado. Se tiró sobre la cama y cerró los ojos. Todo daba vueltas. Cogió su móvil intentando centrar la mirada en un punto fijo hasta caer dormida. Tras pulsar el botón de desbloqueo, la pantalla se iluminó y el teléfono le mostró una de sus fotos favoritas: una imagen de Daniela y ella celebrando su veintiún cumpleaños. Se le revolvió el estómago. Sin apenas tiempo para incorporarse, devolvió al suelo de su habitación todos los remedios con los que había intentado olvidar sus problemas aquella noche.
Al día siguiente, decidió que iba a hacer algo especial, la chica de los bares conquistaría los días. No quería que su mundo solo abarcase la vida nocturna y, menos aún, dejar por el camino a todas aquellas personas que habían cambiado sus apuestas por las noches para ir con todo a los días. Debía conocer ese ambiente y aprender a moverse como pez en el agua en él. Así, podría seguir con su vida y no perdería a los suyos por el camino.
Tras darse una ducha fría, observó en el espejo su reflejo. Sin máscaras ni disfraces, el cristal le devolvió la imagen de la vulnerabilidad, de una joven que como una cerilla consumida solo mostraba los restos de lo que algún día fue. Estuvo frente a su armario durante unos instantes pensando cómo salir. Apenas era mediodía, por lo que el cuero negro no parecía el uniforme más adecuado para una visita furtiva al mundo de la luz. Después de analizar con detalle todo su armario, finalmente decidió coger una vieja sudadera gris de su padre, unos vaqueros y unas zapatillas. Una gorra y unas gafas de sol completaban su indumentaria.
Salió de casa y bajó trotando las escaleras de las cinco plantas que separaban su vivienda de la calle. Al llegar al portal, se sintió desorientada. No sabía qué hacer ni a donde dirigirse. Miró a ambos lados de la vía. El 34 parecía estar abierto. «¿Qué mejor que jugar en casa?», se planteó. Convencida de su teoría, puso rumbo al que siempre había sido el bar de bares. El local que un día se convirtió en el segundo hogar de su familia y que siempre fue la primera parada de la chica de los bares. Era un buen comienzo. La mejor casilla de salida para aquella nueva andanza.
Entró con timidez empujando la pesada puerta. Su actitud la sorprendía. Se fijó con atención en el interior del local en busca de algún rostro conocido. Su mirada tan solo encontró a tres ejecutivos disfrutando de su descanso de media mañana y dos mujeres que charlaban en una de las mesas del bar mientras tomaban café. Sintió que estaba fuera de lugar, que era una extraña. Pero no se rendiría tan fácilmente. Tras acercarse a la barra, posicionándose a una distancia prudente de los hombres en traje, esperó a ser atendida.
—¿Pega mucho el sol aquí dentro, quilla? —preguntó el camarero con un marcado acento andaluz.
—¿Perdona? —El empleado hacía referencia a las enormes y oscuras lentes que cubrían los ojos de la joven.
—Las gafas, lo decía por eso. —La chica de los bares se quitó las lentes como si nunca hubiera sido consciente de que ocultaban su mirada—. Pero bueno, en este bar puedes ir como quieras. Aunque es una pena que tapes esos ojos tan bonitos —dijo sonriendo.
—No intentes ligar conmigo, por favor. Me da mucha pereza. —El camarero haciendo como que no había oído nada, cambió de tema.
—Bueno, ¿qué te apetece tomar?
La chica de los bares echó un vistazo rápido al resto de clientes. Café, cerveza y algún refresco en sus puestos. Quería mimetizarse con ellos. Ser una más.
—Un café solo con mucho hielo y una rodaja de limón, por favor. —Hacía mucho tiempo que no tomaba esa bebida. Durante años había sido una de sus favoritas. Se sentía identificada con esa fresca mezcla de amargura y acidez.
—Ahora mismo, señorita.
Cuando el camarero le trajo su consumición, la joven le preguntó si podría salir a beberse el café fuera, en uno de los taburetes que tenían junto a la entrada. «Por supuesto», contestó el empleado.
Salió del local. En apenas unos minutos, se había sentido atrapada allí. Necesitaba tomar el aire. Durante unos instantes miró a la gente pasar. Todos ellos caminaban rumbo a algún objetivo: la oficina, el supermercado o el colegio de sus hijos. «Qué necesaria es la rutina para hacer frentes a nuestros miedos y preocupaciones», meditó. Aún no había acabado su bebida cuando el camarero salió a la terraza.
—¡Qué frío hace en esta ciudad! —exclamó.
—De noche, más —apuntó la joven —. Oye, ¿eres nuevo en el bar? —Se giró hacia el camarero buscando su mirada. No quería mostrarse interesada en él, pero sentía curiosidad por saber quién era— Suelo venir por las tardes y nunca te había visto —apuntó justificándose.
—Sí. Llevo solamente un par de semanas trabajando aquí. Soy Vicente, encantado —El camarero le tendió la mano a modo de saludo.
—Encantada —respondió ella tras ofrecerle la suya.
—El camarero se sacó un paquete de tabaco del mandil. Desinteresadamente, escogió uno de ellos y lo encendió. Ofreció uno a la joven pero ella no quiso acompañarle.
—Entonces, ¿vienes mucho por aquí?
—Sí, antes era como mi segunda casa. Mi familia y yo solíamos bajar aquí a comer los días de celebraciones —suspiró—. A mi padre le encantaba. Me trae muy buenos recuerdos. —Su rostro se tensó—. Ahora suelo venir a tomar la primera ronda antes de salir de fiesta por los bares del barrio —dijo con frialdad.
—Bueno, mi turno es de mañanas. —Dio una calada al cigarro—. Supongo que mi papel es intentar que este bar sea como una segunda casa para familias como la tuya. —Expulsó el humo—. Luego, de noche, te puedes tomar todas las rondas que quieras, pero no pierdas eso. Juntar a los tuyos alrededor de una mesa es especial.
—Tranquilo, lo perdí hace mucho tiempo —Volvió a cubrir sus ojos con las gafas. No quería que Vicente viese las lágrimas que empezaban a recorrerle lentamente el rostro. Le avergonzaba llorar delante de aquel desconocido, pero la debilidad física que le producía la resaca fue más fuerte que ella en su intento por no dejar aflorar sus sentimientos.
El camarero, al percatarse del débil llanto de la chica, tocó cariñosamente su hombro con la intención de consolarla. Ella aceptó el gesto relajando su cuerpo y dejándole traspasar los límites de su espacio personal.
—Mira, yo sé que no me conoces de nada, pero créeme que sé que la vida no es un camino de rosas. Cuando tenía doce años perdí a mi padre y a los dieciocho empecé a gestionar junto a mis hermanos las fincas que había recibido en herencia. Quería manejar mi propio dinero y estudiar no me atraía demasiado. —Hizo una pausa para darle una calada al pitillo—. Todo parecía indicar que mi vida estaba ya encaminada. Pero no fue así. Hace unos meses sentí que ese no era mi sitio. No podía más. No quería vivir en el campo como un señorito andaluz eternamente, eso no era para mí —Vicente apuró su cigarro hasta el límite con el filtro—. Así que decidí dejar Sevilla, vender mi parte de la herencia a mis hermanos, y venir a Madrid a buscarme la vida.
La joven miraba perpleja al camarero, no entendía por qué le estaba contando aquella historia. Vicente, consciente de su asombro, se lo aclaró.
—Con todo este discurso, lo que quiero decirte es que dejes de llorar y no estés triste. Vive, haz que lo tuyos se sientan orgullosos de ti y, haya pasado lo que haya pasado, nunca te separes de tu familia. —Tiró la colilla al suelo—. El mejor consejo que me dieron a mí hace tiempo es que nunca olvidase que la luz ilumina el sendero que nos conduce a nuestros objetivos y que la oscuridad nos desvía de él.
La chica de los bares no daba crédito. Aquel camarero parecía un mensajero divino que tenía las palabras de aliento perfectas para ella.
—Gracias, de verdad —dijo con un hilo de voz.
Tras aquel primer encuentro, se hicieron grandes amigos. Todas las mañanas la joven bajaba a desayunar con Vicente. El olor a tostadas, café y zumo recién exprimido les acompañaba mientras charlaban, escuchaban música o comentaban las ofertas de trabajo que había encontrado ella en los portales de empleo en los que estaba registrada.
Estuvo eternamente agradecida a Vicente, pues, sin saberlo, las palabras que le dedicó aquella mañana de diciembre, cuando aún era una extraña, habían supuesto un punto de inflexión para ella. La chica de los bares pasó a mejor vida. Y, gracias a los consejos y el apoyo de Vicente, la joven que se escondía detrás de este personaje resurgió de sus cenizas. Después de unos meses buscando trabajo, le ofrecieron un empleo en una radio local. Empezaba una nueva etapa en su vida, personal y profesionalmente hablando. El día que comenzó a trabajar, antes de enfrentarse a su primer directo, cerró los ojos y susurró: «Va por ti, papá».