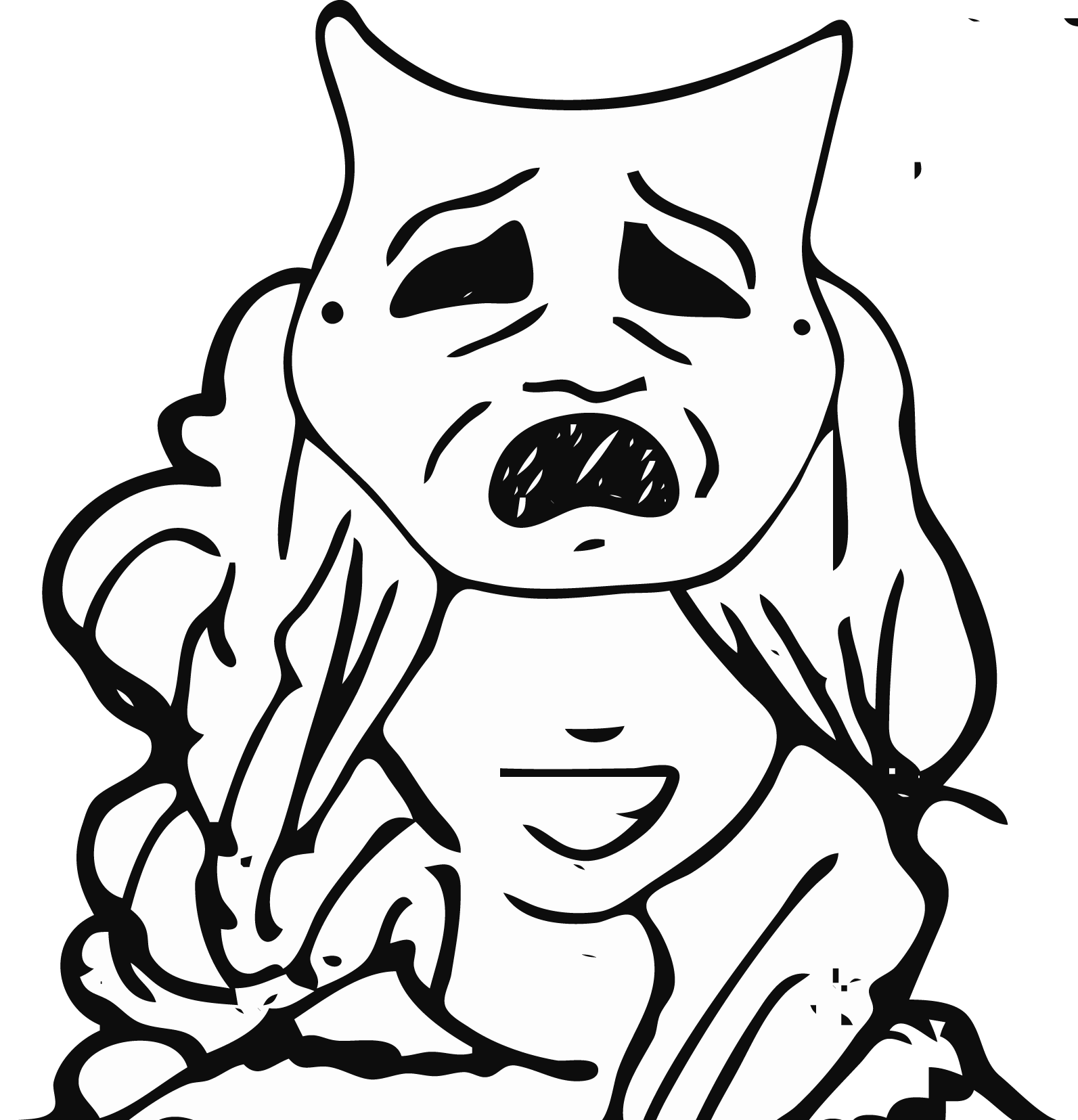La hija del librero
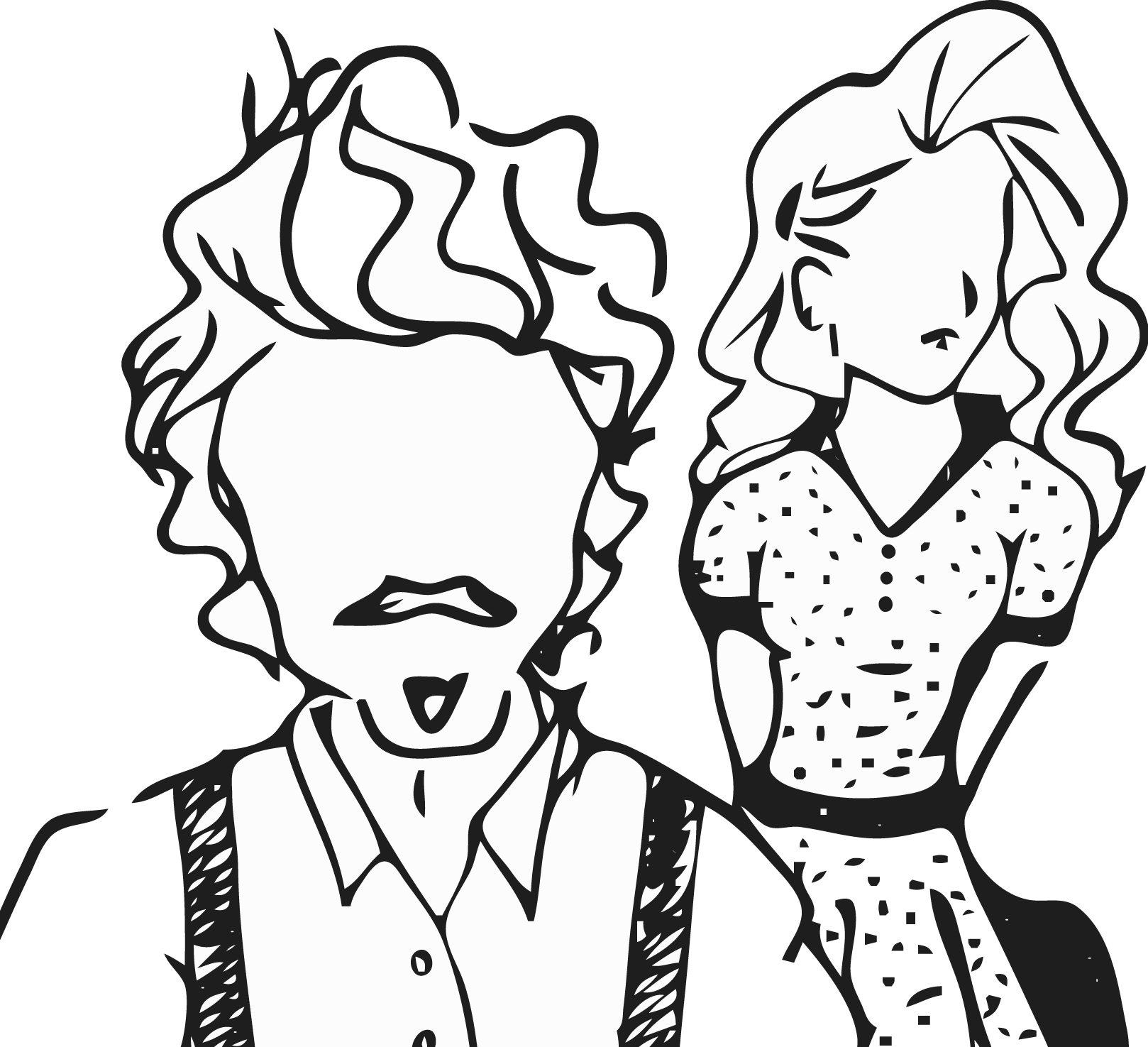
Ramón vivía en una localidad costera bañada por el Mediterráneo. Siempre había soñado con ser escritor. Sin embargo, el paso del tiempo le había demostrado que, en ocasiones, los sueños no son más que eso, sueños. Tras independizarse de sus padres, se entregó a las múltiples ofertas laborales que se ofrecían en aquel pequeño pueblo costero para ganarse el pan. Entre otros empleos, trabajó como mozo de descarga en el puerto y tendero del mercado. Su último trabajo, y del que más orgulloso se sentía, era de dependiente en una librería. En su opinión, el mejor lugar de trabajo del mundo.
Desde la amplia cristalera del local, podía observarse la gran cantidad de libros que ofrecía el establecimiento a los clientes. Millones de aventuras y reflexiones que afamados autores habían conseguido publicar. En su interior, las altas estanterías de madera de roble envejecida desprendían un peculiar olor que, junto con el aroma de los libros, impregnaba todo el local y lo dotaban de un perfume muy característico. Para Ramón, aquello era el paraíso. La compañía de aquellos textos amenizaba sus largas y solitarias jornadas laborales. En los ratos libres, siempre y cuando su jefe no estuviera presente, aprovechaba para leer todos los volúmenes que podía.
La lectura era su mayor afición desde niño. En el pasado, sus relaciones personales no habían sido demasiado buenas y los libros siempre habían sido para él un refugio en los momentos de soledad. Podía pasarse horas inmerso en las historias que narraban los autores en sus novelas.
Su pasión por la escritura llegó más tarde. La necesidad de expresar sus sentimientos, de compartir sus ideas, miedos y sueños, llevaron al joven Ramón a trasladar sus emociones a los relatos que inventaba, los cuales solían desarrollarse en lugares lejanos.
El establecimiento pertenecía a un rico empresario que había amasado una gran fortuna con sus negocios. Tomás, que así se llamaba el dueño de la librería, había sufrido el abandono de su esposa años atrás. Cansada de la ocupada vida de su marido y el desmedido interés de este por enriquecerse, la mujer se dejó arrastrar por sus pasiones más profundas. Así, su esposa acabó abandonando a Tomás y a la hija de ambos, Olivia, para marcharse con un marino mercante que frecuentaba el puerto de la localidad. Después de este episodio, el librero decidió dedicarse en cuerpo y alma a su hija. Olivia, que era consciente del amor desmedido que su padre le profesaba, no titubeaba a la hora de exigir toda clase de caprichos.
Una tarde de otoño, mientras pasaba un trapo para limpiar el polvo de las estanterías, Ramón recibió la visita de un mensajero. Aquel hombre traía una carta para él. El remite informaba que la carta procedía de la última editorial a la que había enviado uno de sus manuscritos. Rompió ansioso el sobre. Estaba impaciente por conocer el contenido de aquella misiva.
Tras leer a toda velocidad las formales y educadas líneas que encabezaban el escrito, la respuesta era clara: «sintiéndolo mucho no consideramos que su historia sea lo que estamos buscando. Gracias por el interés mostrado en nuestra editorial. Reciba un cordial saludo». Otro fracaso más. En aquel momento, muchas ideas pasaron fugazmente por la mente de Ramón.
Sentía cómo la rabia y la frustración recorrían sus venas. Dio un fuerte golpe al mostrador. «Nunca conseguiré publicar nada», repetía martirizándose. En ese mismo instante, sonó la campañilla que anunciaba la entrada de clientes a la tienda. Era la hija de Tomás, Olivia.
—Hola, ¿está mi padre por aquí? —preguntó la joven de manera altanera. A pesar de que era ocho años menor que el dependiente, su clase social la posicionaba en un estatus muy superior al de Ramón.
—No —respondió secamente el empleado.
—¿Podría consultar si dejó algún paquete para mí en el almacén? —La joven estaba sorprendida por la escueta respuesta del trabajador, que acostumbraba a darle un trato mucho más respetuoso y formal.
—Ahora mismo. —A las órdenes de la hija de su patrón se dirigió al depósito.
Cuando Ramón abandonó su puesto, Olivia aprovechó para sacar la carta del arrugado sobre que el dependiente había dejado en el mostrador. Leyó su contenido. Al oír los pasos del empleado, guardó rápidamente el papel en el envoltorio y lo dejó donde estaba.
—Parece que tu padre no ha dejado nada para ti.
—Entonces iré a dar un paseo. Gracias, Ramón.
Olivia solía pasar las tardes recorriendo el paseo marítimo junto a sus amigas Beatriz y Mercedes. La brisa del mar y el olor a salitre acompañaban siempre a las tres jóvenes en sus trayectos.
Días más tarde, durante una de sus caminatas, las tres amigas pasaron frente a la librería. Fue entonces cuando Olivia vio como el empleado de la tienda de su padre escribía animadamente en un cuaderno. «¿Estará elaborando una de sus historias?», se preguntó. Se paró y observó detenidamente a Ramón mientras escribía. Le llamó la atención el entusiasmo con el que redactaba el joven, inmerso por completo en las páginas de aquel cuaderno.
—¡Vamos, Olivia! ¿Qué haces ahí parada? —Sus amigas le indicaron con un gesto que avanzase y continuase la marcha con ellas.
—¡Ya voy! —contestó sin dejar de observar el escaparate de la librería. Corrió unos metros hasta ellas. Una vez juntas, las tres continuaron con su cotidiana caminata en paralelo al Mediterráneo.
Olivia se preguntaba si Ramón estaría escribiendo otra historia como aquella que la editorial había rechazado publicar. Averiguarlo no sería un problema para ella. Antes o después se enteraría. Siempre se salía con la suya.
Aquella noche, cuando Tomás se quedó dormido en el sofá después de cenar, Olivia cogió las llaves de la librería del bolsillo de su chaqueta. Era el momento oportuno para leer lo que Ramón escribía a escondidas en su cuaderno. La curiosidad podía con ella y, además, necesitaba vivir aventuras. Su vida de señorita le resultaba demasiado aburrida. De vez en cuando, necesitaba algún aliciente.
Una vez obtuvo las llaves, se dirigió hacia la puerta de la vivienda de puntillas, con mucho cuidado de no hacer ruido. Oyó los ronquidos de su padre hasta que cuidadosamente cerró la puerta por fuera. Bajó hasta la librería, situada en el mismo edificio, y abrió la pesada puerta de madera. Sonó la campanilla. Una vez dentro, se orientó gracias a las luces del paseo marítimo que entraban por la cristalera del local. Buscó el cuaderno en el que había visto escribir a Ramón aquella tarde.
Abrió todos los cajones del mostrador. Solo encontró facturas, objetos de papelería, el cuaderno de pedidos y una agenda. Cuando se iba a dar por vencida, recordó el pequeño estante del almacén que Ramón tenía para guardar sus efectos personales. «Quizás lo guarde allí», meditó.
Cuando entró en la habitación, forzó la vista para ubicar la repisa con las pertenencias del dependiente. Junto a su delantal y una pluma de escribir, allí estaba el viejo cuaderno. Lo abrió con intriga, pero la oscuridad de la estancia le impedía leer con claridad.
Buscó una de las velas que, junto a un paquete de cerillas, reservaba su padre en el almacén para casos de emergencia. Encendió una de ellas y, con mayor claridad gracias a la luz que emitía la vela, se dispuso a leer el cuaderno.
Las páginas estaban repletas de líneas que, a primera vista, no se entendía muy bien. Anotaciones, tachones y algún que otro garabato acompañaban al texto. Intentó descifrar con ahínco toda aquella maraña de ideas desde la primera página. En unos instantes, los esfuerzos de la joven dieron sus frutos y se sumergió en aquel borrador.
La historia trataba sobre un joven de una localidad costera que estaba ansioso por vivir aventuras y dejar atrás su aburrida vida. Olivia empezó a leer interesada. Pasadas unas páginas, poco a poco, el texto iba perfilando al personaje protagonista. Le resultó muy familiar el individuo sobre el que aquella historia versaba. Tras unas páginas, la narración se quedaba sin concluir. La última línea del relato hacía referencia a cómo el joven había decidido embarcarse en un pesquero que durante meses recorrería el Mediterráneo. El objetivo de su viaje: buscar nuevos horizontes y vivir experiencias sobre las que escribir.
Olivia no podía creer que aquella historia la hubiese escrito Ramón. Había sido capaz de empatizar con todas y cada una de las reflexiones y situaciones descritas. Era un texto cercano que tocaba el corazón de quien lo leía. «Es mejor de lo que creía», reconoció para sus adentros.

Volvió a casa emocionada por lo que acababa de descubrir. Imaginó la desazón que debió sentir Ramón al ser rechazado por la editorial. El empeño que ponía a la hora de recoger sus sentimientos y emociones por escrito reflejaba el interés del joven por dedicarse a narrar historias. Aquella noche, Olivia cambió la imagen que tenía sobre él. En cierto modo, se arrepentía de haber sido tan distante y altanera con Ramón. A partir de ese momento, sería incapaz de verlo, simplemente, como el empleado de su padre.
Unas horas después, Olivia volvió a la librería, esta vez en horario comercial. Tenía la necesidad de ver a Ramón y hablar con él. No sabía muy bien cómo abordar el tema, pero tenía claro que quería instarle a que no se rindiese y siguiese escribiendo. Pero no sabía cómo hacerlo. Al fin y al cabo, la relación entre ambos era inexistente. Además, el conocimiento sobre la oculta vocación de Ramón se remontaba a la lectura furtiva de la carta de la editorial y su posterior aventura nocturna en la librería.
Después de entrar al establecimiento, sin saber muy bien cómo transmitir su mensaje, se limitó a saludar cordialmente al dependiente.
—¿Qué tal está, Ramón?
—Bien —contestó sin levantar la mirada de la hoja de pedidos en la escribía algunas anotaciones. Olivia decidió ir al grano y decirle a Ramón lo que pensaba. La impaciencia podía con ella y no quería andarse con rodeos.
—No le des tanta importancia a la opinión de esa editorial. Yo creo que escribes bien. Me gustan tus historias. —Ramón alzó la vista y la miró interrogante. Nunca había observado a la hija de Tomás tan fijamente. A Olivia le sorprendió el gesto.
—¿Tú cómo sabes…? —La puerta de la librería se abrió acompañada del tintineo de la campana que la coronaba. Eran las amigas de Olivia. Entre risas y coqueteos se dirigieron a la joven interrumpiendo al dependiente.
—Venga, Olivia, deja al mozo que trabaje. Vayamos a dar un paseo. Los marineros acaban de llegar al puerto.
—Me marcho, Ramón. Dígale a mi padre que le veré en casa a la hora de cenar.
Olivia no quería abandonar la librería, pero no podía hablar con Ramón delante de sus amigas. Las conocía bien y sabía lo insistentes que eran cuando se trataba de contemplar a los marineros que desembarcaban en el puerto. Debido a esto, y para evitar que sus amigas fueran testigos de su conversación con Ramón, decidió marcharse del local dejando al dependiente inquieto y con una pregunta sin responder.
Durante días, Olivia pensó cómo animar al empleado para que continuase con su proyecto de ser escritor. Desde que había recibido noticias de la editorial, le percibía melancólico tras el mostrador de la tienda, como si hubiera dejado escapar al gran amor de su vida. Olivia no quería que se rindiese, debía animarle a luchar por sus sueños. Ella confiaba en que acabaría logrando su objetivo. Por ello, perseveró hasta que por fin dio con el plan para conseguirlo.
Aprovechando la semana de fiestas de la localidad, que tendría lugar en los próximos días, Olivia, que sabía que sus amigas estarían distraídas con la feria, se escabulliría unos instantes para encontrarse con Ramón a solas y hablar con él sin que les interrumpiesen. Trazó un plan que consistía en arrastrar a Ramón hasta el puerto, lugar que al atardecer estaría tranquilo, pues todos se concentrarían en la plaza para acudir a los festejos. Allí hablaría con él y le ofrecería su ayuda.
A primera hora del día elegido, antes de que Ramón llegase a la librería a cumplir con su jornada laboral, Olivia dejó una nota doblada en su estante del almacén. En el papel podía leerse:
«Ve al muelle al atardecer. Es importante.».
No había firmado el mensaje. No quería que los prejuicios de Ramón truncasen su plan. En cierto modo, sabía que un joven novelesco como él no rechazaría la invitación.
Olivia estuvo todo el día nerviosa, pensando en que ocurriría al llegar la hora del encuentro. Cuando aún quedaba media hora para que Ramón cerrase la librería, Olivia se dirigió al muelle a esperarle. Pasó el tiempo observando el reflejo del sol que le devolvían las olas del mar. Al rato, oyó cómo unos pasos hacían crujir las maderas del embarcadero. Se giró.
—¿Olivia? —preguntó Ramón extrañado.
—Hola —respondió tímidamente.
—¿Dejaste tú la nota en mi estante?
—Sí. Tengo algo que decirte —empezó a argumentar nerviosa.
—Es por lo del otro día, ¿verdad? Leíste la carta de la editorial y quieres hacer un poco de leña del árbol caído. Supongo que tus amigas estarán por aquí escondidas —dijo mientras miraba a ambos lados del muelle— y os concederé un entretenido rato para que os riais a mi costa esta noche en la feria.
—Escúchame, por favor. Quería hablar contigo porque he leído tu cuaderno. Tienes un don. Escribes muy bien.
—Aún no me has dicho por qué lo leíste. Ese bloc de notas es algo personal, Olivia, algo privado —respondió él seriamente.
—Ramón, no lo hice con mala intención. Tenía curiosidad por leer algo escrito por ti. Sabía que si te pedía permiso nunca me dejarías hacerlo. Para ti, solo soy la hija de tu jefe. Entiendo que me veas así, pero quería ayudarte. Lo que escribes es especial, inspira.
Ramón se quedó en blanco. Nunca hubiera imaginado que aquella chica tan distante, que parecía que iba en la misma dirección que el resto, se hubiese conmovido con uno de sus relatos.
—Debes ser la única persona que se interesa por ellas —contestó.
—A mí has conseguido hacerme soñar. Anhelar querer vivir las aventuras que emprenderá el protagonista de la historia de tu cuaderno. ¡Y tan solo leyendo un poco! Creo que se te da bien. —Ramón seguía mirando al horizonte—. Para mí, ya eres escritor. No necesitas que ninguna editorial te conceda ese título.
—Gracias, Olivia —contestó él tras girar el rostro y dedicarle una sonrisa cómplice.
Olivia sacó algo del bolsillo de su falda. Era un papel doblado con muchas arrugas. Lo desdobló y se lo entregó a Ramón.
—Toma. Aquí está apuntado el nombre y la dirección de un viejo amigo de mi padre. Una vez al año, viaja por todo el Mediterráneo comprando diferentes productos para traer al pueblo y venderlos en el puerto. Creo que podría serte útil hablar con él. Igual puede admitirte en su tripulación en el próximo viaje.
Ramón se quedó sorprendido por el gesto. Nunca hubiera esperado que la hija de Tomás se encargase de buscarle otro trabajo. Y menos aún, uno que le ayudase a continuar con el relato de su cuaderno.
—Olivia, no entiendo nada. ¿Quieres que abandone el negocio de tu padre?
—No. Lo que quiero es ayudarte a que hagas lo que te apasiona. Escribe, Ramón. Y no dejes de luchar por tu sueño. —Suspiró—. Creo que para poder terminar la gran historia de tu cuaderno necesitas salir de la librería, de este pueblo y explorar nuevos lugares sobre los que escribir.
—Gracias, Olivia —Ramón se acercó a la joven y, olvidando todos los formalismos propios de su puesto, le dio un cariñoso abrazo.
El sol se había puesto casi por completo. La brisa empezaba a ser menos cálida y los candentes tonos del atardecer dieron paso a las frías luces violáceas que anunciaban la llegada de la noche.
—Tienes que prometerme que me enviarás tus historias. ¡Quiero leerlas todas!
—Tranquila, serás la primera en leerlas —contestó el joven.
Días después de su encuentro, Ramón partió a recorrer el Mediterráneo y no volvió a aparecer por el pueblo. Pasaron los años y aquel episodio en el puerto se convirtió en un vago recuerdo para Olivia. En este tiempo, Tomás, que había sufrido un infarto, tuvo que delegar en su hija las gestiones de la librería, pues los médicos le habían recomendado calma y reposo. Una tarde de marzo, mientras Olivia leía una novela de romances apoyada en el mostrador del local, y el dependiente del establecimiento ordenaba los volúmenes en los estantes, un cartero entró a la estancia preguntando por ella. Traía un paquete procedente de Madrid. Desinteresadamente, pensando que se trataría de algún pedido, miró el remite. «Ramón Orts», leyó. Su corazón se aceleró. Parecía que se trataba de un paquete enviado por el antiguo empleado de su padre. Abrió nerviosa el envoltorio y cuando se deshizo de todo el papel que cubría el contenido, observó que se trataba de una novela. El volumen se titulaba La hija del librero. A Olivia se le saltaron las lágrimas. Se llevó el libro a su pecho y lo abrazó con cariño.