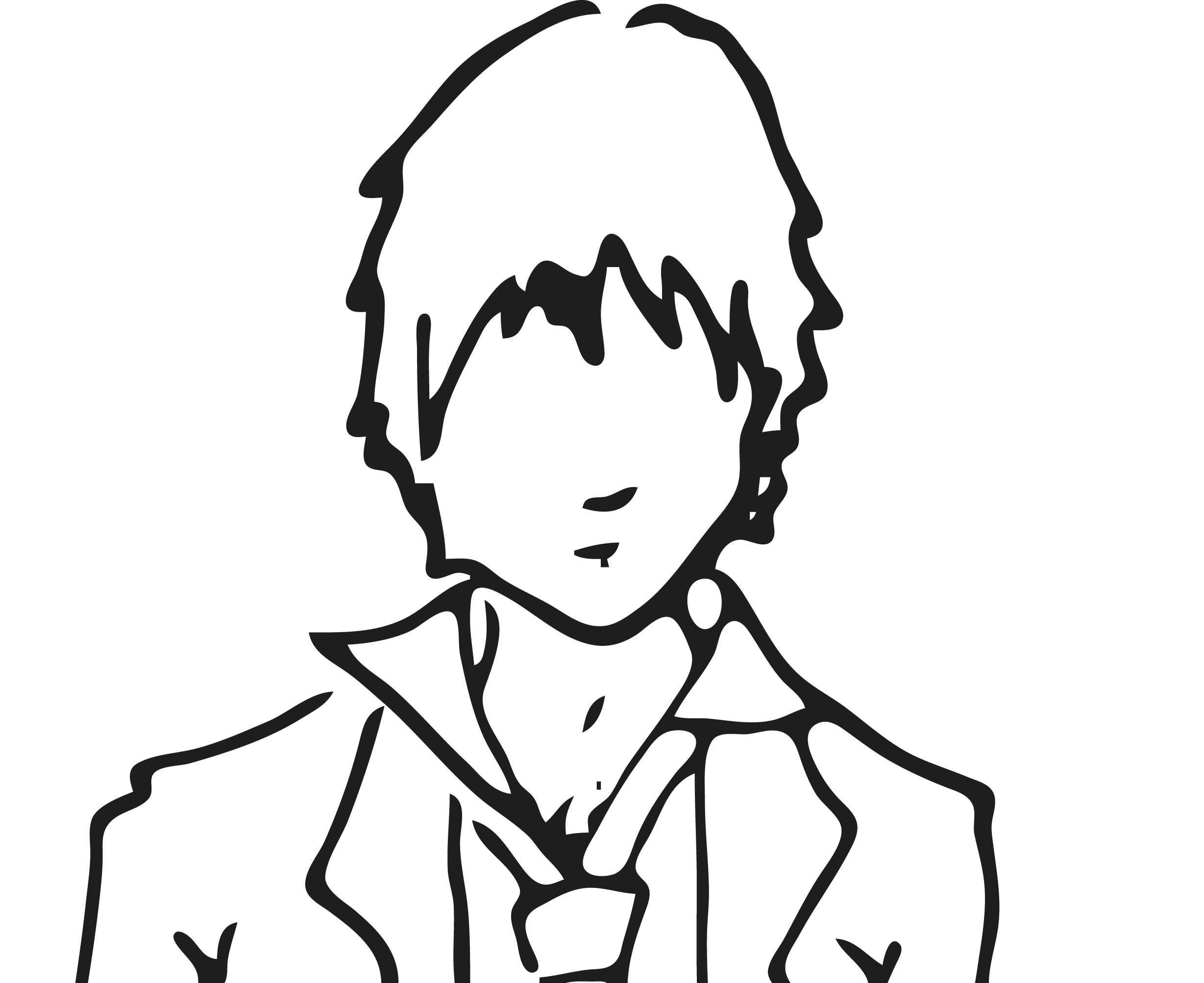La muñeca de la casa

Había sido una bendición dentro de aquella familia marcada por la desgracia. Con su alegría y ganas de vivir había llenado de energía los fríos muros de piedra de la casa donde se había criado junto a sus tíos. Julieta, que así se llamaba ella, había disfrutado de sus primeros años viviendo en un idílico paraje donde sus tíos lucharon por alejarla de la devastadora realidad de su vida.
Con el paso del tiempo, su tía Águeda y el marido de esta, Giuseppe, aprendieron a camuflar sus lágrimas con sonrisas. Se esforzaban por ser positivos incluso en los momentos más nefastos. En el calendario, la mayoría de festivos estaban marcados por un desagradable recuerdo o una pérdida innecesaria: la inoportuna desaparición de la hermana de Águeda, la prematura muerte de su hijo Ángel y el fallecimiento de su sobrino Genaro en un accidente de tráfico fueron los más significativos. Pero, como buenos luchadores, no desistían en sus intentos por continuar adelante.
El sueño de Águeda y Giuseppe nunca fue que Julieta fuera como las demás niñas de su edad; simplemente, querían que fuese feliz. Asistía a la escuela del pueblo, pero sus tíos se esmeraban en que sus vivencias entre las cuatro paredes de aquella casa le hiciesen la niña más feliz del mundo. Ella, inocente y soñadora, cuando era niña deseaba vivir aventuras en parajes mágicos, rodeada de animales. Ser como los protagonistas de los cuentos que le contaba su tío Giuseppe por las noches antes de dormir. Con los años, su afán por protagonizar cuentos de hadas quedó atrás. Su siguiente aspiración: ser como los carismáticos personajes de las clásicas películas que veía las tardes de fin de semana.
Pero en la vida no abundan los finales felices, y capítulo tras capítulo, Julieta fue más consciente de ello. Tras el fallecimiento de su tía Águeda, su tío Giuseppe no pudo seguir adelante y cuatro meses más tarde se despedía de Julieta para reunirse con la que siempre había sido, como decía él, su anima gemella.
Cuando desaparecieron sus tíos, Julieta ya peinaba alguna que otra cana que escondía trenzando, sin demasiada gracia, sus cobrizos cabellos. Tras más de treinta años de vida, su pasado había decidido no caer en el olvido y permanecer junto a ella en forma de pequeñas arrugas que marcaban las expresiones de su rostro.
Tras despedir a su tío Giuseppe, era hora de volver a casa. Después de años viviendo en el centro del pueblo, donde trabajaba como auxiliar de la clínica veterinaria, tenía que regresar una última vez al lugar donde, durante su infancia, había construido un mágico mundo de sueños y fantasía. Al ser la única heredera legítima del patrimonio de sus tíos, su misión con aquella visita era recoger las últimas pertenencias de la familia antes de poner la vivienda en venta y dejar que pasase a mejor vida en manos de unos nuevos propietarios.
Había alquilado una vieja furgoneta para transportar todos los recuerdos de la casa. No viajaba sola, un erizo albino, sin nombre, le hacía compañía. El animal permaneció todo el trayecto recostado en el asiento del copiloto sobre un pequeño cojín, elaborado por Julieta meses atrás.
Al llegar a la vieja casa, observó cómo las hiedras cubrían la mayor parte de la fachada de piedra. Sus tíos nunca se habían preocupado porque la naturaleza creciese salvaje a su alrededor; es más, consideraban que era lo que necesitaba un lugar así. Tan solo se salvaban de la invasión de los vegetales la puerta y las ventanas, cuyos marcos, pintados en tono aguamarina, daban un toque de color al exterior de la vivienda.
A pesar del desagradable y plomizo día que hacía, al ver las dispares sillas del jardín, de materiales diversos y formas y tamaños totalmente aleatorios, decidió que se sentaría sobre una de ellas antes de comenzar con la mudanza. Eligió una de aluminio que, tiempo atrás, había estado pintada por completo de color blanco. Colocó delicadamente al erizo en su regazo. Cuando acomodó al animal sobre sus piernas, sacó un paquete de tabaco del bolso de tela que llevaba colgado al hombro. Escogió, aleatoriamente, uno de los cigarros y lo encendió. Fumó sin prisa, saboreando el humo de cada calda. Parecía que quería regalarle al destino cada suspiro de vida que aquel vicio le quitaba.
Cerró los ojos y, mientras expulsaba con lentitud el humo aspirado, comenzó a recordar. Le vinieron a la mente las tardes de verano en aquel jardín. En esos días, Águeda solía animar a Julieta a que saliese a jugar al jardín. La niña apenas tenía juguetes, tan solo muñecas que había fabricado su tío especialmente para ella. Pero esto no era un problema para Julieta. Solía entretenerse correteando por el amplio jardín. Pasaba las horas inventándose fantásticas historias mientras se adentraba en la espesa vegetación en busca de animales que quisieran compartir un divertido rato junto a ella. Mientras tanto, Águeda preparaba té helado y, con sus extravagantes gafas de sol, uno de sus floridos vestidos de verano y su enorme sombrero de paja, salía a disfrutar del refresco al sol.

—¡Tía Águedaaaa!
—Julieta, cariño, ¿qué pasa? —Bajó levemente las lentes para observar con claridad a su sobrina. Vio cómo la pequeña se acercaba sosteniendo algo entre sus manos.
—Me he encontrado a este pajarito entre los árboles. Está malito, tía Águeda. No puede volar. ¿Nos lo podemos quedar? ¡Por fi, por fi, por fi!
Águeda se levantó de la silla y se acercó hasta Julieta para observar con atención al animal que yacía entre las inocentes manos de su sobrina.
—Le llevaremos dentro, hasta que se cure. Luego le dejaremos ir a buscar a su familia.
—¡Sí! —exclamó. De camino al interior de la casa, Julieta no paraba de hacerle preguntas a su tía sobre cómo ayudarían al pequeño animal a recuperarse.
—Le prepararé uno de mis ungüentos mágicos y le dejaremos descansar para que se recupere —apuntó Águeda antes de guiñarle un ojo.
—¿Cómo le vamos a llamar, tía Águeda?
—Tesoro, este pajarito ya debe tener nombre, su madre se lo pondría al nacer. Imagínate que un día te caes corriendo por el campo y un gigante, que hable otra lengua, te rescata y decide ponerte nombre. ¿Qué pensarías?
—A mí gusta mi nombre…Yo no quiero que ningún gigante malo me lo cambie.
—Pues si no te gustaría que te lo hiciesen a ti, tenemos que hacer con nuestro pequeño amigo lo mismo: respetar el bonito nombre que le pusieran al nacer, ¿no crees?
Julieta, tras pensarlo detenidamente, le dio la razón a su tía. Cuando quisiera referirse al animal, simplemente, le llamaría Pajarito. Para Águeda, no ponerle nombre no era ni más ni menos que una forma de evitar que Julieta se encariñase demasiado. Cuanto más apego le tuviese, más sufriría cuando fuera el momento de despedirse de él. Así, no lo sentiría suyo, pues ella no había sido su dueña sino su compañera de viaje.
—¿Sabes qué, tía Águeda? Yo de mayor quiero ser abrazadora de animales —confesó Julieta.
—Pues si es lo que quieres ser, concéntrate mucho, mucho, mucho en serlo y lo conseguirás, cariño —prometió Águeda.
Julieta abrió los ojos. No pudo evitar soltar una pequeña sonrisa al recordar aquella escena. Cuando terminó de fumar, cogió al erizo entre sus manos y se levantó de la silla. Era el momento de entrar en la casa y comenzar su tarea.
Al abrir la pesada puerta de madera, las bisagras oxidadas produjeron un desagradable sonido. Soltó al erizo por el suelo para que husmease a sus anchas por la casa.
Tras pasar lentamente por el pequeño recibidor, llegó al salón. Estaba tal y como lo recordaba. Todas aquellas muñecas fabricadas a mano por su tío Giuseppe, dispuestas por las estanterías y muebles de la estancia; había decenas de ellas. El viejo televisor de tubo situado sobre un viejo mueble de madera ubicado a la derecha de la chimenea. Alrededor de la mesa baja situada frente al televisor, seguían los dos sillones orejeros y el gran sofá de tres plazas, todos ellos decorados con coloridos tapetes de croché elaborados por su tía Águeda. Mientras caminaba lentamente por la estancia, acariciaba cada uno de los objetos y muebles con los que se encontraba.
Decidió sentarse en el viejo sofá. En el lado izquierdo, el que siempre había sido su sitio. Observó el televisor apagado que tenía frente a ella. En ese instante, recordó las numerosas tardes lluviosas de otoño en las que, para entretenerse, veía películas antiguas de la colección en VHS que sus tíos guardaban bajo el televisor. A pesar de que Julieta no entendía demasiado los argumentos, le encantaban los escenarios y las aventuras que vivían los personajes.
El ritual era siempre el mismo. Se cubría con una calurosa manta tejida por su tía y comía frutos secos que había recolectado del jardín. El olor a leña quemada, procedente de la chimenea, impregnaba toda la estancia. Sus tíos solían dejarla a solas en estos momentos y aprovechaban para realizar sus labores; Giuseppe fabricaba muñecas en el sótano y Águeda preparaba ungüentos y remedios naturales en la cocina para vendérselos al boticario.
Permaneció sentada unos minutos en aquel viejo sofá recordando las tardes de cine. Después, se levantó. Observó al final de la estancia los escalones que conducían a la planta superior de la vivienda. Decidió visitar su antigua habitación. Subió las escaleras con paso lento, disfrutando de la experiencia de recorrer aquellos escalones de nuevo. Al entrar en el cuarto, lo encontró tal y como recordaba. Las muñecas que le había regalado Giuseppe continuaban inmóviles en el mismo lugar, apoyando sus frágiles espaldas en los almohadones de la cama, sobre la vieja colcha a parches elaborada a mano por su tía con los restos de viejas telas que había encontrado por la casa. Se giró a su izquierda y observó la pequeña estantería donde reposaban los raídos cuentos que le leía su tío Giuseppe antes de dormir. Al verlos, rememoró cómo en las oscuras noches de invierno, cuando no podía dormir porque algo le atormentaba, Giuseppe, siempre aparecía al terminar su trabajo en el sótano y le saludaba desde el quicio de la puerta sin apenas entrar en la habitación.
Tras tumbarse en la cama, un episodio vivido en aquel cuarto le llevó de nuevo al pasado.
—¿Aún despierta? —preguntó Giuseppe.
Ella asintió con la cabeza. Entonces, su tío entró en la habitación y se sentó a los pies de la cama.
—¿Quétítere te preocupa? —preguntó cariñosamente.
—En el cole hoy me han dicho que soy una tonta y se han burlado de mí…
—¿Por qué?
—Porque me he caído en la escalera y me he hecho mucho daño. Me he puesto a llorar porque me dolía mucho, tío Giuseppe. Todos se han reído…y me han dicho que parece que estoy hecha de porcelana —contestó, a punto de romper llorar.
—La porcelana es el material con el que yo fabrico mis muñecas más preciadas. Y la mejor de todas en esta casa eres tú. Así que no debes enfadarte cuando te digan eso. Podrás decir orgullosa que eres una obra maestra —dijo guiñándole un ojo. Julieta no pudo evitar emitir una carcajada.
—Bueno…leamos un cuento. ¿Ti piace?
—Vale —contestó Julieta, recompuesta.
En ese momento, animado por la cálida mirada de Julieta, Giuseppe escogió al azar uno de los libros de la estantería y comenzó a leer las fantásticas historias sobre princesas, hadas y mundos mágicos que recogía el volumen hasta que la niña, con una plácida sonrisa, se quedó dormida.
Aquel recuerdo provocó que Julieta derramase una débiles lágrimas que recorrieron lentamente su rostro. De repente, oyó un ruido que venía de la planta baja. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La casa estaba helada. Apresuradamente, bajó las escaleras hasta el piso inferior en busca de la causa del estruendo.
Al llegar a la cocina, encontró al erizo sobre la encimera junto a varios instrumentos de cocina. Se relajó. Pensó que el animal debía haber sido el causante del ruido.
Una vez resuelto el enigma, contempló con cariño la estancia. Se acordó de cómo le gustaba observar a su tía mientras cocinaba o preparaba alguno de los remedios naturales que almacenaba en la despensa.
En primavera, la luz que entraba por los frágiles cristales de la estancia era radiante. Los viejos muebles de madera, cuyo color había sido absorbido por el sol a lo largo de los años, estaban bastante deteriorados.
Águeda solía canturrear mientras cocinaba o preparaba sus potingues y, en ocasiones, llevaba el viejo reproductor de vinilos a la cocina para acompañar sus tareas con música.
Era frecuente que Julieta la visitase para ver qué se traía entre manos. Águeda no solía contarle mucho sobre sus recetas, pero enseguida conseguía distraer su atención cuando la sacaba a bailar al ritmo de la música. Julieta recordó cómo, en más de una ocasión, sacaban los manteles del cajón de uno de los viejos muebles de la cocina y se vestía con ellos. Exaltada por el ritmo de la música se subía a la mesa y se ponía a bailar imaginándose que se encontraba en un mundo de fantasía.
Julieta evocó con cariño aquellas vivencias. Miró en el cajón donde se guardaban los manteles. Seguían estando allí aquellas amplias telas de diferentes colores que había confeccionado su tía tiempo atrás. Llevó una de ellas contra su cuerpo. El mismo olor, la misma textura. Parecía que el tiempo no había pasado por ellos. Sonrió.
Con el mantel aún pegado a su pecho, le vino una idea a la mente. Sin pensarlo dos veces, se subió a la mesa del comedor sin importarle lo más mínimo si podía chocar con el techo o caerse al suelo. Comenzó a bailar al ritmo de la música que había comenzado a sonar en su mente.
Aquella sería su particular manera de despedirse del lugar. Y, por qué no, la oportunidad de volver a ser feliz, por última vez, en aquella casa de muñecas.
Observaban a la pequeña Julieta desde el quicio de la puerta de la cocina. Águeda, cruzada de brazos, se apoyaba en el marco de madera. Giuseppe, detrás de ella ponía la mano sobre el hombro de su esposa.
—Qué feliz, qué alegría tiene…Nunca pensé que esta casa volviese a llenarse de risas y tanta energía —comentó mientras observaba a la pequeña bailando sobre la mesa de la cocina envuelta en uno de los manteles.
—La mejor de tus creaciones, querido. Sin ninguna duda —dijo Águeda.
—La bambola di casa…—contestó Giuseppe, mirando fijamente a Julieta mientras bailaba. —Sí. La muñeca de la casa.