Madre
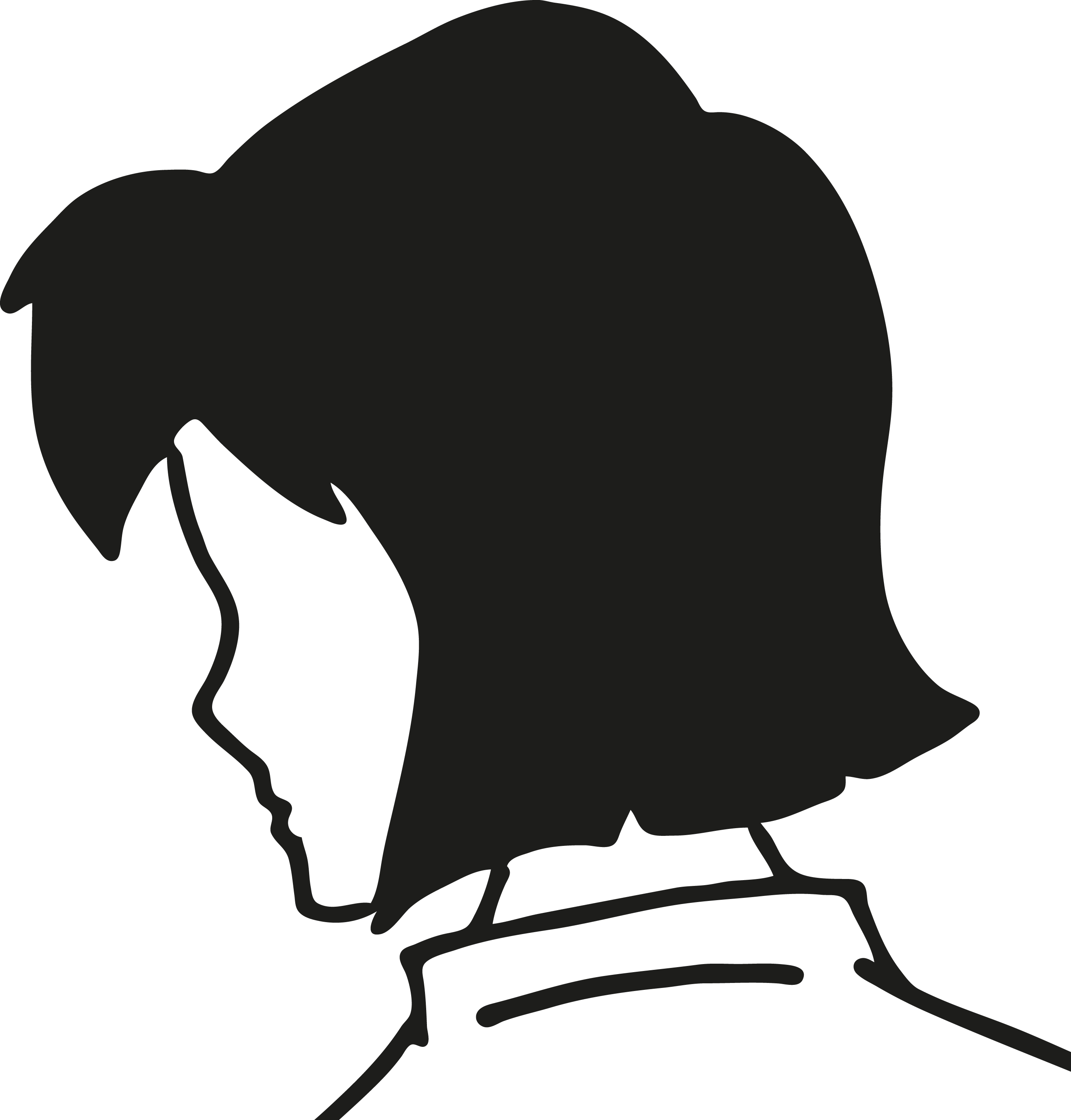
—¿Te quedas a dormir? —le preguntó él, jadeando, después de terminar.
—No. Tengo que volver a casa —respondió María—. Me quedo cinco minutos y me voy.
—No me importa si quieres…
—Calla, anda —pidió ella, antes de darle la espalda—, y abrázame.
Él, siguiendo sus indicaciones, se acercó y la rodeó con sus brazos, mientras apoyaba la cabeza sobre su hombro. A María le quedaba poco tiempo —ya eran más de las tres y no había avisado en casa— pero pensaba disfrutarlo al máximo.
Unos minutos más tarde, sentada sobre la cama, empezó a vestirse. Ropa interior, vaqueros, camiseta de tirantes de un grupo que nunca llegó a escuchar en directo, y, por último, los tacones. Antes de ponerse en marcha, se giró hacia él y observó su cara hundida en la almohada. ¿Cómo se llamaba? ¿Gabriel? ¿Javier? Era lo de menos. Había sido muy divertido y se habían reído mucho. Pero antes de complicar todo, prefería quedarse con un bonito recuerdo.
A ciegas, intentó ubicar en la habitación la cazadora de cuero que, a toda prisa, se había quitado un par de horas atrás. Antes de marcharse, sacó su teléfono del bolsillo. Buenas noticias: no tenía ningún mensaje nuevo. Dedujo que la noche de chicos había ido sobre ruedas. Y, sin decir nada a su acompañante, para evitar que intentase hacer gala de su buena educación, abandonó el piso en silencio.
Al salir del portal, le impresionó la tranquilidad de la calle. Al fin y al cabo, era viernes por la noche y siempre había ambiente. En ningún momento se planteó coger un taxi o cualquier otro vehículo para volver. Estaba a diez minutos de casa y le apetecía airearse un poco antes de llegar. Durante todo el camino, fue con los brazos cruzados, mirando al suelo y sin pararse en ningún momento. No quería llamar la atención. A esas horas, era raro encontrarse con algún conocido, pero ya era la costumbre. No sabía por qué, pero siempre le pasaba lo mismo: cuando salía de copas con amigas —y, más aún, si se entretenía y la cosa se alargaba—, sentía miradas clavadas en la nuca que la escoltaban hasta casa mientras tatuaban en su espalda la palabra «culpable». Para María, lo peor de todo, era haberse acostumbrado a vivir así.
Nada más entrar en casa, se descalzó y dejó los tacones junto a la puerta. Después recorrió el pasillo procurando no hacer ruido. Por el camino, se encontró a Íñigo durmiendo en el sofá con la televisión puesta de fondo.

Aunque vivían juntos, María e Íñigo llevaban más de dos años separados. Ambos eran libres para hacer su vida, salir con quien quisieran y tener sus momentos de esparcimiento. Así lo habían pactado. Mientras cumpliesen con las normas acordadas, no había ningún problema.
Pero, a veces, su edad complicaba la situación. Para según qué cosas ya eran mayores; para otras, todavía jóvenes. Y, en el día a día, estar en tierra de nadie no ayudaba demasiado. De hecho, era normal para ellos no encontrar consuelo en su círculo más cercano, lleno de personas que desarrollaban su vida felizmente siendo fieles a la costumbre.
El fracaso de su matrimonio pudo deberse a las prisas, la falta de experiencia de ambos, las ganas de boda de sus padres o, quizá, a una mezcla de todo; María no estaba segura. Sin embargo, sí sabía por qué había decidido intentar rehacer su vida en paralelo con Íñigo. Tenía un motivo de peso: la felicidad de su hijo.
María apagó la televisión y cogió la caja de pizza que había sobre la mesa. Fue a la cocina a tirarla y, antes de ir a dormir, se sirvió un vaso de agua fría. Mientras bebía, apoyada sobre la encimera de la cocina, apareció Sergio.
—Mami…
—Sergio, ¿qué haces despierto, cariño? —María se puso de cuclillas y le dio un beso.
—Me duele la tripa.
—Te has inflado a pizza, ¿verdad?
Su hijo se limitó a asentir.
—¡Ay, mi niño! —dijo antes de darle otro beso—. Venga, vamos a la cama —Empezaron a andar de la mano en dirección a la habitación de Sergio—. Mamá te va a dar un masajito y ya verás que se te pasa enseguida.
Al llegar, el niño se tumbó en la cama y María empezó a acariciarle con mucha delicadeza, dibujando círculos con las yemas de sus dedos alrededor del ombligo.
—¿Te duele menos ahora?
—No.
—¿Qué tal la noche de chicos?
—Bien…
—¿Qué peli habéis visto?
—El rey león.
—¡Cómo te gusta esa película! A partir de ahora te voy a llamar leoncito… —Al escuchar la respuesta de su madre, a Sergio se le escapó una sonrisa—. Y ahora, ¿te sigue doliendo?
—Un poquito menos.
—¿Me haces un hueco?—preguntó María, antes de tumbarse con él—. Vamos a hacer una cosa —empezó a decir, mirando a Sergio a los ojos—, me quedo aquí hasta que te duermas y me voy, ¿vale? Ya verás, mañana vas a estar como una rosa. Además, no me puedes fallar, ¡que salimos a montar en bici los tres!
Junto a su madre, el niño no tardó en dormirse. Pero María fue incapaz de cumplir su promesa. Se había perdido la pizza, volver a ver El rey león con su hijo e intentar ser lo más parecido a una familia feliz. Pero, a pesar del dolor de tripa, estaba segura de que Sergio había disfrutado con su padre, que había sido feliz. Y allí, tumbada en la cama junto a él, ni las miradas ajenas ni las culpas podrían hacerle sentirse mal. La opinión del resto era lo de menos. En ese momento, mientras observaba a su hijo durmiendo junto a ella, tranquilo y lleno de paz, ser su madre era lo único que le importaba.

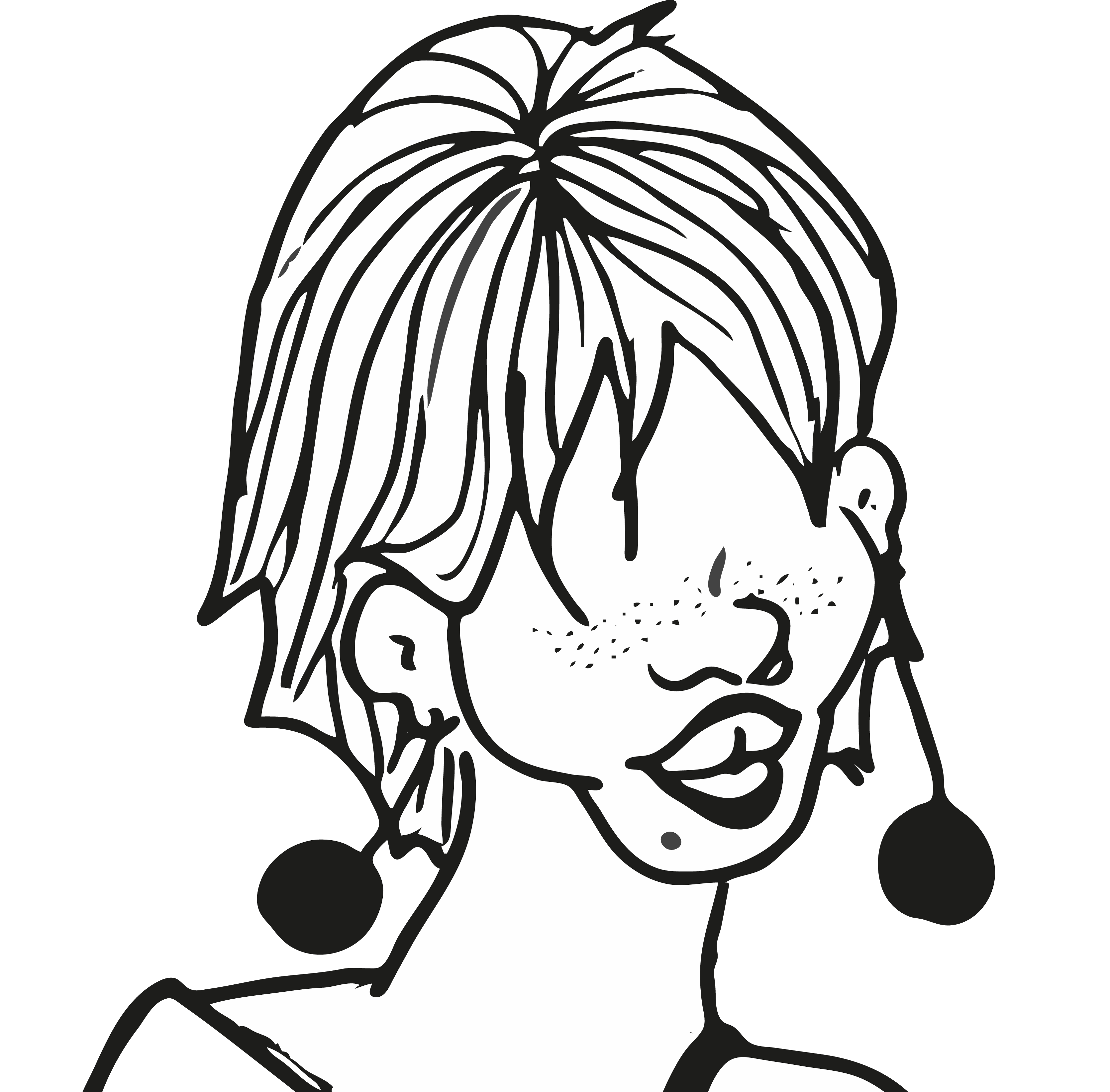



Nice
Gracias, piojo!!!