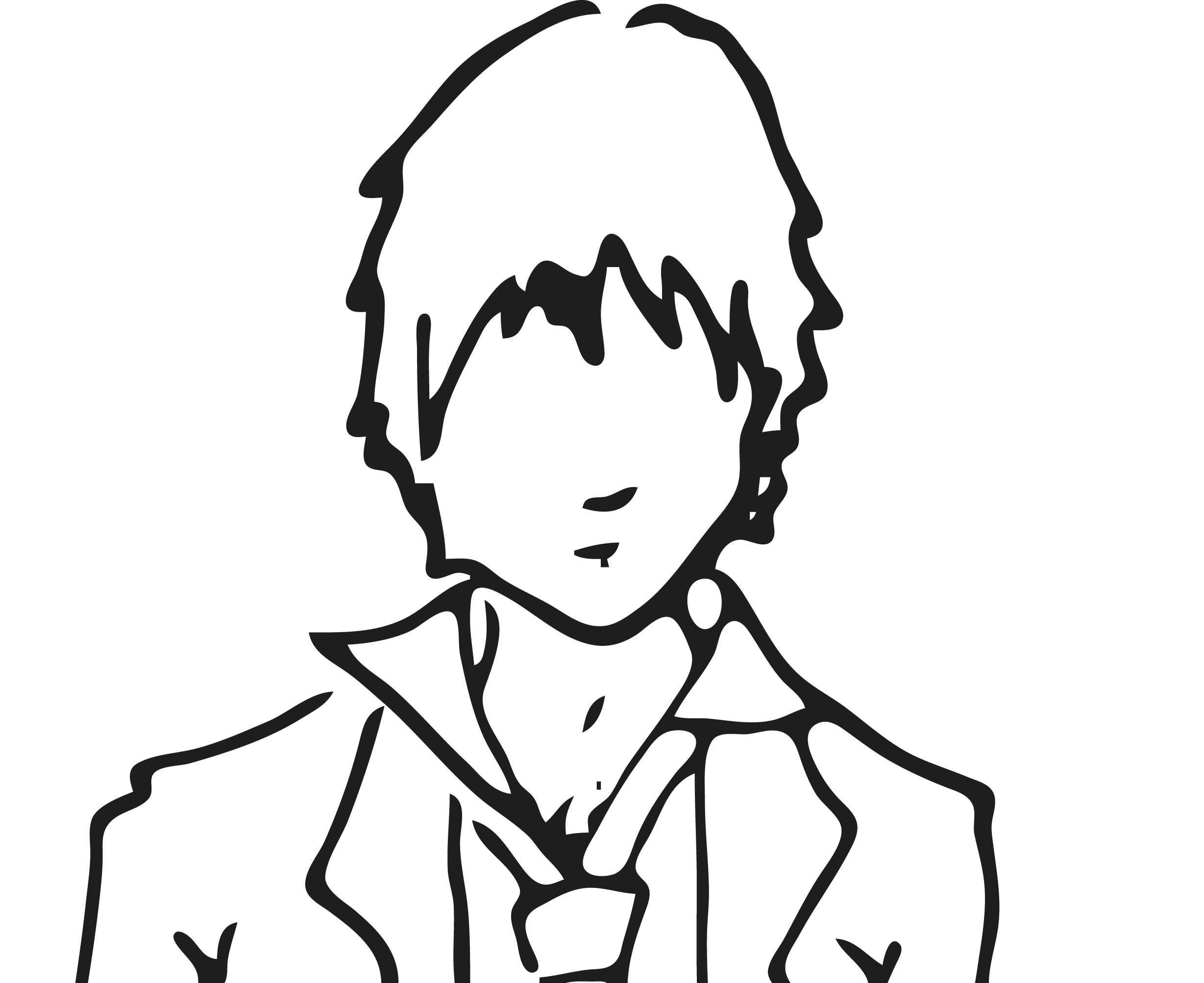Mentiras piadosas

Como cada tarde de primavera, Nicolás y Daniel aprovechaban la energía que les proporcionaba el sol para disfrutar de sus aventuras al acabar el colegio. Tenían doce años y, poco a poco, sentían que sus gustos infantiles daban paso a la inquietud adolescente y las ganas de probar.
Una tarde cualquiera, mientras caminaban por el improvisado mercado que, a diario, se constituía alrededor de la plaza más concurrida de su pueblo, Daniel se paró a mirar las boinas que vendía uno de los mercaderes, el más longevo de todos.
—¿Te quieres comprar una? —preguntó interesado Nicolás.
—Ojalá, ¿son preciosas verdad? Igualita que mi vieja chapela, vamos.
—No están nada mal. Pero son un poco caras…—Nicolás señaló el trozo de cartón que anunciaba el coste de cada una de aquellas prendas.
—Quizás podamos solucionar ese problema. —Daniel guiñó un ojo a su amigo y le cogió del brazo para alejarse de aquel puesto.
Unos minutos más tarde, los dos amigos caminaban por las estrechas calles de la localidad dando saltos y riéndose de su fechoría. Juntos, habían conseguido trazar un plan, cuya idea original, propuesta por Daniel, era hacerse con dos de las boinas del anciano sombrerero. Daniel, que siempre había tenido mucha labia, había sido el encargado de entretener al tendero preguntándole mil y una dudas sobre varios productos, solicitando tallas y colores diferentes. Mientras tanto, Nicolás aprovechó para coger dos de las boinas que tanto habían gustado a su amigo. «Una para ti y la otra para mí. Ya veras que cara ponen mañana todos en la escuela al vernos llegar como dos señoritingos con sombreros nuevos». En cuanto Nicolás guardó las boinas en la mochila, guiñó un ojo a su compañero para indicarle que había cumplido su misión. En ese momento, Daniel se disculpó con el señor por el tiempo dedicado, «Creo que voy a pensármelo», mintió.
Como siempre, Nicolás acompañó a Daniel hasta su casa, ubicada a pocos metros de la tienda de ultramarinos que regentaba su madre. Estaban eufóricos, se sentían dueños de su propio destino. Ni siquiera la falta de capital había impedido que lograsen su objetivo. Al despedirse, Daniel dio un gran abrazo a su amigo y le agradeció su ayuda. «Estas boinas marcan un antes y un después en nuestras vidas. Ya verás», aseguró mientras eligió una de las dos prendas que le ofrecía su amigo.
Después, Nicolás guardó la boina en la mochila. No quería que su madre la viese. Era incapaz de mentirle. Y si le pillaba, estaba perdido.
Entró a la tienda de ultramarinos, La Magdalena, a través de la cortina de tiras que protegía los productos del interior de los insectos que, con la llegada del buen tiempo, comenzaban a acosar a los tenderos. Nicolás se encontró a su madre sobre la escalera de mano colocando diferentes tarros de productos en uno de los estantes. Llevaba un delantal de flores que cubría un raído vestido azul marino. Al sentir la presencia de su hijo, se giró.
—¿Qué tal el día, Nicolás?
—Bien, igual que siempre —respondió sin mostrar demasiado interés mientras escogía una de las galletas del bote que se encontraba sobre el mostrador.
—¡No te comas eso! Acabo de reponerlas. Coge de las de la estantería, que se me van a poner malas.
—Vale. —Nicolás volvió a meter la galleta en el recipiente.
Magdalena bajó de la escalera y se dirigió al mostrador. Después, besó cariñosamente a su hijo en la mejilla. Ya median prácticamente lo mismo. Su madre no era una mujer menuda, pero Nicolás había salido a su padre, un hombre que siempre había destacado por su altura.
—Déjame tu agenda, por favor.
Nicolás se extrañó de la petición de su madre.
—¿Para qué?
—Déjamela, hijo. Quiero escribir una nota a tu profesor, me gustaría justificar tu ausencia a la escuela el próximo viernes. Necesito que me ayudes con unas cosas aquí. —Magdalena hizo un gesto con la mano reclamando la agenda.
—Sabe que no es necesario. Muchos chicos faltan a clase para arrimar el hombro en casa. Y no avisan ni nada.
—¡Ay, hijo! Qué cosas tienes… —Magdalena agarró de un tirón la mochila de su hijo con la intención de sacar el cuaderno.
—¡Madre, déjelo!
Mientras abría la bolsa de su hijo, en busca de la agenda, la boina cayó al suelo. Nicolás se apresuró a recogerla. Una vez la rescató, la escondió tras su espalda.
—¿Qué es eso, Nicolás?
—Nada.
—Nicolás, enséñame qué escondes tras la espalda.
—Madre, no es mío, se lo guardo a un amigo…
—¡Nicolás!
Nicolás le mostró a su madre la boina que escondía tras la espalda.
—¿De dónde has sacado esto?
—Ya le he dicho que es de un amigo.
—Nicolás, no me mientas —añadió Magdalena enarcando la ceja.
El joven tragó saliva. Tenía los ojos vidriosos. Sabía que era imposible engañar a su madre. Durante unos segundos, reunió el valor suficiente para hacer frente a la verdad. Después, confesó su delito con voz temblorosa.
—Se lo he cogido al…
Antes de que acabase la frase, Magdalena dio a su hijo un sonoro guantazo.
—Ahora mismo vamos a devolver esto. Nosotros no somos ladrones, ¿me oyes? No somos ladrones. Los caprichos los pagamos con el fruto de nuestro trabajo. —Magdalena comenzó a llorar— ¿Qué he hecho yo para que te comportes así, hijo? ¿Qué he hecho? —Sujetó a su hijo por los brazos mientras le miraba fijamente a los ojos.
—Madre…
—Sé que echas de menos a tu padre pero, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa? Ahora mismo nos vamos a la plaza a hablar con el tendero…¡Qué vergüenza!
Aquella misma tarde, Nicolás y su madre volvieron a la plaza. Al llegar al puesto del sombrerero, Magdalena fue la encargada de entablar la conversación con el viejo tendero y explicar lo ocurrido. Confesó que su hijo había cogido una de sus boinas sin pagarlas. Se la devolvió y le pidió perdón por la conducta de Nicolás. El vendedor, comprensivo, aceptó sus disculpas y sin dudarlo cogió las monedas que le ofreció la mujer a modo de compensación.
De vuelta a la tienda, Magdalena no dejó de recriminar a su hijo su mal comportamiento. Estaba muy nerviosa. Era consciente de que Nicolás ya no era un niño y ser la única responsable de aquel chaval de doce años se le empezaba a hacer cuesta arriba.
—No sé qué te pasa por la cabeza para hacer estas cosas, hijo…—comenzó a decir—. A partir de mañana te quedas conmigo en la tienda. Vas a aprender a ganarte el jornal. Seguro que así dejas de hacer el zángano con ese amigo tuyo por las tardes.
Nicolás no respondió. Se limitó a seguirla de camino a casa, cabizbajo, con la mirada fija en los desgastados adoquines de la calle que dirigía a la tienda.
Desde que había muerto su padre, Nicolás y Magdalena vivían en la trastienda de La Magdalena. Allí, tras la zona destinada a almacenar los productos del local, contaban con una estancia interior. Una habitación con una pequeña cocina, una mesa de camilla y dos estrechos colchones ubicados al lado de la puerta que daba a un pequeño patio interior.
Cuando entraron en la estancia, Magdalena comenzó a preparar un caldo. Nicolás permaneció sentado en la mesa camilla, sin pronunciar una palabra, esperando a que la cena estuviese lista. Fue la sopa más insípida que había tomado nunca, le faltaba sabor, avíos y, sobre todo, cariño.
Al día siguiente, Magdalena despertó a su hijo antes del amanecer. «Vamos, hijo, arriba. Tenemos mucho que hacer hoy». Nicolás se levantó de un salto. Después del incidente del robo, no tenía ganas de enfadar a su madre mostrándose perezoso a la hora de realizar sus nuevas tareas como ayudante de La Magdalena. Un café aguado y un par de tostadas serían el único combustible con el que contarían madre e hijo para hacer frente a la jornada hasta mediodía.
Magdalena explicó pacientemente a su hijo las tareas de las que se ocuparía en la tienda. Principalmente, Nicolás se encargaría de reponer la mercancía y elaborar el listado de productos que debían encargar. Todo ello, sería posteriormente revisado por su madre, quien le había recalcado que repasaría su trabajo para que, poco a poco, aprendiese a hacerlo de manera correcta.

Dos semanas más tarde, Nicolás estaba mucho más seguro de sí mismo a la hora de realizar el trabajo. Su madre parecía que había olvidado el episodio de la boina y volvía a comportarse con él de un modo más afectuoso.
Una tarde, Magdalena le pidió a Nicolás que se ocupase de custodiar la tienda y se encargarse de atender a los compradores que entrasen en ella. Justificó su ausencia alegando que tenía que ir a la plaza a comprar unos metros de tela para confeccionar un delantal a su hijo. «Debes de vestir adecuadamente para realizar este trabajo», explicó.
Magdalena abandonó la tienda, cesta en mano y cubierta con una toca. Unos minutos más tarde, apareció de improvisto el compañero de Nicolás.
—¡Daniel! —saludó eufórico.
—¿Cómo estas, amigo? —Daniel iba vestido con una camisa nueva y la boina que había robado semanas atrás. A ojos de Nicolás, parecía más mayor.
—Bueno, haciéndome poco a poco a la tienda…
—Yo también he dejado el colegio. ¡Hoy mismo! —confesó entre risas—. Vaya sitio más aburrido, allí no teníamos ya nada que hacer. ¿Te gusta mi camisa nueva?
—No está mal…
—Se la he birlado al ciego de la plaza, ¿sabes a quién me refiero? El que vende telas y de vez en cuando ofrece algún producto confeccionado con ellas por su mujer. ¡Es una artista! Necesitaba tener una de estas.
—Ya… —Nicolás observó a su amigo con detenimiento. Estaba claro que se esforzaba en camuflar sus orígenes humildes. Le preocupaba el rumbo que pudiese coger su vida si continuaba actuando así.
—¿Te apetece fumarte un pitillo en la plaza? —preguntó Daniel ofreciendo a su amigo el paquete de tabaco que guardaba en la mano—. Son de importación. De los buenos.
—No, gracias. Estoy bien. Y no puedo dejar la tienda a solas —explicó Nicolás mientras volvía su vista a los dietarios que tenía sobre el mostrador.
—Vale, Vale. Te dejo tranquilo. —Daniel abrió la cortina que separaba la tienda de la calle—. Nos vemos un día de estos.
—Sí.
Nicolás observó cómo Daniel, al salir a la calle, se encendió uno de loa cigarrillos y caminó calle abajo orgulloso de sí mismo.
Unos minutos más tarde, entró en la tienda un hombre elegantemente vestido. Cubría su cabeza con un sombrero de fieltro. Su tez era morena y una espesa barba cubría gran parte de su rostro.
—Buenas tardes, caballero. ¿En qué puedo ayudarle?
—Me gustaría comprar conservas. He oído que en esta tienda las venden muy buenas.
—Las mejores, señor. —Nicolás se dirigió al estante donde su madre había colocado cuidadosamente diferentes recipientes de conservas—. Dígame cuales quiere.
—¿Hígado de bacalao en aceite tenéis?
—Por supuesto.
—Pues ponme tres latas muchacho. —Nicolás obedeció al hombre y escogió tres latas del estante. Después, se dirigió al mostrador para cobrar al cliente. Antes de que le anunciase el precio total de la compra, el hombre sacó un billete del bolsillo y se lo entregó.
—Supongo que con esto será suficiente… —dijo el hombre.
Nicolás hizo las cuentas en un papel. Multiplicó por tres el precio de una lata de hígado de bacalao en aceite. Después cogió el billete, marcó el precio en la caja registradora y agachó la cabeza para buscar el dinero que debía devolver al cliente.
Estaba muy concentrado. Quería hacerlo bien. Era la primera vez que cobraba en La Magdalena. Cuando contó todo el cambio. Alzó la vista de nuevo. No había ni rastro del hombre. Había estado tan inmerso en sus pensamientos mientras calculaba la cuenta que no había sentido cómo su primer cliente abandonaba el local.
Aquel desconocido había dejado más de la mitad del valor de su billete en la tienda. A Nicolás le parecía una propina desproporcionada. Seguramente, el fallo había sido suyo: no había especificado a su cliente el precio total de los tres productos. Quizás, por este motivo, el hombre pensó que tan solo sobrarían unas pocas monedas.
Nicolás comenzó a agobiarse. ¿Habría ofrecido un buen servicio? ¿Sería aquello un gesto de gratitud de aquel hombre o simplemente un error? Dispuesto a resolver el dilema, cogió la copia de las llaves que su madre guardaba en el almacén, cerró la puerta de la tienda y salió en busca de aquel desconocido para devolverle su dinero. «Nosotros somos gente honrada». Las palabras de su madre resonaron en su cabeza y le motivaron a buscar al desaparecido cliente.
Al salir a la calle, miró a ambos lados en busca del elegante señor del sombrero. Permaneció unos segundos inquieto buscando una pista que seguir. En ese momento, vio a lo lejos un esbelto señor con un gorro muy similar al que el cliente llevaba. Estaba casi seguro de que era él.
Subió la calle a toda prisa. Numerosos viandantes parecían haberse puesto de acuerdo para interrumpir su carrera. Con delicadeza, tratando de no ser maleducado, fue haciéndose hueco entre ellos.
Al llegar al final de la calle, había perdido de vista a su objetivo. Preguntó a un anciano que se encontraba sentado en un taburete ubicado en mitad de la acerca, si había pasado por allí un hombre con un sombrero negro y barba. El hombre le indicó que había girado a la derecha y posteriormente había seguido recto por la calle paralela. «Parece que iba en dirección a las casas abandonadas, chico».
Nicolás aceleró su paso. Siguiendo las indicaciones del espontáneo guía, en tan solo un par de minutos volvió a vislumbrar a lo lejos a su cliente. Le extrañó que un hombre de su clase se adentrase en la zona más pobre del pueblo.
El hombre se paró frente a una puerta cubierta por una hosca manta. Movió la misma hacia un lado y entró dentro de la ruinosa vivienda. Nicolás permaneció unos segundos pensando qué hacer. Si aquel hombre vivía allí, falta le haría recuperar su dinero. En caso de estar de visita sería el momento idóneo para devolverle sus vueltas antes de perderle de vista.
Lentamente, se acercó a la puerta a través de la cual había visto desaparecer al hombre. Golpeó el quicio de esta. Nadie contestó. Volvió a intentarlo de nuevo, pero el resultado no fue mejor. Entonces, movió la manta hacía un lado y entró en la casa.
—¿Hola? ¿Hay alguien aquí? —preguntó. Mantenía aferrada bajo los dedos de su mano la vuelta de aquel desconocido.
Nadie contestó a su pregunta. La casa estaba en un estado deplorable. La pintura de las paredes estaba levantada y los pocos muebles que decoraban la estancia estaban corroídos y no podían evitar reflejar la profunda tristeza que causa el abandono.
Observó atentamente la estancia principal de la vivienda. Al no encontrar al hombre del sombrero, abrió una de las puertas de la sala. Esta conducía a un pequeño jardín donde el color y la frescura habían pasado a mejor vida. Allí encontró a su cliente. Estaba sentado en el suelo junto a dos niños que no tendrían más de cinco o seis años. Los tres comían ansiosamente el contenido de una de las latas que el hombre había comprado en La Magdalena. Al sentir su presencia, el más pequeño de los niños emitió un agudo grito mientras señalaba a Nicolás.
—Disculpe, señor, no era mi intención asustarle… —apuntó.
—Ellos no tienen la culpa de nada… —comenzó a decir el hombre mientras cubría a los niños con su cuerpo—. Lo que sea que vengas a hacer, por favor, que no sea delante de mis hijos…—rogó.
Nicolás no entendía de que estaba hablando. El desconocido temblaba mientras sus ojos rogaban misericordia. Estaba sufriendo.
Sin el sombrero que ocultaba su expresión, Nicolás le vio diferente, menos distante, más humano.
—Yo-yo venía a devolverle sus vueltas… —respondió Nicolás, nervioso.
El hombre cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar.
Nicolás se acercó a él lentamente abriendo los dedos de su mano para mostrar las monedas que le debía a aquel desconocido.
—Chico, ese dinero es tuyo.
—No, señor, son sus vueltas.
—Ese dinero es tuyo —repitió el hombre entre sollozos—. El billete era falso… —El hombre era incapaz de mirar a Nicolás a los ojos. Al joven le sorprendió la confesión de su cliente. Observó un momento a sus hijos. El aceite que conservaba el hígado de bacalao corría por sus mofletes mezclándose con las lágrimas que había sido incapaces de controlar. Nicolás, sorprendido por la confesión, guardó el dinero en el bolsillo.
—Por favor, no me denuncies, juro que no volverá a pasar. Tan solo hemos abierto una de las latas, las otras dos están intactas. Llévatelas. Pero, por favor, soy lo único que tienen mis hijos… —suplicó el hombre.
Nicolás observó durante unos segundos la escena. Aquella triste familia eran la viva imagen de la necesidad.
—Disfrutad de la cena. —Tras pronunciar estas palabras, sacó las monedas de su bolsillo y las tiró al suelo.
Al volver a la tienda, se encontró a su madre tras el mostrador. Magdalena estaba preocupada, su cara le delataba. Acababa de anochecer y creía que su hijo había desaparecido.
—¡Nicolás! ¿Dónde te has metido? Me tenías muy preocupada…
—Intentando ser honrado, madre. Un cliente se olvidó el sombrero en la tienda y fui detrás de él para devolvérselo. Al escuchar la explicación de su hijo, Magdalena no pudo evitar dedicarle una sonrisa cargada de orgullo.