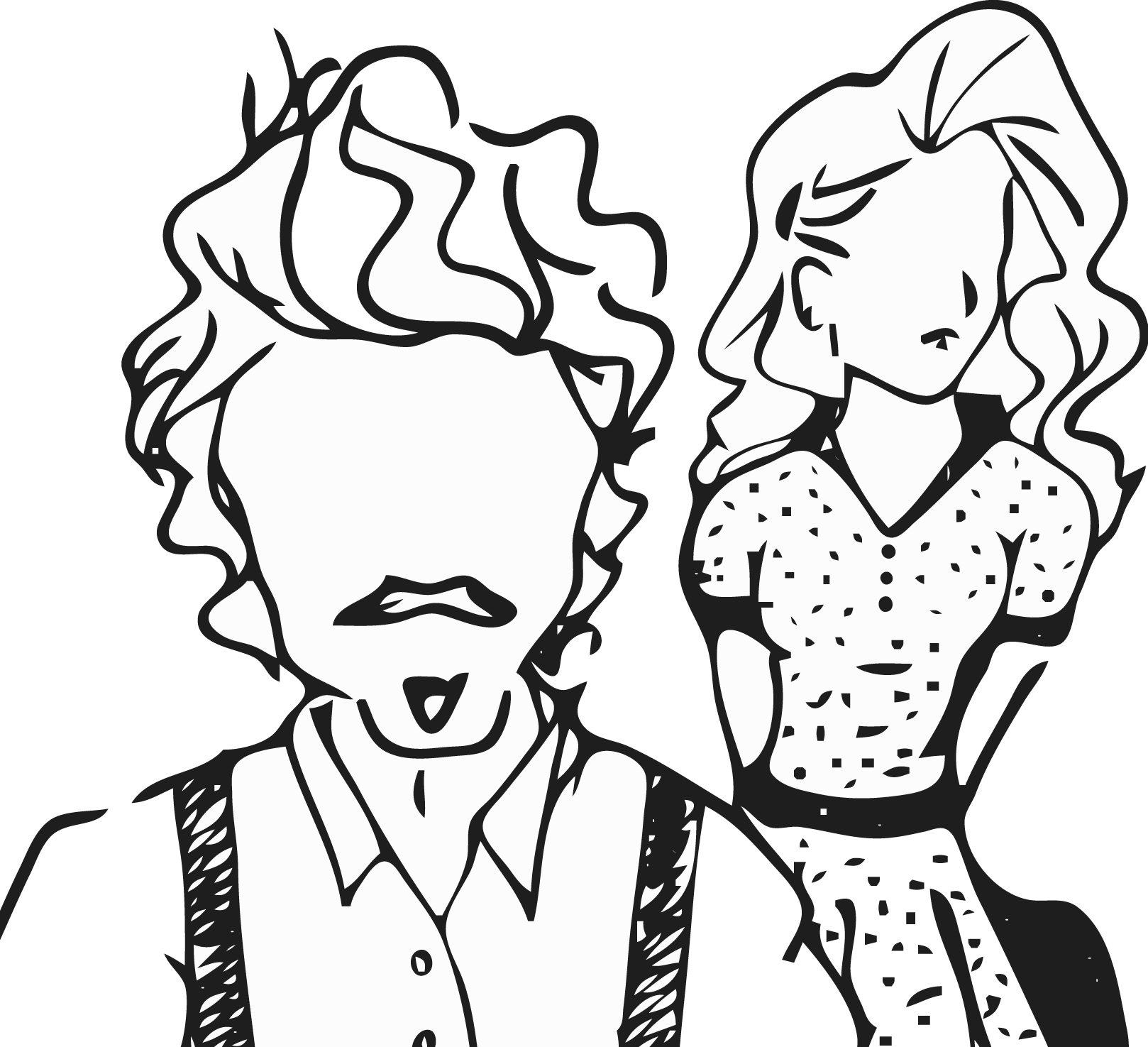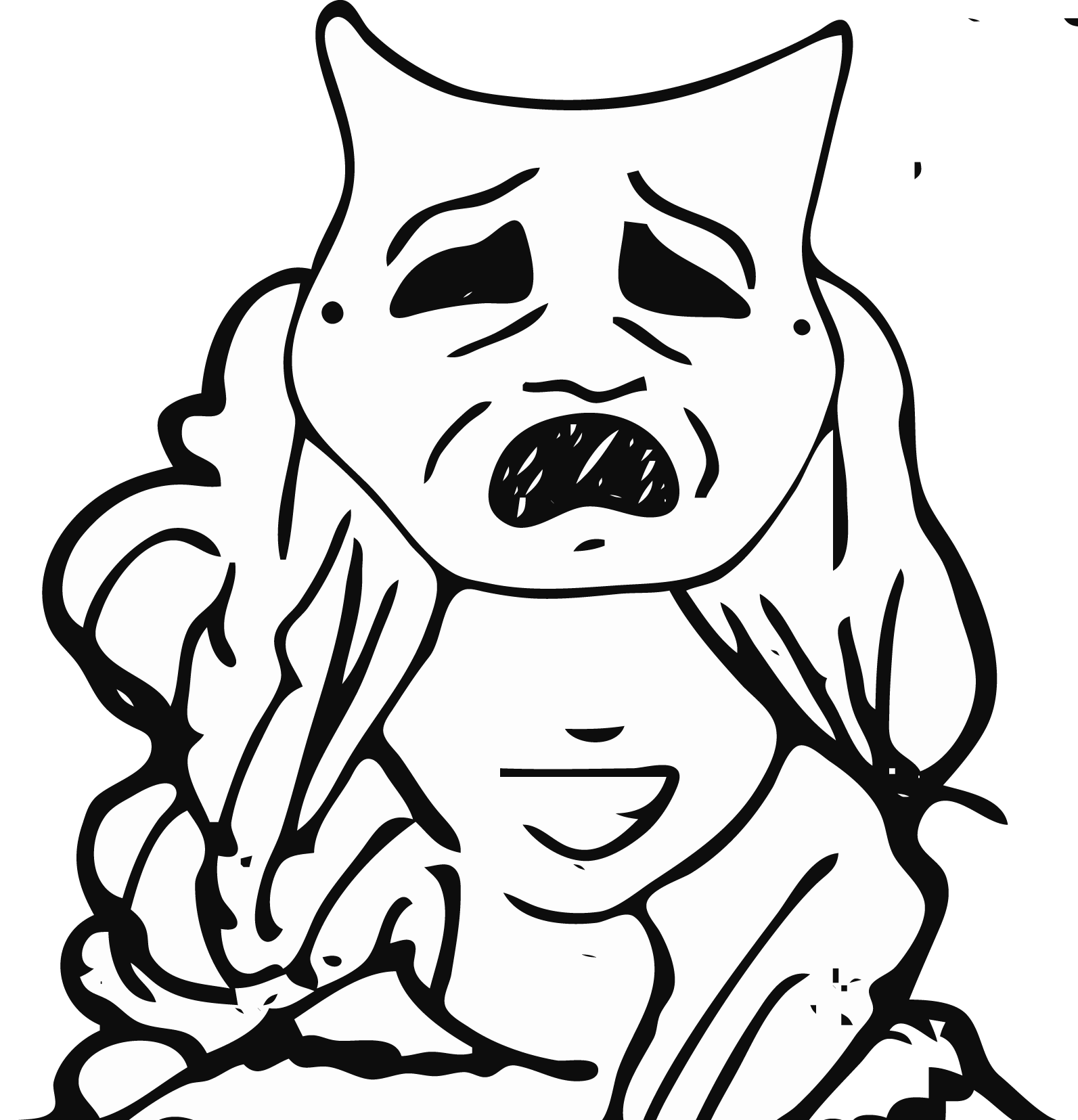Saltar al vacío

Tras varias cervezas y algunas charlas cordiales, Agustín, Gus para los amigos, seguía tal y como había llegado a la fiesta: desubicado. Mientras la gente presumía de sus viajes de verano y, los que no habían podido disfrutar del periodo estival en exóticos destinos, compartían lo felices que eran en su trabajo y con su pareja, Gus se limitaba a sonreír y beber.
Se estaban haciendo mayores y parecía que el gran premio tras los años de universidad era encontrar un buen empleo, empezar a salir con alguien y jugar a ser adulto. Ese no era, ni de lejos, el objetivo de Gus. Últimamente, se ahogaba en ese tipo de reuniones. La gente estaba cambiando o, simplemente, hacían lo que se suponía que había que hacer. Sin embargo, a pesar de cumplir con los requisitos para ser aceptado socialmente en aquel selecto grupo, no sentía que aquel fuera su sitio. No tenía ningún interés en participar en las banales conversaciones; por lo que se limitaba a fingir que atendía, mientras dejaba la mente en blanco y escuchaba la música. Sentía como poco a poco sus latidos se desacoplaban con los del resto de invitados al evento, lo cual le causaba una gran desazón.
Decidió salir a tomar el aire. Cogió la chaqueta que había dejado mal colgada en una de las sillas del comedor y se dirigió al exterior. Era una de esas noches en las que septiembre invita al otoño a conocer su verano, y la manga corta es un uniforme reservado sólo para los más valientes.
Aunque nunca había estado cómodo en los lugares elevados, aquella terraza perteneciente a un bloque de viviendas ubicado al norte de la ciudad, tenía unas vistas increíbles, y ni siquiera su miedo a las alturas le frenaba a disfrutarlas. Sentado en una de las sillas, observaba los rascacielos que se erigían frente a él. Eran las torres más altas de Madrid. Ese estrecho y elevado rincón se convirtió en su vía de escape de la reunión del salón. Respiró hondo.
Apenas habían pasado unos minutos desde que había salido a la terraza, cuando Pedro, copa y cigarro en mano, apareció con la intención de hacerle compañía.
—¿Qué haces aquí solo, Gus? —preguntó su amigo como si fuera la peor idea del mundo no ser partícipe de la fiesta del interior de la vivienda.
—Nada, estaba tomando un poco el aire —contestó mirando el horizonte—. Ya sabes que siempre me han gustado estas noches frescas de verano.
—Bueno, me voy a fumar un cigarro aquí contigo. —Pedro sacó un mechero del vaquero y encendió el pitillo—. Joder, qué vistas tiene esta casa, ¿verdad? —dijo mientras soltaba el humo aspirado en la primera calada.
—Sí —respondió Gus, que seguía con la mirada fija en los rascacielos.
—¿Cómo crees que será estar ahí arriba? —preguntó Pedro pensativo—. No en una de las oficinas, sino en el punto más alto de alguno de esos edificios, con el viento azotándote la cara mientras observas lo lejos que te encuentras del suelo. —Gus miró a su amigo sin responder. Los ojos de Pedro se habían iluminado ante la perspectiva que planteaba o, quizás, las cervezas de más empezaban a afectar a sus sentidos—. ¿Sabes? —continuó su amigo—. Dicen que cuando el ser humano está en un sitio muy, muy alto, siente un impulso en su interior que le invita a saltar al vacío. «Saltar al vacío», pensó Gus. Las palabras de Pedro se le quedaron grabadas en la mente. ¿Era aquel impulso lo que sentía? ¿Debía saltar?
—Joder…—dijo Gus en voz baja.
—¿Qué pasa, tío?
—Nada, nada. Estoy un poco cansado, creo que me voy a ir a casa.
—Bueno, tú mismo. Pero lo estamos pasando de puta madre ahí dentro. Y ahora iban a venir las amigas del trabajo de Martina. —Pedro dio un codazo a Gus acompañado de un guiño de su ojo izquierdo.
—Todas para ti —respondió desinteresadamente.
Gus fue escueto despidiéndose de sus amigos. Dijo adiós a todos menos a Martina, la anfitriona, que se encontraba en la cocina conversando con su novio por teléfono. Decidió volver a casa dando un paseo. No tenía prisa por llegar. Durante el trayecto, sin saber por qué, no dejaba de darle vueltas a las palabras de su amigo: «un impulso en su interior que le invita a saltar al vacío».
Apenas descansó aquella noche. La frustración que le provocaba no bailar al mismo son que sus amigos le impidió conciliar el sueño. Pero la vida seguía. Los primeros rayos de sol del domingo entraron por su ventana. Durante un largo rato estuvo en su cama inmóvil, sin ganas de afrontar el nuevo día. El reloj marcaba las nueve y cuarto cuando decidió levantarse. Se ahogaba, sentía que la vida se le estaba escapando entre los dedos, y no podía esconderse bajo las sábanas mientras tanto.
Hacía semanas que no se despertaba un domingo tan temprano y sin resaca. El alcohol había sido su mejor aliado en las noches de fin de semana para evadirse de la rutina, de aquellos hábitos diarios que cada vez le hacían menos feliz. Aprovechó el madrugón para dar un largo paseo a su perro por las calles de Madrid. Tras caminar durante más de una hora, mientras inventaba historias en su cabeza sobre los viandantes que se cruzaban en su camino, notó cómo su móvil vibraba en el bolsillo. Era Martina. Descolgó.

—Oye —Por su tono de voz, Gus notó que iba a ir directa al grano.—. ¿Qué cojones pasó ayer? Estabas rarísimo, de verdad. ¡Y ni siquiera te despediste! A mí no me engañas… Ya son muchos años de amistad y sé que algo te pasa. No pienso dejarte en paz hasta que me lo digas. —Martina escupía palabras a un ritmo frenético. Siempre lo hacía cuando algo le crispaba.
—Hola, Martina —contestó tras el monólogo de su amiga—. Estaba cansado. Pero, de verdad, todo va bien.
—Te conozco y sé que tú no estás bien. No entiendo por qué no eres capaz de hablarlo con tus amigos, ni siquiera conmigo. —Gus notó como cogía aire—. Tienes dos opciones: o me cuentas que te pasa y buscamos juntos una solución o insisto hasta que te dejes ayudar. ¿Qué me dices? —Su tono de voz se había tornado dulce y cariñoso.
—Te voy a proponer una tercera opción —le planteó Gus seriamente—. Que me dejes en paz. Céntrate en tu trabajo, en tu novio, en vuestra vida perfecta y olvídate de mí. ¡Qué más te dará si me pasa algo! Si ayer no me despedí fue porque estabas demasiado ocupada hablando con él por teléfono. Preocúpate por ti, Martina. Y sigue trabajando esa imagen de chica perfecta que tanto te esfuerzas en mostrarnos al resto.
—Mira, Gus… —Notó cómo respiraba hondo al otro lado de la línea —Vete a tomar por el culo —Colgó.
—Lo que tú digas —respondió Gus mientras guardaba el móvil en el bolsillo.
No quería discutir. Estaba cansado de tener que dar explicaciones a Martina y parecer el «chico desorientado» que necesitaba ayuda. Era innegable que algo le ocurría pero odiaba que su círculo más cercano creyese que era una persona que requería atenciones especiales.
Después de comer el pollo guisado que su madre preparaba todos los domingos, escribió a sus amigos. Quería saber si quedarían y disfrutarían de uno de esos momentos tan suyos. Desde hacía años, los domingos era habitual que se reuniesen en una heladería donde tomaban café y dejaban pasar las horas, la mayor parte de las veces, entre charlas insustanciales con las que creían solucionar los problemas del mundo. Eran felices así. Tardaron en llegar las respuestas y cuando lo hicieron no fueron las que Gus esperaba. Entre trabajo de oficina pendiente, parejas y encuentros con las personas que les había presentado la vida en los últimos meses, sus amigos ya tenían ocupada la tarde.
No era la primera vez que sus planes pasaban a un segundo plano. Aquellas tardes sin límites, donde las reuniones se extendían hasta bien entrada la noche, empezaban a ser un recuerdo del pasado. Aun así, decidió ir a la heladería, aunque fuese él solo. Siempre había sido muy tozudo y estaba convencido de que perder aquella tradición sería como asumir que todo había acabado. En su corazón, confiaba en que, si al menos él mantenía el hábito, quizás, algún día, las cosas volverían a ser como antes.
La tarde de Gus en solitario se resumió en dos cafés cortados y un granizado de limón. Dejó las horas pasar mientras observaba a la gente pasear. Fueron muchos los viandantes que aquella tarde caminaron por la céntrica calle donde se ubicaba la heladería: padres e hijos, jóvenes parejas, y alguna que otra persona mayor acompañado de sus familiares. ¿Dónde irían? ¿De dónde vendrían? ¿Serían felices? El sol se puso y Gus consideró que, por aquel domingo, había hecho suficiente por mantener en pie la tradición. Era hora volver a casa. Al día siguiente madrugaba y, muy a su pesar, tendría que cumplir con sus obligaciones.
Sonó el despertador. Ya era lunes otra vez. Gus tenía que volver a su rutina, al trabajo, a aquel lugar que no sentía que fuese su sitio. Traje, zapatos, corbata, comida para llevar y diez horas en la oficina. Eso le esperaba los próximos cinco días y, si no hacía nada para cambiarlo, el resto de su vida. Después de desayunar un café solo, tostadas y una manzana, fue a su habitación a vestirse. Estaba casi listo, cuando se dirigió al baño para anudarse la corbata frente al espejo. Observó la imagen que tenía frente a él. «¿Eres feliz?», se preguntó. No hubo respuesta. Continuó peleándose con la corbata. Cuando estaba a punto de ganar la batalla, notó que su móvil, que había dejado sobre la encimera del baño, estaba vibrando. Había recibido un mensaje de Martina. Lo leyó con atención:
«He estado pensando en la discusión de ayer y en tu comportamiento del sábado. Creo que Madrid se te ha quedado pequeño. Entiendo que tengas que trabajar, pero ahorra todo lo que ganes para que en cuanto puedas, te vayas de aquí y empieces a vivir. Necesitas conocer la vida desde otras perspectivas y me encantaría, en un futuro, ir a verte allá donde vivas y encontrarme a un Gus feliz, alegre, emocionado con la vida, como el que conocí una vez. M. » Tras leer el texto, se quedó unos segundos inmóvil con el teléfono en la mano. Volvió a mirarse al espejo. Esta vez no se hizo ninguna pregunta. Sonrió. Se desanudó el nudo de la corbata y fue a su habitación a preparar una bolsa de viaje.